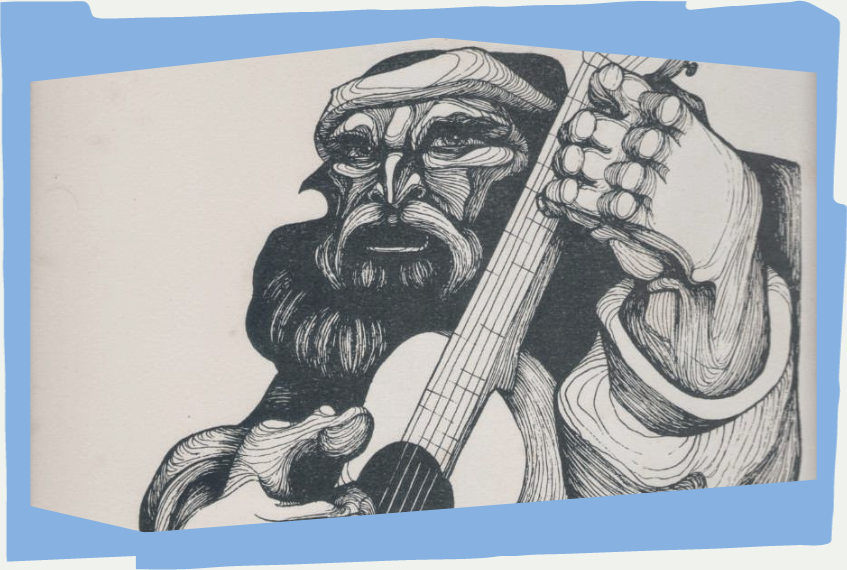Nuestro Poema Nacional
La sempiterna obra de José Hernández es la creación artística más importante de la nacionalidad argentina. Es nuestro Poema Nacional y él nos representa ante el mundo del mismo modo que los poemas homéricos identifican y simbolizan el ethos de los diversos pueblos de la Antigua Grecia ante la humanidad toda. Participa, por su estilo épico y heroico, del linaje de las grandes epopeyas clásicas de la Literatura Universal.
El mismo autor escribió que la finalidad de la misma fue “… presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que les es peculiar… dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes; ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral, y los accidentes de su existencia llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones constantes… en retratar, en fin, lo más fielmente que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas…”.[i]. La idea es clara y de una excepcional trascendencia: Referir las características típicas del gaucho de nuestras pampas, en momentos en los cuales la República Argentina está consolidando definitivamente su Identidad Nacional. Pero la cual se encuentra peligrosamente amenazada por una oleada cultural, política y económica hondamente extranjerizante y antipopular.
El texto de Marechal que va a servir de base al presente análisis es una conferencia que el escritor leyera en la audición “La Conferencia de Hoy” por LRA Radio del Estado en 1955.[ii]
Martín Fierro o el arte de ser argentinos y americanos
Como el autor de “Adán Buenosayres” lo explicita ab initio,el propósito de la misma no es otro que considerar al poema, ya no solo como obra de arte, sino “en aquellos valores que trascienden los límites del arte puro y hacen que una obra literaria o artística se constituya en el paradigma de una raza o de un pueblo, en la manifestación de sus potencias íntimas, en la imagen de su destino histórico.”. La intención, entonces, es leer el poema intentando rastrear los símbolos y los enigmas que él encierra sin perjuicio de la lectura literal que se pueda hacer sobre el mismo. En el caso que se cumpla afirmativamente tal cometido, la perenne obra hernandiana constituirá, amén de ser materia de un arte literario, “materia de un arte que nos hace falta cultivar ahora como nunca: el arte de ser argentinos y americanos”.
Los enigmas del Martín Fierro
Marechal considera a la obra en cuestión como un “milagro literario” en tanto “hecho libre” de la literatura nacional. Surge sin complejo ninguno, con la voz auténtica de la Patria y en contraste con la poesía erudita predominante de la época que, presa de un complejo de inferioridad, imita el estilo del romanticismo francés o del seudo clasicismo español.
De naides sigo el ejemplo,
Naide a dirigirme viene,
Yo digo cuanto conviene
Y el que en tal güeya se planta,
Debe cantar, cuando canta,
Con toda la voz que tiene.
(Canto I, II parte)
Entiende que es este el primer enigma y la primera lección de nuestro Poema Mayor en tanto que obra de arte. Pero señala que se encuentran otros dos enigmas pero ya vinculados a la naturaleza de su mensaje. El primero hace referencia a su difusión inicial y, el segundo, a las primeras interpretaciones que se hicieron sobre el mismo.
Antes de comenzar el análisis de los mismos, se pregunta por el mensaje del Martín Fierro y sobre su destinatario. Principia por el segundo de los interrogantes y no duda en indicar que el mensaje “va dirigido a la conciencia nacional, es decir, a la conciencia de un pueblo que nació recién a la vida de los libres y que recién ha iniciado el ejercicio de su libertad”. Pero aclara que la nación no se ha iniciado bien en el ejercicio de su libertad recién conquistada “porque ya en los primeros actos libres de su albedrío ha comenzado ella la enajenación de lo nacional en sus aspectos materiales, morales y espirituales”. Aquí Marechal, claro está, hace referencia a las políticas extranjerizantes de la oligarquía liberal mitro-sarmientina. En este punto, la obra de José Hernández “es un mensaje de alarma, un grito de alerta… nacido espontáneamente del ser nacional en su pulpa viva y lacerada, en el pueblo mismo, el de los trabajos y los días.”
Primer enigma: La sordera intelectual
A continuación, emprende el examen del primero de los enigmas. Para lo cual, indaga sobre quien escucha ese mensaje martinfierrista que va dirigido a todos los argentinos, ya que el enigma tiene relación directa con la difusión inicial del poema.
Es ignorado o aceptado como un mero hecho literario (no en su profundidad dramática) por las clases dirigente e intelectual de la época. Las dos clases de elite sufren de una sordera intelectual a las voces nacionales y son las principales responsables del extrañamiento de nuestro país con respecto a sus valores espirituales y materiales.
Pero el mensaje no cae en el vacío a pesar de la incomprensión y el desdén de los intelectuales extranjerizados. Es recibido por el pueblo. “El mensaje desoído vuelve al pueblo de cuya entraña salió… el gaucho Martín Fierro vuelve a sus paisanos”. Y vuelve al pueblo para mantenerse vivo y despierto como una llama votiva que alumbra a la imagen del Ser Nacional que la oligarquía cipaya olvidaba, perdía o enajenaba a manos de las potencias extranjeras. Ese mensaje guarda un voto secreto, la promesa de un rescate, o el anuncio y la voluntad de una recuperación. El rescate de los auténticos valores nacionales y, con ello, la recuperación política, económica, cultural de la Patria.
El mensaje de la figura arquetípica nacional vive en el corazón de la paisanada. “Sus ediciones están en las pulperías y en los abigarrados almacenes de campaña, entre los tercios de yerba mate y las bolsas de galleta dura, los dos alimentos del paisano; y es justo que Martín Fierro esté allí porque también él es un alimento. O está en el recado del jinete pampa, entre los bastos y el cojinillo, y es natural que Martín Fierro esté allí, porque también él es una prenda del trabajo criollo”.
Segundo enigma: La incomprensión
La crítica erudita no entendió acabadamente el poema al desvincularlo de su misión referente al ser argentino y a su devenir. Enumera y repasa Marechal las diversas críticas que se le hicieron a la obra desde los más heterogéneos campos de la intelectualidad. Desde la crítica etnográfica que le achaca al “gaucho” haber heredado los defectos de las dos razas originantes de nuestra nacionalidad y ninguna de sus virtudes. Hasta la sociológica que ataca al Martín Fierro por ser un inadaptado a la Civilización y desertor de la usina del Progreso. He ahí el origen de la leyenda negra sobre el gaucho.
Martín Fierro y nuestro estilo de vida
El personaje creado por José Hernández representa la figura arquetípica del gaucho de nuestra pampa. Martín Fierro no es el vago pendenciero y hostil a las leyes de convivencia social de la versión oligárquica, sino que es portador del estilo de vivir propio de nuestra tierra. Es una persona noble y trabajadora. El trabajo es la razón penitencial de su existencia.
Y apenas la madrugada
Empezaba a coloriar,
Los pájaros a cantar
Y las gallinas a apiarse,
Era cosa de largarse
Cada cual a trabajar.
(Canto II, I parte)
Éste se ata las espuelas,
Se sale el otro cantando,
Uno busca un pellón blando,
Éste un lazo, otro un rebenque,
Y los pingos, relinchando,
Los llaman dende el palenque.
(Canto II, I parte)
Ricuerdo… ¡qué maravilla!
Cómo andaba la gauchada,
Siempre alegre y bien montada
Y dispuesta pa el trabajo
Pero hoy en el día… ¡barajo!
No se la ve de aporriada
(Canto II, I parte)
Asimismo, cultiva el orden familiar. Entiende a la familia como el principio y la célula fundamental de toda organización humana. El aislamiento no es su modo de vivir anhelado, sino al que lo llevaron las políticas excluyentes del liberalismo oligárquico. Él ama su vida tranquila y apacible junto a los suyos.
Yo he conocido esta tierra
En que el paisano vivía
Y su ranchito tenía
Y sus hijos y mujer…
Era una delicia el ver
Cómo pasaba sus días.
(Canto II, I parte)
Tuve en mi pago en un tiempo
Hijos, hacienda y mujer;
Pero empecé a padecer,
Me echaron a la frontera,
¡Y qué iba a hallar al volver!
Tan sólo hallé la tapera
(Canto III, I parte)
Sosegao vivía en mi rancho
Como el pájaro en su nido.
Allí mis hijos queridos
Iban creciendo a mi lao…
Sólo queda al desgraciao
Lamentar el bien perdido.
(Canto III, I parte)
Martín Fierro: Lealtad al Ser Nacional
Los años posteriores a la derrota nacional de Caseros se caracterizan por una creciente extranjerización de todos los elementos de la vida nacional: la política, la cultura, la economía, etc. Aspectos todos que repercuten, todavía más luego de Pavón, en una grave pérdida de los valores tradicionales de la Patria y de su Pueblo. En este sentido, la obra puede leerse como una nostálgica pero esperanzada añoranza de lo que fueron los tiempos de la Federación, descuartizada y despedazada por los unitarios vencedores de 1852.
Explica Marechal que “otro estilo de cosas había entrado en el país, y chocaba con el estilo propio del ser nacional, y lo hería, y lo desplazaba. Frente a esta invasión, Martín Fierro es el hombre de la ‘rebeldía’, porque es el hombre de la ‘lealtad’. ¿Lealtad a quién? A la esencia de su pueblo, al estilo de su pueblo, al ser ‘nacional’ amenazado y confundido”. He aquí, entiende Marechal, el principal sentido simbólico del poema inmortal.
Es el canto de la gesta de un pueblo como el de las epopeyas clásicas. Es el relato de sus hechos notables cumplidos en la manifestación de su propio ser y en el logro de su destino histórico. El héroe del Martín Fierro es, en sentido literal, el gaucho de nuestra llanura pero, en sentido simbólico, es el ente nacional, es el pueblo de la nación que quiere volver a ser protagonista de la historia. Lo fue durante los primeros actos de su drama histórico, tanto en las guerras por la Independencia como durante las guerras civiles. Ahora, en el momento que debe ejercer la libertad conquistada, quiere seguir siéndolo. Pero en esta tercera etapa el pueblo de la nación se encuentra ante una situación anómala. Una clase dirigente extranjerizada ha tomado el control del país y un nuevo estilo se descarga violentamente contra la idiosincrasia auténtica del ser nacional. En el poema hernandiano, tal escenario se ve reflejado en los infortunios del gaucho Martín Fierro, quien simboliza con sus desdichas las del ente argentino amenazado y avasallado por los dictados oligárquicos y cipayos de los vencedores de Caseros y Pavón. Es el símbolo de todo un pueblo que se halla enajenado de su propia esencia y hurtado a las posibilidades auténticas de su devenir histórico.
Marechal refiere que Martín Fierro lucha y que es el ente argentino quien lucha en él. Pero es derrotado. El viaje al desierto es interpretado, en clave simbólica, como el primer momento de la historia donde el pueblo argentino no es el actor protagonista de su destino. Expulsado de la escena por la República oligárquica mitro-sarmientina, se convierte en un lejano espectador del drama. El desierto es la imagen de la “privación” de sí mismo en tanto que protagonista de la patria. Pero también de “penitencia” en el sentido de penar y en el de purificarse con la pena con la finalidad de regresar al centro de la escena del cual ha sido expulsado por la oligarquía liberal.
La desolación es total cuando Fierro pierde a su amigo Cruz. El dolor se siente en el alma y en el cuerpo.
Privado de tantos bienes
Y perdido en tierra agena,
Parece que se encadena
El tiempo y que no pasara,
Como si el sol se parara
A contemplar tanta pena.
(Canto VII, II parte)
En los momentos de angustia el tiempo parece detenerse. La tristeza genera inmovilidad y pasividad. El único alivio a la desesperanza del desdichado Fierro, y de la Patria que representa simbólicamente, es el de abrazar a la tierra.
En mi triste desventura
No encontraba otro consuelo
Que ir a tirarme en el suelo
Al lao de su sepoltura.
(Canto VII, II parte)
El renacimiento de la Patria
Tiempo después -sigue comentando Marechal- se encontraba nuestro personaje “en aquella posición de su cuerpo y en aquella desolación de su alma, (cuando) oye de pronto los lamentos de la Cautiva, y se pone de pie”. Fierro rompe con la inmovilidad que lo sujetaba y vuelve a la acción. Va a liberar a la Cautiva del martirio del indio. Con ello, emprende también la lucha por la liberación nacional. Ya que al rescatar a la mujer cautiva empieza, simbólicamente, el rescate de la Patria, del ser nacional, enajenado y cautivo como ella. El pueblo vuelve a ser protagonista al volver Martín Fierro desde el destierro. Montado en su caballo, nuestro héroe regresa a la lucha y trae un plan de acción. En la frontera se encuentra con sus dos hijos, quienes lo anotician de la profundización de la enajenación del ser nacional y de su ausencia en el país.
Los cipayos liberales dirigen las riendas del país traicionando la auténtica esencia nacional y popular. El Viejo Viscacha los encarna. No como “la manifestación de ciertos valores negativos imputables al ente nacional, sino (como) la expresión simbólica de aquella parte del ser nacional que, desertando de su propio estilo, se adapta cazurramente al estilo invasor” y se transforma en su cómplice.
La Misión: Rescatar al Ser Nacional
El plan de acción se pone en marcha. A Fierro y a sus dos hijos se les suma el hijo de Cruz y ahora son cuatro.
Después, a los cuatro vientos
Los cuatro se dirigieron;
Una promesa se hicieron
Que todos debían cumplir;
Mas no la puedo decir,
Pues secreto prometieron.
(Canto XXXIII, II parte)
Marechal ve en este fragmento del poema la insinuación simbólica de una profecía concerniente al devenir de la nación. Los “cuatro vientos” son los cuatro puntos cardinales a los cuales se dirigen los cuatro viajeros. En la partida hay una distribución de tipo “misional”. “¿De qué misión se trataba?” se pregunta Marechal y él mismo se contesta. “A no dudar, se trataba de una misión tendiente al rescate del ser nacional, y a su restitución al escenario de la historia, como único protagonista de su destino.”
Nuestro héroe nos señala su metodología de la acción para cumplir sus altos fines liberadores: Hay que trabajar con la raíz hundida en las puras esencias tradicionales.
Mas Dios ha de permitir
Que esto llegue a mejorar;
Pero se ha de recordar;
Para hacer bien el trabajo,
Que el fuego, pa’ calentar,
Debe ir siempre por abajo.
(Canto XXXIII, II parte) “Por abajo”, junto al pueblo. Porque “el humus de abajo siempre conserva la simiente de lo que se intenta negar en la superficie”. Siempre será el pueblo el que rescate a la Patria de las cadenas infernales de la dependencia y la sumisión imperial. Así ha sucedido a lo largo de la historia. En estas horas se presenta como fundamental la lucha para recuperar en favor del pueblo el centro de la escena del drama nacional. Que así sea.
[i] Carta a José Zoilo Miguens, primer editor del “Martín Fierro” y amigo personal de José Hernández, fechada en Buenos Aires en diciembre de 1872. Publicada en Hernández, José. Martín Fierro. Editorial Kapelusz. Bs. As., 1967, ps. 3 y 4.
[ii] Publicado en Marechal, Leopoldo. Obras Completas. Tomo V. Los cuentos y otros escritos. Perfil Libros, Bs. As., 1998, ps. 157/171.