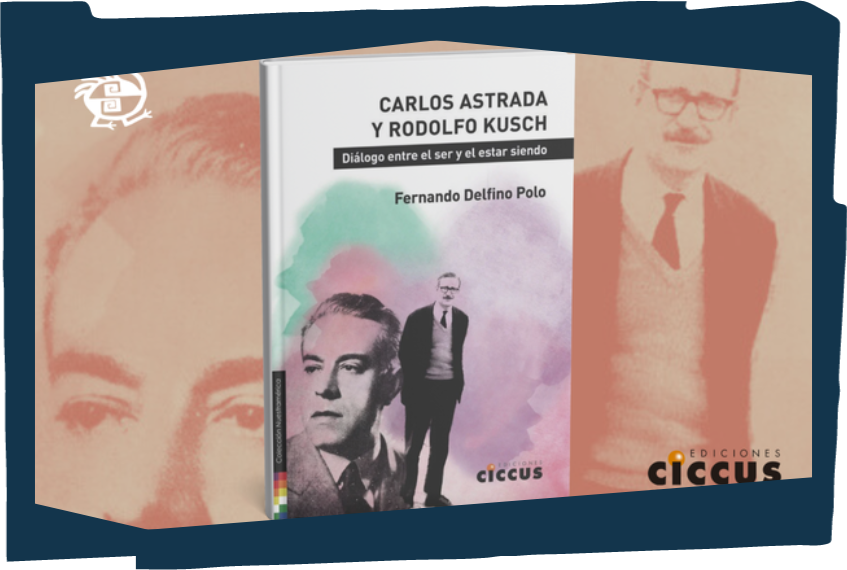Reseña del libro “Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Diálogo entre el ser y el estar siendo” de Fernando Delfino Polo[1]
El aporte a la filosofía argentina se realiza no sólo a través de la elección, desarrollo y tratamiento de conceptos vertebrales que exhibe este libro, sino más bien en su metodología comparativa. Metodología que consiste en el cruce situado, presencialmente especulativo, en el entrelazamiento desde y a partir de la inquietud por el “ser nacional” cuyo resultado es la apuesta por la gestación de una corriente filosófica local en la que, tanto Astrada como Kusch, quedan inscriptos.
En la introducción de esta obra editada por Ciccus, se señala el vacío significativo en el campo de estudios: ambos autores son generalmente abordados de manera aislada, no desde sus vínculos teóricos. A esto, podría añadirse que, cuando se los trabaja, se lo hace desde la filosofía alemana, en particular a partir de una lectura —previa o posterior— y articulación con Martin Heidegger, lo cual es adecuado aunque no necesariamente concluyente.
Fernando Delfino Polo se propone entonces revisar el despliegue de ambas ontologías en clave nacional, teniendo presentes aquellas obras que las evocan y descifran, con el propósito de observar posibles conexiones (metafísicas) entre el ser astradiano y estar siendo kuscheano. Conceptos fundamentales en cada sistema de pensamiento que son cotejados asimismo por el autor desde un criterio ético, mientras; “Astrada postula un ser auténtico en el gaucho, que cumple su deber ser y se encuentra a sí mismo, Kusch considera que el modo del ser no requiere un deber que cumplir y por ende no es necesario postular un ser auténtico” (2025:47). De ahí que Kusch encuentra el fundamento en el “estar” antes que el “ser”.
Por un lado, Carlos Astrada, filósofo cordobés, figura clave en la recepción argentina de la fenomenología a principios de siglo XX, scheleriano, heideggeriano, defensor de la Reforma Universitaria en su tiempo, peronista para marxista, viajero, conductor de un programa ambicioso de investigación que llega a su cumbre en “El Mito Gaucho” donde presenta la “analítica existenciaria del hombre pampeano” y una singular interpretación del Martín Fierro de Hernández, entendido por él como la mejor expresión de la literatura gauchesca.
Por el otro y paralelamente, está Rodolfo Kusch, filósofo de las orillas académicas, antropólogo, viajero andino, de corta vida, propulsor de una manera singular de escribir filosofía. Es Kusch -en consonancia con lo relevado por Delfino Polo- quien desplaza la figura individual del gaucho a una estructura americana, mestiza, indígena. Entre sus preocupaciones se ubica la estética, la gran historia, la ritualidad, el análisis de los opuestos, el sentido, lo sagrado, lo que une el porteño del indio, la cultura, el azar y todo aquello que lo circunda. En su mayoría, los intérpretes lo destacan por su aporte conceptual del “estar” como categoría novedosa en la historia de la filosofía.
Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Diálogo entre el ser y el estar siendo, se imparte en dos grandes títulos que remiten, en cada caso, a uno u otro autor. El primero “la ontología fundamental” evoca la parte vinculada a Astrada y todo su recorrido en torno a la categoría del “ser”, lo cual incluye su contacto con la fenomenología europea y en particular con Heidegger, para luego articular con su reconfiguración conceptual en clave nacionalista, su inquietud por la libertad, el destino, lo telúrico, el gaucho, el paisaje y la finitud, entre otras de sus constantes preocupaciones. En cuanto al segundo título “la ontología crítica” va a indicar el camino por la filosofía de Kusch y su singular modo de abordar lo americano.
A lo largo de este pasaje, su autor analiza el momento “astradiano” que experimenta Kusch en sus obras tempranas. En ellas, detecta su primera crítica a la ontología de Astrada, previamente caracterizada y luego señala una crítica más amplia que el filósofo argentino formula contra toda la filosofía occidental en un movimiento radical de reubicación ontológica y existencial.
En esta parte es dónde se produce el contacto, donde aparecen las referencias que Kusch hace a Astrada en sus textos, algunas más explícitas que otras, pero también, en una dimensión metatextual, Delfino Polo articula ambas propuestas, o bien, lee la kuscheana a la luz de la empresa astradiana. La tesis deviene hacia el final, hizo falta Astrada para que Kusch desplegara la ontología crítica, pero también hizo falta el propio Kusch criticando a Astrada para que sea posible criticar la filosofía occidental en su raíz.
Pero también el libro hace justicia a esa posible convergencia al no forzar una identificación simplificadora, sino que pone de plano las diferencias de fondo que los separan. En este sentido, la metodología comparativa no se limita a subrayar afinidades, sino que expone con claridad las tensiones estructurales entre ellos: “Si en Astrada el ser se desarrolla en el mundo (…) en Kusch, paisaje y ser se oponen como lo inhumano y lo humano, pero siempre vence el primero sobre el segundo; si en el filósofo cordobés el devenir, lo que ya se es, es el cumplimiento del destino, en el filósofo porteño este no es más que un engaño por parte de lo inhumano para hacerle creer a lo humano que en su libertad puede elegir cuando en realidad no hay más que azar” (p. 92). De este modo, la obra no sólo reconoce una dirección común, sino que restituye la densidad conflictiva que atraviesa las respectivas ontologías.
No obstante, la cuenta total es la continuidad que excede intereses e inquietudes personales de cada una de estas figuras emblemáticas que en definitiva navegan por las mismas aguas del filosofar en estas tierras.
Para Astrada, “filosofar es dar cuenta de la propia finitud del existente humano y, por lo tanto, reconocer lo que hay de humanidad en él”[2]. Para Kusch “La filosofía es el discurso de una cultura que encuentra su sujeto”. (1976:123)
Si bien la definición de filosofía gana con el tiempo anclaje y rasgo situado debido al aporte sustancial de Kusch, se podría aplicar la lógica que insinúa Delfino Polo; hay en ambas descripciones una misma dirección al reorientar lo filosófico hacia un humanismo nacional/americano en un sentido concreto.
Este libro dedicado a los forjadores constituye también en sí mismo un acto estético, un acierto fundante porque da lugar y abre a la continuidad de una tradición filosófica genuina, valiosa y propia, que invita a una lectura que va más allá de los círculos filosóficos, hacia quienes se interesan o sienten curiosidad por el pensamiento nacional y latinoamericano integralmente.
[1]Fernando Delfino Polo, es militante político y licenciado en filosofía por la UBA. Su tesis, dirigida por Alcira Bonilla y Matías Zielinski, se tituló “Carlos Astrada y G. Rodolfo Kusch en busca de lo americano y lo argentino: Un diálogo filosófico entre sus ontologías situadas” es un antecedente académico de este libro. Participó en la organización del II Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano (CIPPLA – UPMPM). Es autor de ponencias y publicaciones vinculadas a la filosofía argentina y al pensamiento nacional.
[2] Esta definición aparece citada en esta obra: Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Diálogo entre el ser y el estar siendo, 2025:52