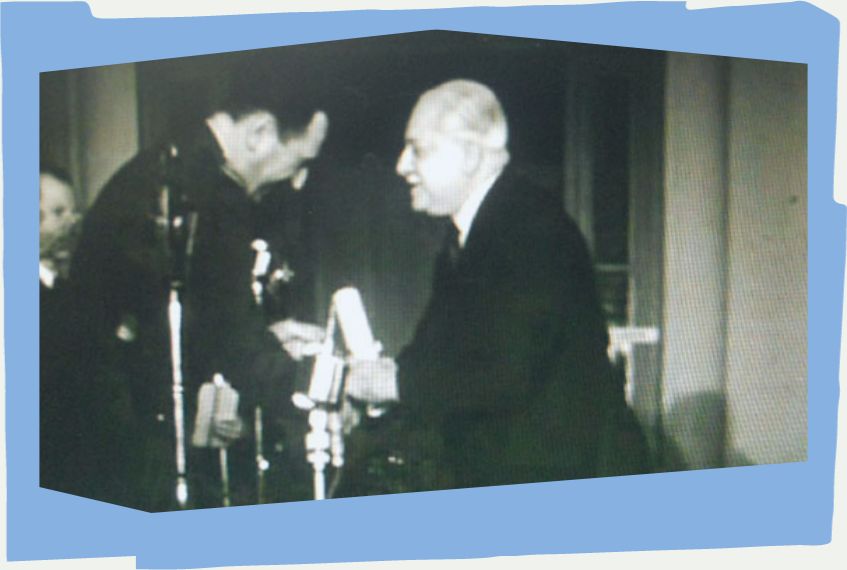Introducción
Manuel Ugarte en su libro, El porvenir de la América española publicado en 1910, dice: “La patria no depende de nuestra voluntad; es una imposición de los hechos. Limitarla, reducirla, hacerla nacer artificialmente, es tan difícil como renunciar a ella en toda su plenitud cuando existe” (M. Ugarte, 2015, p. 44). Ugarte, cien años después de la Revolución de mayo, vuelve sobre la idea de la Patria. Reflexiona sobre ella en tiempos en donde muchos otros, desde distintos ámbitos académicos y políticos, se esforzaban por direccionar el sentido y el significado de las palabras Patria y Nación.
Para precisar. Otros pensadores, científicos, intelectuales y funcionarios de Estado, en el momento en el que escribe Ugarte, no consideraban a la Patria como “la imposición de los hechos”, sino que ellos seleccionaban, limitaban y reducían el contenido de estas nociones. Como dice nuestro autor, trabajan en “hacerla nacer artificialmente”.
Se pueden distintas razones para explicar estas operaciones políticas, culturales e ideológicas.
En el presente trabajo intentaré estudiar la idea de Patria y Nación expresada por Ugarte y las otras ideas de Patria y Nación “artificiales” desarrolladas por pensadores, científicos, intelectuales y funcionarios de Estado en el momento en el que escribe nuestro autor.
Planteo del problema. El concepto de Patria y de Nación hacía 1910.
Para Ugarte la idea de Patria y Nación que se estableció como oficial, desde el Estado y sus instituciones, principalmente educativas, no se cimentó en los hechos históricos, sociales y culturales de las sociedades latinoamericanas.
Desde la historia llamada “oficial”, la idea de Patria y Nación no halló su fundamento en la memoria de los pueblos americanos. Sino que fue el resultado de la voluntad de un sector de la sociedad. Fue una operación desarrollada por los sectores que detentaban el poder político en los Estados de la región hacía mediados del siglo XIX. Ugarte subraya que esas ideas de Patria y Nación, no fueron el resultado de los hechos, sino que fueron es una creación, dice: “La nacionalidad como el derecho, es una abstracción si no está apoyada en una vitalidad, en un volumen y una fuerza que garantice su desarrollo.” (M. Ugarte, 2015, p. 45).
Ugarte habla de algo creado artificialmente, una abstracción. Un artificio, del latín artificium, “del arte de hacer”. Un objeto creado para un determinado fin.[2] ¿Por qué afirma esto? ¿Cuál era la idea de Patria y de Nación con la que discute Ugarte? ¿Sobre qué bases se sostenía esta idea de Patria y de Nación?
Juan José Hernández Arregui (Pergamino, 1913-1974), en su libro ¿Qué es el ser nacional? (1963) explora la idea de Patria y Nación en el pensamiento argentino. Sugiere una hipótesis para explicar la disociación entre la idea de Patria y de Nación bajada desde “arriba” (Estado) y la idea de Patria y de Nación que emana de los pueblos. Prácticamente cincuenta años después, el problema al que refería Ugarte persiste, y Hernández Arregui lo estudia. Observa que la raíz del problema para su definición y fundamentación radica en quienes han manejado el concepto.
Dice Hernández Arregui:
Ahora bien, cuando un concepto es manejado por corrientes ideológicas contrapuestas, el mismo es una metáfora o uno de esos recursos abusivos del lenguaje, que más que una descripción rigurosa del objeto mentado, tiende a expresar un sentimiento confuso de la realidad. Y en efecto, cuando oímos hablar del “ser nacional” nos asalta la sospecha que tal concepto aloja un núcleo irracional, no desintegrado en sus partes constitutivas.” (J.J. Hernández Arregui, 1963, p. 15).
Para precisar, Ugarte dice que la idea de Patria y Nación no puede ser una abstracción y Hernández Arregui hace alusión a que la abstracción que se manifiesta en el ámbito intelectual argentino en relación a la idea de Patria y Nación se debe al uso que le han dado “corrientes ideológicas contrapuestas”.
Generalmente en las ciencias sociales se considera por los vocablos de Nación: territorio en que habitan personas con origen, costumbres, cultura común. Un país puede tener varias nacionalidades; por ejemplo Bolivia se declara plurinacional y de Patria: Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Se puede tener más de una patria.
Siguiendo estas dos hipótesis propongo a continuación revisaré algunos pensamientos de personalidades de relevancia vinculadas directamente al Estado Nacional que modelo estas ideas durante el siglo XIX. Luego, volveré sobre Ugarte para estudiar lo que nuestro autor propone hacia 1910 para resolver este problema.
El Estado liberal oligárquico (1880-1910)
En las tres décadas anterioresal centenario de la revolución de mayo (1880-1910) el sector de la sociedad que estaba a cargo del Estado Nacional Argentino, motorizó una serie acciones, desde sus diferentes instituciones (Ministerios, Escuelas, Universidades) vinculadas a la construcción de una identidad nacional. En síntesis, en esos años se lleva a cabo la creación de una idea de Nación que surge por la voluntad de un grupo.
Pero antes, cabe preguntarse, ¿quiénes eran este grupo? ¿Qué personas ejercían su poder desde el Estado?
En algunos casos, en el campo historiográfico como en otros espacios de las ciencias sociales para responder a esta pregunta se identifica a una clase social, incluso se ha hecho alusión a único sector, una “clase gobernante”. Sin embargo, creo que esta denominación pierde su fortaleza, nos dice muy poco cuando se profundiza sobre los distintos actores y sectores que participaban y sacaban beneficios de su lugar en el funcionamiento del poder ejercido desde Estado Nacional durante el periodo. Intentaré explicar esto que afirmo brevemente.
Entre 1860 y 1910 se había desatado en el territorio argentino una embestida del capitalismo internacional en sociedad con los grandes propietarios, como nunca antes. En la práctica significaba un avance del capital privado de empresarios británicos, que pasaron a manejar la mayoría de las empresas de transporte terrestre y marítimo, los recursos energéticos, la explotación petrolera y las compañías más importantes de manufacturas del país. Al mismo tiempo, se expandía por todo el territorio la tradicional unidad productiva criolla para la exportación, la estancia. Su formación, en realidad, antecede a la formación de los nuevos Estados latinoamericanos surgidos en el siglo XIX. La estancia, unidad de grandes extensiones, vinculada a las demandas del mercado internacional a través de sus regiones portuarias[3]. Pero que también se beneficiaba del manejo exclusivo del mercado local, en donde los hacendados, con sus corporación: La Sociedad Rural, imponían el precio como productores monopólicos. Destaco aquí, que buena parte de la historiografía sobre América Latina no se detiene en estudiar estas características anti liberales de las economías locales latinoamericanas, como la argentina, brasilera y mexicana, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, incluso aquellos historiadores que hablan específicamente de historia económica. (F. Henrique y E. Faletto, 1976; C. Cardoso y H. Pérez Brignoli, 1979; R. Cortes Conde, 1977).
La estancia es también, una unidad de poder político y social vinculada estrechamente a un sistema de dominación oligárquica, y como parte fundamental para su funcionamiento y reproducción. Ejerce controles directos sobre las medidas económicas que toman los Estados, define el trazado de las líneas férreas, la construcción de puertos, los impuestos para protegerse de la competencia con los países vecinos, y hasta la utilización de las fuerzas coercitivas del Estado para reprimir huelgas obreras, como el caso de la sangrienta represión de la comunidad indígena de Yaqui en 1875 o lo ocurrido en la llamada “Patagonia rebelde” en la Patagonia Argentina a principio del siglo XX (J. Mancisidor, 1968, E. Wolf, 1972). Cuando hablo de dominación oligárquica me refiero a la definición que hace Waldo Ansaldi y Verónica Giordano en su libro América Latina. La construcción del orden. Tomo I, De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica. Dicen los autores “[…] definimos oligarquía como una forma histórica de dominación política de clase[4], caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política. En las sociedades de dominación oligárquica, la base social era angosta, con predominio de la coerción.” (W. Ansaldi y V. Giordano, 2012, pp. 465-466)
En otro plano, en la República Argentina se realizaban elecciones regulares desde 1862, aunque estas elecciones eran fraudulentas, en ellas resultaban en la mayoría de los casos vencedores los candidatos que eran elegidos previamente por el partido oficial (T. Halperin Donghi, 1999). Sobre ello Natalio Botana señala: “El poder económico se confundía con el poder político; esta coincidencia justifico el desarrollo de una palabra que, para algunos fue motivo de lucha y, para otros, motivo de explicación: la oligarquía”. (N. Botana, 1985, p. 1971) Por otra parte, el término oligarquía en el contexto argentino, como señala Ansaldi y Giordano, no comprende únicamente a un sector o a una determinada clase social, sino a múltiples y diferentes actores (políticos, dueños de tierras, académicos, escritores, capitales británicos y norteamericanos) articulados en un sistema de dominación política.[5] Una articulación que extendía sus brazos hacía los espacios de la cultura (A. Ocampo Cambours, 1962), como dice David Viñas: “En el último cuarto de siglo XIX y los primeros años del actual la dirección del país y la producción y el consumo de literatura son monopolio y definición de una clase”.(D. Viñas, 2005, p. 155)
En síntesis, no era homogéneo el grupo que ejercía la dominación de tipo oligárquica desde el Estado Nacional, ni siquiera era en su totalidad “nacional”, sino que participaba de esta dominación conjuntamente con sectores extranjeros, principalmente británicos.
El Estado liberal oligárquico y la idea de Nación (1880-1910)
Ahora bien, entre 1862 y 1910 una serie de hombres asociados a los sectores de poder mencionados arriba se aventuraron en el proyecto de narrar una historia para el Estado Nacional, en definitiva, desde el lugar desde el cual ejercían la dominación oligárquica sobre los demás sectores de la sociedad[6].
Subrayo, la propuesta no era novedosa. Estos hombres realizan la tarea en el momento en que otros estados latinoamericanos de la época trabajan en el desarrollo de sus propias historias, otras historias.
La acción los lleva a indagar, explorar, rastrear lo nacional, lo distintivo en ellas. Está búsqueda de lo excepcional entre los nuevos estados crea más problemas para la invención ya que demanda desde esté espacio geográfico particular, el latinoamericano, características que se relacionen con una doble función de exclusión /originalidad respecto a los otros estados nación[7]. A la vez, se plantean cuestiones internas en su elaboración. Hay representaciones que chocan con las identidades particulares que integran el territorio argentino como la de los pueblos nativos o la de los regionalismos preexistentes de la época colonial. El Estado Nacional respondió absorbiéndolos (J.C. Chiaramonte, 1983), reduciéndolos, falsificando (E. Palacio, 1960) o incorporando algunas de sus imágenes y significaciones, para una historia general que pretendía ser de alcance nacional (O. Terán, 1986; J. C. Chiaramonte, 2007).
Evidentemente, estos hombres se encontraron frente a otros problemas más profundos. Debían tratar una noción difusa, vaga, oscura en las ideas de los actores como en los acontecimientos desarrollados durante buena parte del siglo XIX.
¿Por qué afirmo esto? Porque en el plano estrictamente físico y material, si consideramos los circuitos económicos desencadenados tras la revoluciones de la independencia en América Latina, se observa que la constitución real de estos nuevos Estados no parece haber sido alterada profundamente por las revoluciones, como lo señalan autores de distintas corrientes historiográficas desde Jorge Abelardo Ramos (J.A. Ramos, 1971) hasta Tulio Halperin Dongui (T. Halperin Donghi, 1969).
Ramos como Halperin Dongui tienen un punto de contacto fundamental al sostener que la “balcanización de América Latina”, digamos, su división en distintos Estados Nacionales, y posteriormente las ideas de construir la historia de estos nuevos Estados (verdadero ejercicio metafísico, si se quiere) se vincula con un nuevo pacto “neo colonial”, que se expresa en la venta de materia primas y en la compra de manufacturas, a las potencias europeas: Inglaterra y Francia. En esta nueva situación, la cadena de puertos preexistentes: Valparaíso, El Callao, Guayaquil, Cartagena, Portobelo, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Santos, Bahía; se transforman es espacios geográficos, políticos y económicos de una importancia visceral para las repúblicas americanas (con economías quebradas por las guerras civiles y de Independencia), al ser entidades recaudadoras de dinero, gracias a las tarifas arancelarias propias suministradas a la entrada y salida de los productos. En consecuencia, en el plano material, económico y monetario, la idea de Nación y de Patria Argentina que emanaba del Estado Nacional liberal y oligárquico se presentaba difusa, vaga, oscura. No era una imposición de los hechos, más bien, todo lo contrario.
La tradición del iluminismo europeo y las ideas de Patria y Nación
En el plano simbólico, espiritual, histórico, cultural y social, las bases de la idea de Nación y Patria no se sostenían en la memoria y menos aún, en la historia pre existente de los pueblos latinoamericanos.
Como señala Alcira Argumero en Los silencios y las voces en América Latina, (A. Argumedo, 2009) aquello que se imponía desde los hechos y que constituía el complejo entramado inmerso en las palabras de Patria y Nación, no se vinculaba con una matriz autónoma del pensamiento popular latinoamericano. No tenía sus raíces en las experiencias históricas americanas ni en el acervo cultural de los sectores sociales sometidos.
En parte, porque los sectores que se habían apropiado del Estado hacia fines del siglo XIX no habían surgido, en la mayoría de los casos, de iniciativas populares o de movimientos de reivindicación del pasado indígena, ni colonial.
En parte porque las iniciativas de tinte popular originadas durante las Revoluciones de la independencia, muy bien estudiadas en distintos trabajos (Chávez, 1956; J.A. Ramos, 1957; F. Chávez, 1957; J.M. Rosa, 1973; A. De la Fuente, 2014), a duras habían logrado prevalecer más allá de la primera mitad del siglo XIX.
En consecuencia, reconocer esta idea de Patria que proponía Ugarte implicaba para los sectores que detentaban el poder desde el Estado, la reinvindicación de las otras voces de América Latina. La recuperación de ideas que no eran abstractas. Nociones que no estaban sólo escritas en un papel sino que se sustentaban en distintas experiencias históricas, culturales, sociales y políticas de la región, como dice nuestro autor eran “La imposición de los hechos”.
Ahora bien, si la idea de Patria no surgida de los hechos, ni del pasado, menos aún de la memoria, ¿de dónde provenía? ¿Cómo se había originado?
En buena medida la construcción “artificial” de la idea de Patria se sustentaba en la tradición del pensamiento iluminista de origen Europeo. Una tradición que provenía principalmente de Francia y que se expresaba por ejemplo en la idea que algunos de los actores principales de la época tenían sobre el concepto de Revolución. Recordemos que a diferencia de otras revoluciones como la inglesa o la norteamericana, una de las originalidades de la revolución francesa fue la convicción de que la Revolución nace de un vacío (F. Chávez, 1956).
La idea de Revolución desde esta concepción se encuentra atravesada por la idea de “legitimidad” y se proyecta directamente hacia otra idea más poderosa, que es la de la “libertad”. Como telón de fondo, se encuentra las ideas de Jean Jacques Rousseau (Ginebra, Antigua Confederación Suiza 1712-1778) y su categorización de “Nación”.
Para Rousseau, la legitimidad implica el atributo del poder político que garantiza la obediencia de los gobernados. A partir de los acontecimientos de Francia de 1789, la idea de Revolución comienza a identificarse con un “cambio súbito y absoluto” (O.Terán, 2010), que se relaciona con la negación de la tradición y por ende, la negación de la memoria y de la historia. La Revolución Francesa, inaugura el sistema de creencias con centro en Europa que definimos como “modernidad”. Una modernidad específicamente europea, y no de los “otros” no europeos. Más bien, el resto del mundo sufrirá con esta modernidad. Pero ahora bien, en la práctica ¿qué significo para nosotros la llegada de estas ideas provenientes de la modernidad eurocéntrica? La modernidad es hija de muchas concepciones presentes en Europa hacia el siglo XVI, una de ellas es la ilustración. Como dije antes, esta concepción que focaliza en la razón antes que en la realidad. Precisamente la modernidad se construye desde nuevos criterios de realidad imaginados en un espacio y un tiempo que no son el pasado, ni el presente, sino el futuro. Vale decir, una base no terrenal sino imaginaría, abstracta. “Lo natural” es reemplazado por “lo sobrenatural”. Desde la teoría política se construyeron mitos científicos, planteos, teorizaciones, que intentan explicar desde lo abstracto, el origen del orden social. Subrayo, y esto es fundamental para la comprensión de la idea de Nación y Patria que elaboro el Estado oligárquico liberal de fines del siglo XIX, que la sociedad ya no era concebida como lo dado, lo natural, sino como un artificio, una construcción. Como señala Oscar Terán, “el hombre ya no era el zoom polítikon aristotélico (el animal que vive en la polis, el animal político o social), sino un ente presocial y prepolítico, alguien que es un ser humano antes de ingresar en el estado civil o de sociedad”. Este es el sujeto a partir del cual fueron pensadas las teorías contractualistas de Hobbes (Westport, Reino Unido, 1588-1679) Locke (Wrigton, Reino Unido, 1632-1704) y Rousseau.
Para precisar, la concepción contractualista parte de la hipótesis según la cual los seres humanos, nacidos como individuos pre sociales, por diferentes razones, deciden asociarse. Los hombres deciden voluntariamente vivir en sociedad. La sociedad moderna crea el imaginario de que las sociedades se fundan a sí mismas, se auto constituyen a partir de un acuerdo público de quienes habitan esa sociedad. En consecuencia no solo se desplaza a la historia y al pasado sino también a la religión, que daba el fundamento divino al sistema político del antiguo régimen con su pacto de sujeción o de obediencia expresado en la formula Dios-Rey-Pueblo. En este pacto de origen medieval, los súbditos del rey debían rendirle obediencia en tanto el Rey realice un buen gobierno. El pacto moderno que proponía Rousseau en cambio no se sostenía en la obediencia al rey ni en el carácter divino sino en la libre asociación, en el “pacto de asociación” por el cual los individuos deciden libremente conformar o construir una sociedad. Una síntesis de estas dos concepciones encontramos en Mariano Moreno. A continuación, transcribo un párrafo del revolucionario que expresa una verdadera fusión de estos dos paradigmas de pensamiento. Dice Moreno en “Sobre el Congreso convocado y constitución del Estado”:
“Las Américas no se ven unidas a los Monarcas españoles por el pacto social, que únicamente puede sostener la legitimidad y decoro de una dominación. Los pueblos de España consérvense enhorabuena dependientes del Rey preso, esperando su libertad y regreso; ellos establecieron la monarquía, y envuelto el príncipe actual en la línea, que por expreso pacto de la nación española debía reinar sobre ella, tiene derecho a reclamar la observancia del contrato social en el momento de quedar expedito para cumplir por sí mismo la parte que le compete.
[En cambio] La América en ningún caso puede considerarse sujeta a aquella obligación; ella no ha concurrido a la celebración del pacto social de que derivan los Monarcas españoles, los únicos títulos de legitimidad de su Imperio: la fuerza y la violencia son la única base de la conquista, que agregó estas regiones al trono español; conquista que en trescientos años no ha podido borrar de la memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue ejecutada…ahora, pues, la fuerza no induce derecho, ni puede nacer de ella una legítima obligación que nos impida resistirla, apenas podamos hacerlo impunemente; pues, como dice Juan Jacobo Rousseau, una vez que recupera el pueblo su libertad, por el mínimo derecho que hubo para despojarle de ella, o tiene razón para recobrarla o no la había, para quitársela.” (Mariano Moreno, 1810, p. 7)
En síntesis, la Revolución encuentra su legitimidad en la ausencia de los americanos al momento de un “pacto inicial” de los españoles con los conquistados. De modo que sólo la fuerza y la violencia sostuvieron el dominio español. Para Moreno, es la voluntad de los hombres a pactar entre ellos lo que convierte a un conjunto de individuos en una sociedad. Volviendo a Ugarte, no es la imposición de los hechos, más bien, todo lo contrario.
Ahora bien, tomaré tres autores en donde espero demostrar más claramente como la idea de Patria y Nación, además de ser el fruto de la voluntad de asociación de algunos hombres, también se encuentra vinculada a otras ideas surgidas desde la modernidad europea, hablo de las ideas de civilización y progreso.
Mitre, Sarmiento, Alberdi y Juan Bautista Justo. Nacionalistas del futuro.
Como señala Jhon Bury en su libro “La idea del progreso” (J. Bury, 1971), se puede creer o no en el progreso, lo cierto es que fue una idea que se convirtió entre mediados del XIX y buena parte del siglo XX en una verdadera doctrina, y que ha servido para dirigir e impulsar a toda la civilización occidental moderna y europea.
Hasta en algunos lugares, como en el Río de la Plata, llegó al punto de ser una de las ideas constitutivas de la nacionalidad. ¿Cómo es esto?
La frase civilización y progreso se estableció luego de 1862 como un indicador de juicio sobre lo bueno y lo malo de una sociedad. Se inmiscuyo con otras ideas, con otras raíces, como la idea de libertad y democracia. Para precisar, los ideales de libertad y democracia, que poseen su propia, histórica e independiente validez, toman un nuevo valor cuando se relacionan con el ideal de progreso.
Repaso. La idea de Nación y de Patria como vimos surge a partir de un vació, ya por un nuevo pacto entre los individuos que integran un suelo y que se asocian voluntariamente, ya porque rompe radicalmente con todo lo anterior. En síntesis, la Revolución, niega el pasado. Es el reino de la razón. La razón antes que los hechos. Hacía el siglo veinte es justamente la razón la portadora de otro ideal, el del progreso. Progreso y libertad. Progreso y democracia. Progreso y Nación.
Bartolomé Mitre (Buenos Aires, 1821-1906), fue un escritor, historiador, militar (muy malo por cierto), periodista, pero esencialmente fue una figura política. Un político de facción. Represento los intereses de Buenos Aires en un momento en donde otros, como Justo José de Urquiza (Talar de Arroyo Largo, 1801-1870) dejaban de lado sus intereses personales en aras de un interés mayor, la Confederación Argentina. Fue Gobernador de Buenos Aires y luego de destruir el proyecto de Federación de Urquiza al vencer en la Batalla de Pavón, llega a Presidente de la República (1862 y 1874).
En síntesis un pensador, pero también un hombre de Estado. Las ideas no se expresaban únicamente en sus textos sino que desde lugares de poder se vehiculizaban en acciones con repercusiones directas para la sociedad Argentina. En su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina [1857], dice Mitre:
“La masa popular, mal preparada para la vida libre, había exagerado la revolución política y social, obedeciendo a sus instintos de disgregación, de individualismo, de particularismo y de independencia local, convirtiendo e fuerzas sus pasiones y removiendo profundamente el suelo en que debía germinar la nueva semilla que llevaba en su naturaleza. De aquí la anarquía, hija del desequilibrio social y del choque consiguiente de las fuerzas encontradas. […] De aquí el duelo a muerte entre el federalismo y el centralismo, entre la democracia semibárbara y el principio conservador de la autoridad, entre el antiguo régimen apuntalado y el espíritu nuevo sin credo y sin disciplina. Decimos sin credo, porque, como se ha visto, la masa popular obedecía a un instinto más bien que a una creencia, aun cuando invocará una palabra que simbolizaba un principio de gobierno futuro, que sólo la inteligencia podía vivificar, una vez producido el hecho de la disgregación, Esta palabra era Federación. […] Adoptada sin comprenderla por Artigas y los suyos, se convirtió en sinónimo de barbarie, tiranía, anti nacionalismo, guerra y liga de caudillos contra pueblos y gobiernos” (B. Mitre, 1949, p. 105).
En este párrafo observó varias cuestiones. La masa popular como instintiva, disgregada, anárquica. Además, destacó que Mitre disocia a los habitantes del suelo con el suelo que habitan. Como sí la naturaleza hablase por sí sola. El suelo tiene un destino que tuercen los hombres que habitan en él. Observo que la Federación es para Mitre una forma no entendida por Artigas y los caudillos. Que parecen no tener pueblo. Destaco esta paradoja: Artigas y los caudillos no son los representantes de sus respectivos pueblos, todo lo contrario, para Mitre son quienes atacan a los pueblos. En síntesis, en Mitre sólo se rescata la naturaleza, el espacio físico de la Nación y de la Patria, sin los que habitan ese espacio. Habla de una Nación, pero una Nación sin pueblo.
Domingo Faustino Sarmiento, quien fue parte del círculo dirigente del Estado, Presidente luego de Mitre en 1868-1874. Luego, senador nacional por la Provincia de San Juan. Promotor indiscutible de una instrucción para la formación de una nacionalidad especifica para el territorio argentino. En uno de sus últimos trabajos, “Conflictos y armonías de las razas en América” de 1883 escribe: “¿Cuál ha de ser, nos hemos preguntado más de una vez, el sello especial de la literatura y de las instituciones de los pueblos que habitan la América del Sur, dado el hecho de que la nación de que se desprendieron sus padres no les ha legado ni instituciones ni letras vivas? (D.F. Sarmiento, 1956, p. 54)
Para Sarmiento el pasado no existe, ni la tradición, menos aún las voces de los pueblos preexistentes. Busca a la Nación fuera del territorio. Precisamente en los extremos de nuestro continente: en los Estados Unidos. Dice Sarmiento: “Réstanos anticiparnos a la más vulgar de las objeciones que se oponen a la realización de estos sueños; sueños que se realizan hoy a nuestra vista, en los Estados Unidos, en California, por los mismos medios que proponemos para nuestro país.” (D.F. Sarmiento, 1994, p. 114)
En el caso de Sarmiento la inmigración era la puerta de entrada para Argentina moderna y era una certeza, porque él ya lo había visto. Sus viajes a Europa y Norteamérica no son únicamente viajes físicos, hay en esos viajes un desplazamiento hacia otro tiempo. Percibe sus travesías como verdaderas visitas a otra temporalidad.
Sarmiento viaja al futuro, observa las transformaciones que genera la inmigración y cuando vuelve al país, no duda en el reemplazo e incluso en la eliminación de las poblaciones que él consideraba primitivas, que no estaban acordes a los tiempos que corrían. Las poblaciones que habitaban el territorio: los indígenas y los gauchos, eran a los ojos de Sarmiento las culpables del atraso, los verdaderos gérmenes causantes del desorden, de las guerras civiles, de los malones y las montoneras.
En otro de sus libros, fundacional para el conjunto de nociones que conformarán todo su ideario: Facundo. Civilización y barbarie (1845), escribe:“…el elemento principal de orden y moralización que la República Argentina cuenta hoy es la inmigración europea, que de suyo, y en despecho de la falta de seguridad que le ofrece, se agolpa de día en día en el Plata, y, si hubiera un Gobierno capaz de dirigir su movimiento, bastaría por sí sola a sanar en diez años no más todas las heridas que han hecho a la patria los bandidos, desde Facundo hasta Rosas, que la han dominado.” (D.F. Sarmiento, 1982, p. 75)
Juan Bautista Alberdi, realiza en 1852 su trabajo “Bases y puntos de partida para la organización nacional”. En aquel entonces Alberdi era un ferviente opositor de Juan Manuel de Rosas (1793-1877), al enterarse de la caída de su gobierno comienza a redactar las “Bases y puntos de partida…”, que prácticamente de inmediato tiene una gran influencia en los sectores políticos y letrados de la época. En ese texto desarrolla una lectura similar a la de Sarmiento sobre la incidencia de la inmigración europea en la formación de una nueva Nación. Destaco que estas ideas expresadas en “Bases y puntos de partida…” van a ser fundamentales para la historia del Estado Argentino, ya que tiempo después de su publicación en Valparaíso, Justo José de Urquiza (1812-1870), tomará como punto de partida para la redacción de la Constitución Nacional, trabajo que le encargará a Juan María Gutiérrez y a José Benjamin Gorostiaga (1823-1891), ambos muy cercanos de Alberdi. Al mismo tiempo, Urquiza postula a la figura de Alberdi como la del pensador de la nación editando sus obras relacionadas con las cuestiones constitucionales. Alberdi en sus “bases y puntos de partida…” explica de qué forma y quienes edificarán está nueva etapa que se abre; “¿Cómo, en que forma vendrá en lo futuro el espíritu vivificante de la civilización europea a nuestro suelo? Como vino en todas las épocas Europa nos traerá su espíritu nuevo, sus hábitos de industria, sus prácticas de civilización, en las inmigraciones que nos envié.” (J.B. Alberdi, 2010, p. 85)
Como se puede observar, en Alberdi, como en Sarmiento y Mitre, la Nación se construye por la voluntad de los hombres. Es una construcción. Un proyecto a futuro. En este punto, mantienen la línea filosófica del iluminismo, en donde como en la Revolución Francesa, se parte desde un vacío. El inicio es la nada. Todo está por construirse. La Nación solo existe en el futuro. No hay pasado, ni religión, menos aún, cultura de los pueblos preexistentes que valga la pena considerar.
Por último tomaré el caso de Juan Bautista Justo (Buenos Aires, 1865-1928), uno de los fundadores y referentes indiscutidos del Partido Socialista Argentino, el cual presidió desde sus primeros años hasta su muerte, además fue Diputado Nacional desde 1912 hasta 1924 y Senador de 1924 a 1928.
En uno de sus libros principales, Teoría y práctica de la Historia (1898), dice Justo:
“La filosofía del pueblo es el realismo ingenuo, el modo de ver intuitivo y vulgar que los filósofos desdeñan. La realidad es el conjunto de las percepciones y concepciones comunes de los hombres, nunca tan comunes como cuando se aplican a la vida ordinaria, en el trabajo, en la técnica. Conocemos las cosas y las cosas en cuanto somos capaces de hacerlas servir a nuestros fines. En su realismo ingenuo, el pueblo desprecia las vacías fórmulas que se presentan a veces como ciencia. […] Numerosos indicios del moderno movimiento histórico señalan para la humanidad un porvenir mejor. Marcha en masa hacía la libertad, que no consiste en la soñada independencia de las leyes naturales sino en el conocimiento de estas leyes y en la posibilidad así obtenida de hacerlas obrar metódicamente con fines determinados.” (J.B. Justo, 1931, pp. 497-498)
En este libro, el líder del Partido Socialista Argentino intenta conciliar su lectura de la obra de Marx una metodología científica de tono positivista, más algunos elementos del mundo de las izquierdas francesas e inglesas, todo ello con el objeto de estudiar el caso argentino.
En este párrafo, se puede observar el lugar que le asigna a los pueblos o lo que llama “la filosofía de los pueblos en la marcha hacia la libertad”. Para Justo, la libertad no se encuentra en los tiempos presentes, menos aún en el pasado. La libertad es un objetivo a realizarse. Pero en este proceso no participa el pueblo. Libertad y pueblo en Justo son antagónicos. No corren paralelos. La Nación se encuentra en el futuro, porque la libertad, su sustento fundamental, se encuentra en el futuro. ¿Cómo es esto?
Para Justo, la ciencia es la verdad. O dicho de otro modo, solo por medio de un método científico, de una teoría, se puede llegar a la verdad. Y la verdad es la realidad. Subrayo aquí la paradoja. Para Justo, los hechos, es decir, los sucesos históricos, no son reales sí no son portadores de razón-verdad-ciencia. Hay hechos sociales, pero para el líder del PSA estos hechos sociales o son abstracciones o expresan un sin razón. En consecuencia no tienen lugar en su teoría de la historia. El pueblo, “ingenuo, intuitivo y vulgar” no puede hacer ni escribir la historia. De hecho, la historia está aún por escribirse para Justo, se encuentra en el futuro.
“Somos indios, españoles, negros, pero somos lo que somos y no queremos ser otra cosa.”
Luego de un brevísimo recorrido por las ideas de cuatro significativas figuras vinculadas al Estado y sus instituciones como fueron Sarmiento, Mitre, Alberdi y Justo, consideró que por sus características originales entre sus contemporáneos, el rescate de las impresiones de Manuel Ugarte no sólo cumple con el objetivo de cuestionar estas ideas y perspectivas sobre el concepto de Nación y de Patria entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Sino que pone en cuestión aquella famosa justificación de los estudios historiográficos de la llamada “Historia de las ideas”, en donde el eurocentrismo, racismo, exterminio y otras aberraciones, eran consideradas como parte de “un clima de época”. Cabe preguntarse entonces, ¿en qué época vivió Ugarte? O más bien, si ese término: “clima de época”, en realidad únicamente es la expresión reducida y específica de un grupo o facción generalmente vinculado al sistema de dominación oligárquico que ejercía el poder desde buena parte de los Estados latinoamericanos.
En otro plano, en este recorrido veloz, bien podría enumerar todos aquellos que durante las primeras décadas del siglo seguían señalando al territorio latinoamericano como inferior, por mestizo, indio e hispano, como una región semi bárbara, necesitada de civilización. Desde Sarmiento en su Conflictos y armonías de las razas en América (1889), hasta Augusto Bunge y su Nuestra América (1903). Ambos definían como carácter común de los hispanos americanos “la pereza, la tristeza y la arrogancia”. Aquellos que hablaban de la necesidad del exterminio de la raza hispano americana , como deseaba el escritor boliviano Alcides Arguetas en Pueblo enfermo (1919) o José Ingenieros, que profetizaba un futuro imperialismo argentino, “el único país con mayoría de raza blanca hacia 1910 en Sud América”. En cambio, para Ugarte, la raza y la evolución de los pueblos de América Latina eran otra cosa.
En El Porvenir de la América Latina nos advierte sobre la operación técnica y científica que el centro de Europa y los Estados Unidos llevan a cabo en el continente. Borrando las huellas de la época precolombina, negando el pasado colonial y la herencia de ese pasado vigente en los pueblos de América. Con el positivismo como universo teórico, desde los ámbitos académicos latinoamericanos se negaba cualquier intento de los pueblos de la región iniciados antes del proceso civilizatorio. Transformación que esta escuela materializaba con la inmigración europea en América, más la eliminación del componente indígena e hispánico (iglesia), por conquista y sumisión a la raza “superior” o directamente por el exterminio de estas raza “inferiores”. Dice Ugarte en el Porvenir de América Latina:
“La Tenochtitlan de los aztecas con sus monolitos gigantescos, su Caoteocalli donde habitaban siete mil sacerdotes, sus canales anchos y su código célebre; los mayas de Yucatán con sus instituciones sabias, su comunismo agrario y su concepción europea del casamiento y la familia; los araucanos indómitos de que nos habla el escritor chileno Tomás Guevara en su Historia de la Civilización; los incas, los nahuatls y los toltecas han sido barridos o estrangulados por una mano de sangre. Las limitaciones impuestas a los sobrevivientes de las primeras hecatombes y la esclavitud a que se les sometió después, han disminuido el número en un proporción tan brusca, que se puede decir que en los territorios donde levantamos las ciudades no hay un puñado de tierra que no contenga las victimas de ayer. Algunos arguyen que desde el punto de vista de nuestro porvenir debemos felicitarnos de ello. Pero hoy no cabe el prejuicio de los hombres inferiores. Todos pueden alcanzar su desarrollo su los colocamos en un atmósfera favorable. Y aunque las muchedumbres invasoras han minado el alma y la energía del indio, no hay pretexto para rechazar lo que queda de él. Si queremos ser plenamente americanos, el primitivo dueño de los territorios tiene que ser aceptado como componente en la mezcla insegura de la raza en formación”. (M. Ugarte, 1910, p. 50-51)
Para la concepción eurocéntrica, tanto la pre existencia de los pueblos americanos y como el pasado colonial que reivindica Ugarte, significaba un obstáculo al progreso irremediable de la sociedad blanca, el capital extranjero con su modernidad de puertos, ferrocarriles, bancos y empresas extractoras de recursos naturales.
En este sentido, para Sarmiento, Mitre, Alberdi y Justo, la idea de Nación sólo podía pensarse en el futuro. Era pensada. No era preexistente, en estos territorios parecía había que borrar el pasado.
Por último dejo una reflexión sobre la historia de la historiografía argentina. Hace años, observo que buena parte del campo historiográfico se sigue ocupando hoy de quienes han elaborado estas perspectivas. Temas como “El proyecto de Nación”, “Pensar la Nación”, “La construcción de la Nación”, “Una Nación para el desierto Argentino” o incluso se ha llegado a escribir sobre un “momento romántico en el Río de la Plata”[8]. En síntesis, una buena cantidad de trabajos historiográficos que afirma la no existencia de la Nación o mejor dicho, la afirmación (implícita) de que la Nación nace de una construcción “desde arriba”. La Nación como resultado por un lado, del pensamiento de un conjunto de ilustrados, por otro, de la acción de guerreros, estancieros, gobernantes, políticos. Una Nación que siempre aparece como pensada, ya sea cuando se habla del siglo XIX o del XX. Que nace por fuera del tiempo y el espacio. Nunca es un fruto de la historia, más bien, todo lo contrario. Nace en el pensamiento y luego desde allí, construye la historia.
En este sentido, observo cierta continuidad de las perspectivas planteadas por Mitre, Sarmiento, Alberdi y Justo frente a una carencia de estudios de cultura popular, de aquello que Ugarte denomina “la imposición de los hechos” en el campo historiográfico argentino.
Subrayo esto porque creo que es esos estudios en donde los historiadores pueden encontrar algunas explicaciones para comprender el concepto de Patria y la historia de nuestra Nación. No creo que estas nociones puedan vislumbrarse mejor en Sarmiento, Mitre, Alberdi o Justo que en las historias de nuestros habitantes, de nuestros pueblos.
- Imagen: Nombramiento de Manuel Ugarte como embajador en México durante la Primera Presidencia de Juan Domingo Perón, Fondo Documental Manuel Ugarte, Archivo General de la Nación.
Bibliografía citada:
- Acha, Omar, La Nación futura. Rodolfo Puiggros en las encrucijadas argentinas del siglo XX, Buenos Aires, Eudeba, 2006.
- Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Emecé, 2010.
- Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica, América Latina. La construcción del orden. Tomo I, De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica, Buenos Aires, Ariel, 2012.
- Argumedo, Alcira, Los silencios y las voces en América Latina, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 2009.
- Barrios, Miguel Ángel, El latinoamericanismo en el pensamiento de Manuel Ugarte, Buenos Aires, Biblos, 2007.
- Botana, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Hyspamerica, 1985.
- Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude, Los herederos. Los estudiantes y la cultura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.
- Bourdieu, Pierre, Campo de poder, campo intelectual, Buenos Aires, Quadrata, 2003.
- Bourdieu, Pierre, El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona, Anagrama, 2003.
- Bury, Jhon, La idea del progreso, Madrid, Alianza Editorial, 1971.
- Cardoso, Ciro F.S. y Brignoli, Héctor, Historia económica de América Latina [2 volúmenes], Crítica, Barcelona, 1979.
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI, México D.F., 1976.
- Chávez, Fermín, Civilización y barbarie. El liberalismo en la historia y en la cultura argentina, Buenos Aires, Trafac, 1956.
- Chávez, Fermin, Vida del Chacho, Buenos Aires, Ediciones Theoria, 1967.
- Chávez, Fermin, Vida y muerte de López Jordán, Buenos Aires, Ediciones Theoría, 1957.
- Chiaramonte, José Carlos “La cuestión regional en el proceso de gestación del Estado nacional argentinos. Algunos problemas de interpretación”, en Marco Palacio (compilador), La Unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad, México D.F, El colegio de México, 1983
- Chiaramonte, José Carlos, Ciudades, provincias, estados. Orígenes de la Nación Argentina, Buenos Aires, Emecé, 2007;
- Chiaramonte, José Carlos, Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina, Buenos Aires, Hispamerica, 1986.
- Cortes Conde, Roberto, Hispanoamérica: La apertura al mercado mundial 1850-1930, Paídos, Buenos Aires, 1977.
- De la Fuente, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional Argentino (1853-1870), Buenos Aires, Prometeo, 2014.
- Diccionario de la Real Academia Española, actualización 2017, en www.rae.es.
- Erlich, Laura, “Una convivencia difícil. Manuel Ugarte entre el modernismo latinoamericano y el socialismo”, en Buenos Aires, Políticas de la memoria, n° 6/7, CEDINCI, 2007.
- Foucault, Michel, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
- Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1980.
- Galasso, Norberto, Manuel Ugarte y la lucha por la unidad latinoamericana [2 Tomos], Buenos Aires, Eudeba, 1974.
- Golman, Noemí, Historia y lenguaje. Los discursos de la Revolución de mayo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.
- González, Horacio, Manuel Ugarte. Modernismo y Latinoamericanismo, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2017.
- Halperin Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina [1967], Alianza, Buenos Aires, 1999.
- Halperin Donghi, Tulio, Proyecto y construcción de una Nación (1846-1910), Buenos Aires, Emecé, 2007.
- Halperin Donghi, Tulio, Una Nación para el desierto argentino, Buenos Aires, Prometeo, 2005.
- Halperin Dongui, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires, Alianza, 2010.
- Hernández Arregui, Juan José, ¿Qué es el ser nacional? [1963], Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
- Herrero, Alejandro, “Una Aproximación a la historia de la educación argentina entre 1862-1930”, Remedios de Escalada, Edunla, 2010.
- Justo, Juan Bautista, Teoría y práctica de la historia [Primera edición de 1898, con varias ediciones en donde modifica y aumenta su contenido, en este caso, la edición corresponde a la tercera publicada en 1909], Buenos Aires, Imprenta, Liberia y Editorial La Vanguardia, 1931.
- Maíz, Claudio, “Nuevas cartografías simbólicas: espacio, identidad y crisis en la ensayística de Manuel Ugarte”, en Buenos Aires, Ciberletras: Revista de crítica literaria y cultura, n° 5, 2002.
- Mancisidor, José, Historia de la Revolución Mexicana, El gusano de la luz, México D.F., 1968.
- Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos Aires, Edición del Diario La Nación, 1949, pp. 59-60.
- Murilo de Carvalho, José, El desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, Colegio de México, México D.F., 1997.
- Murilo de Carvalho, José, La formación de las almas. El imaginario de la república en Brasil, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997
- Ocampo, Arturo Cambours, Verdad y mentira de la literatura Argentina, Buenos Aires, Colección La Siringa, Ed. Peña Lillo, 1962.
- Palacio, Ernesto, La historia falsificada, Buenos Aires, Colección La Siringa, Ed. Peña Lillo, 1960.
- Palatines, Carlos, Sentido y trayectoria del pensamiento ecuatoriano, Quito, Biblioteca Central, 2010.
- Ramos, Abelardo, La s masas y las lanzas, en Revolución y contrarrevolución en Argentina [1957], Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1973.
- Ramos, Jorge Abelardo Historia de la Nación Latinoamericana [1968], Buenos Aires, Peña Lillo, 1971.
- Ramos, Jorge Abelardo, Introducción a la América Criolla, Buenos Aires, Ediciones del Mar Dulce, 1985.
- Ramos, Jorge Abelardo, Manuel Ugarte y la Revolución Latinoamericana, Buenos Aires, Coyoacán, 1961.
- Rosa, José María, Historia Argentina [21 tomos], Buenos Aires, Editorial Oriente, 1973.
- Sábato, Hilda, Ciudadanía política y la formación de naciones. Perspectivas históricas para América Latina, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1999.
- Sábato, Hilda, Historia de Argentina 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
- Sarmiento, Domingo Faustino, “Conflictos y armonías de las razas en América”, en Obras completas de Sarmiento, Vol. XXXVIII, Buenos Aires, Luz del día, 1956.
- Sarmiento, Domingo Faustino, Argirópolis, Buenos Aires, Secretaría de cultura de la Nación, 1994.
- Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo o Civilización u barbarie, Buenos Aires, Hyspamerica, 1982 (reproducción íntegra del original publicado en Buenos Aires en 1874).
- Terán, Oscar, Historia de las ideas en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.
- Terán, Oscar, Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, Buenos Aires, siglo XXI editores, 2008
- Terán, Oscar, José Ingenieros: Pensar la Nación, Buenos Aires, Alianza, 1986.
- Ternavasio, Marcela, Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Buenos Aires, siglo XXI, 2007.
- Ugarte, Manuel, La Nación latinoamericana, Caracas,Biblioteca Ayacucho, 1987.
- Ugarte, Manuel, Pasión Latinoamericana, Remedios de Escalada, EDUNLA, 2014.
- Ugarte, Manuel, Discurso en Asociación de Estudiantes de Caracas, 13-11912. En Archivo General de la Nación, Archivos y colecciones particulares, Sala VII, Archivo Manuel Ugarte 1896-1967.
- Ugarte, Manuel, El porvenir de América Latina [1910], en Manuel Ugarte. Pasión latinoamericana. Obras elegidas, Remedios de Escalada, EdUNLa, 2015.
- Ugarte, Manuel, El porvenir de América, Buenos Aires, Indoamerica, 1953.
- Viñas, David, Literatura Argentina y Política [1964], tomo I. De los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2005.
- Wolf, Eric, Las luchas campesinas del siglo XX, Siglo XXI, México D.F., 1972.
- Yankelevich, Pablo, “Una mirada argentina de la Revolución Mexicana: Manuel Ugarte (1910-1917)”, en México D.F., Revista de Historia Mexicana, vol 44, nº 4, abril-junio 1995, pp.645-667.
[1]La palabra Noción, según el Diccionario de la Real Academia Española, expresa el conocimiento vago,, elemental o general acerca de una situación, cosa o materia. Proviene del latín, notio o notionis que significa conocer, idea, concepción, la palabra noción es además el nombre de acción del verbo noscere que significa conocer. En Diccionario de la Real Academia Española, actualización 2017, en www.rae.es
[2] Diccionario de la Real Academia Española, actualización 2017, en www.rae.es
[3] La estancia en Argentina, como en otras regiones de Latinoamérica, no puede entenderse únicamente como una unidad productiva nacida y desarrollada para el mercado exterior.
[4] Como en otros puntos de este libro, no estoy de acuerdo con la utilización de la noción de clase empleada aquí, ya que sí bien creo que se utiliza para ubicar a los sectores oligárquicos, pierde fuerza cuando uno intenta desglosar a los diferentes sectores implicados, como: terratenientes, bancos extranjeros, política internacional de EEUU, Gran Bretaña, funcionarios de gobierno, empresas de transportes privadas, etc. Evidentemente, difícil es que todos estos múltiples sectores puedan caber todos juntos en una misma clase social. Considero que todos ellos sí forman parte de un mismo sistema de dominación oligárquico pero no una misma clase social.
[5] En consecuencia, con estas condiciones sociales, económicas y políticas, siempre me resulto incomprensible que durante más de una década, los historiadores de corte liberal mexicanos, brasileros y argentinos se hayan dedicado a bucear en textos jurídicos sobre las características del federalismo o el centralismo, de las elecciones y la ciudadanía. A la distancia, veinte años después, observó un esfuerzo casi metafísico por reposicionar el periodo de oro de la dominación oligárquica en América Latina 1850-1890.
[6] Las nociones que se utilizan en el trabajo como las de usos, invención, representación, dimensión simbólica; son subsidiarías de las investigaciones desarrolladas por Pierre Bourdieu y Michel Foucault desde mediados de los años sesenta, sus enfoques motivaron el desarrollo de verdaderas herejías en el área de las ciencias sociales al demostrar como funcionan los mecanismos de control simbólico del estado en los diferentes campos de producción científica.
[7] Sobre el tema se han realizado interesantes trabajos en los últimos veinte años en donde se avanzado en la participación de historiadores, filósofos, antropólogos, politólogos de diferentes países latinoamericanos en un mismo trabajo como es el caso del libro coordinado por la historiadora Hilda Sábato, Ciudadanía política y la formación de naciones. Perspectivas históricas para América Latina, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1999 o el coordinado por el filósofo Oscar Terán, Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. También se desataca el trabajo de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, América Latina y la construcción del orden, Buenos Aires, Ariel, 2012. En tanto a los análisis particulares bajo la temática sobre la invención de la nación remarquemos para el caso ecuatoriano el trabajo de Carlos Palatines, Sentido y trayectoria del pensamiento ecuatoriano, Quito, Biblioteca Central, 2010 y en el de Brasil los trabajos de Murilo de Carvalho, La formación de las almas. El imaginario de la república en Brasil, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997 y El desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, Colegio de México, México D.F., 1997.
[8] el autor debería decir en realidad, un momento de cuatro o cinco ilustrados en un salón de Buenos Aires.