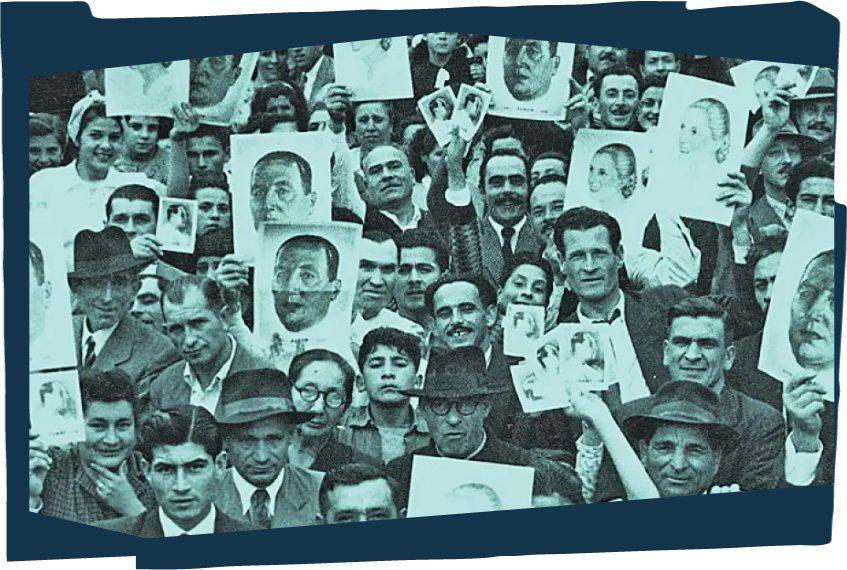Los conceptos políticos, por regla general, disfrutan de una variedad de acepciones, están sujetos a diferentes usos históricos como así también pueden ser rebatidos o criticados. Es decir, los conceptos políticos son plurales, contingentes y refutables[1]. Estas consideraciones son extensivas, por supuesto, a la democracia. No obstante, la literatura especializada conviene en distinguir un clivaje que permitiría ordenar todas las definiciones de democracia habidas y por haber. Existiría, entonces, dos formas de entender a la democracia: la procedimental, sea en su versión elitista o pluralista, y la sustantiva. La primera enfatiza en el conjunto de reglas y procedimientos necesarios e insustituibles para la toma de decisiones y para la elección de autoridades. La segunda remite a los fundamentos, a la esencia de la democracia entendida como autogobierno del pueblo y a su principio generativo por antonomasia, es decir, la igualdad[2].
Reflexionar sobre la democracia también implica hacer equilibrio entre lo que se espera de una democracia y lo que éstas han evidenciado en sus diferentes variantes empíricas. O, de otro modo, a la hora de hablar de democracia no es posible desentenderse tanto de su dimensión prescriptiva como de su dimensión descriptiva[3].
Sobre estas premisas descritas con anterioridad, se recorta una especie de cuadro de doble entrada en el cual las variables serían, por un lado, democracia formal o sustantiva y, por el otro, definición descriptiva o prescriptiva. Y al interior de estos cuadrantes, se podrían alojar diferentes ideas sobre la democracia. Desde luego, este esquema no tiene una vocación exhaustiva aunque sí nos permite introducir nuestro tema de interés.
En estas páginas, vamos a explorar las ideas sobre la democracia de Juan Domingo Perón prestando atención a estas variables como a otras que serán presentadas oportunamente. El foco estará puesto en Perón y sólo, de forma lateral, haremos referencias a la literatura especializada como a otros pensadores del campo nacional y popular.
Algún desprevenido podrá preguntarse cuál es la autoridad de Perón, un militar de profesión, para teorizar sobre la democracia. Más allá de su responsabilidades de gobierno, más allá de su importante carrera como militar, Perón exhibió, en su trayectoria, “capacidad y talento para la enseñanza y la exposición oral de temas complejos” (Piñeiro Iñiguez, 2010, p. 257). Todo esto sin perjuicio de su obra escrita, la cual reúne decenas de volúmenes entre libros, conferencias e intercambios epistolares. Efectivamente, Perón forma parte del selecto grupo de los “intelectuales militares”[4] (Ibíd.). Hablamos de un conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas que pusieron todo su profesionalismo, empeño intelectual y voluntad patriótica en la divulgación de los asuntos nacionales estratégicos.
El repertorio intelectual de Perón es vasto pero no ecléctico. La guerra, las relaciones internacionales, la conducción política y la economía son parte constitutiva del mismo. Aquí, como dijimos, nos vamos a ocupar de la democracia. A falta de una obra íntegra y exclusiva sobre el tema, acudiremos a diferentes textos de su autoría. Como premisa general, sostenemos que, mayormente, las ideas de Perón sobre la democracia están más cerca de la concepción, que aquí hemos llamado, sustantiva en línea con la verdad número 1[5] de “Las 20 verdades peronistas”. También creemos que predomina, en su enfoque, un interés prescriptivo, un horizonte de expectativas al cual la democracia justicialista debería aspirar.
Comunidad organizada y democracia
En “La comunidad organizada”, obra insigne de Perón, encontramos pasajes y elaboraciones que nos pueden ayudar en este camino de exploración tras los rasgos de la democracia justicialista. Esta obra está compuesta a partir del discurso[6] de cierre de Perón en el Congreso de Filosofía realizado, en 1949, en la Universidad Nacional de Cuyo. Diferentes historiadores del peronismo coinciden en que el texto final, lo publicado, contó con las contribuciones, con la escritura, de diferentes filósofos y pensadores como Nimio de Anquín, Carlos Astrada, Hernán Benitez, Ireneo Fernández Cruz y Arturo Sampay (Recalde, 2021, p. 161). Más allá de estos antecedentes, convenimos aquí en adjudicar a Perón todas y cada una de las expresiones vertidas en el libro.
La noción de comunidad organizada, en Perón, está sustentada en tres pilares (Ibíd, p. 159). Un colectivismo de base individualista[7] como superación tanto del comunismo soviético como del liberalismo anglosajón. Un posicionamiento geopolítico, también equidistante de las dos potencias imperialistas, inmortalizado bajo el nombre de tercera posición. Una democracia participativa “edificada en torno a la acción de las organizaciones libres del pueblo” (Ibíd.). Por razones obvias, nos vamos a detener en este último punto.
Para Perón (2000), el desafío del pensamiento democrático consiste en “dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo” (p. 84). Lejos de los “fríos resplandores de la razón”, que se contentan en asignarle a los regímenes políticos un perfil utilitarista, la democracia justicialista está empeñada en devolverle al hombre “la fe en su misión” (p. 67). Democracia y comunidad organizada no pueden sino caminar de la mano para que “el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no sólo su presencia muda y temerosa” (p. 86).
La democracia justicialista debe medirse, insistimos, ante la comunidad y no ante el Estado. Las experiencias totalitarias, que son objeto de querella por parte de Perón, han propiciado la “deificación del Estado ideal” (p. 83) y, por añadidura, la “insectificación del individuo” (Ibíd.). El totalitarismo marxista, históricamente, se ha valido de un sinnúmero de microcuerpos que han hipertrofiado la noción de sociedad civil simulando autonomía[8]. Sindicatos tutelados, nucleamientos de juventudes, artistas y profesionales, entre otros, obedientes al Partido Único. Desde estos espacios, el totalitarismo ha ejercido la profilaxis social y ha montado un espejismo de participación. Nada más lejos de la idea de democracia justicialista.
En la participación voluntaria, en la realización de sí mismo, el individuo encuentra la “justificación de su existencia” (p. 87). La democracia justicialista no es ajena a esta búsqueda. Por el contrario, contiene un sentido de trascendencia orientada “al perfeccionamiento de la vida” (p. 85). Es solidaria con el principio de armonía y equilibrio entre el nosotros y el yo; entre los diferentes sectores sociales.
La democracia justicialista y la comunidad organizada se oponen por el vértice a los teóricos de la “comunidad disociada” (Podetti, 2019). Éstos, en especial Hobbes y Marx, son partícipes de una estructura del sentir donde “una afirmación fundada en la ciencia es infinitamente superior a una fundada en la fe religiosa, en el sentido común, en la tradición histórica o en el saber popular” (p. 45). De allí, la desestimación y el ataque a la filosofía y la religión. De allí también, la consideración del hombre como un ser egoísta, como el “homo homini lupus” (p. 63) (hombre lobo del hombre). Éstos coinciden en explicar a los hombres a partir de sus intereses económicos. Y en ese argumento desestiman valores tales como “el sentimiento religioso, el amor a la patria, los lazos familiares (…)” (p. 67).
El pensamiento de Perón, sobre la vida pública, hunde sus raíces en la tradición helénica, en la consideración de la política como la búsqueda del bien común. No obstante, Perón entiende que el cristianismo[9] “perfeccionó la visión genial de los griegos” (p. 75). Para alcanzar la definición más adecuada de la comunidad y el Estado, a los griegos les faltó lo que terminó aportando el cristianismo: “su hombre vertical, eterno, imagen de Dios” (Ibíd.). Estas referencias al cristianismo no son excepcionales en Perón. Por el contrario, podríamos decir que son constitutivas de su pensamiento tal como se expresa en la verdad n° 14 de las “Las veinte verdades peronistas”[10]
El pensamiento de Perón, en general, y la comunidad organizada, en particular, no ha sido una meditación solipsista ajena al contacto con la realidad. Por el contrario, guió “a los congresales oficialistas en la refundación institucional de la Revolución Justicialista” (Recalde, Op. cit., p. 162). Cabe recordar que el Congreso de Filosofía de Mendoza y la reforma constitucional del peronismo tuvieron lugar durante el mismo año, en 1949. La comunidad organizada, además, inspiró, a una Constitución de avanzada, la Constitución de la Constitución de la Provincia del Chaco, de 1951, que “institucionalizó la democracia social y la participación de las organizaciones libres del pueblo” (Ibíd.).
Democracia justicialista y cultura de las obligaciones
La democracia justicialista no es una mera concesión graciosa proveniente de las elites. No se trata de un giro transformista desde lo regiminoso hacia formas más estables de la dominación política y social. No es el subterfugio táctico de parte de quienes quieren destruirla una vez encaramados en el vértice del poder estatal. La democracia justicialista reconcilia a la política con lo ético y lo moral. Por eso le demanda a los ciudadanos obligaciones, un compromiso sostenido en el tiempo.
Sostiene Perón que la cultura moderna se ha preocupado más por los derechos que por las obligaciones y “ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades” (p. 86). La derivación monstruosa de este imperativo, Perón la percibió en la dupla Estado omnipotente-seres insectificados. La democracia justicialista, por su parte, aspira a construir una comunidad donde “la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser; fundada en la persuasión de la dignidad propia” (Ibíd.).
Perón se recuesta en Rousseau para vislumbrar la posibilidad de un orden legítimo en el cual se llamará pueblo “al conjunto de hombres que mediante su condición de ciudadanos y mediante las obligaciones derivadas de esa conciencia, y provisto de las virtudes del verdadero ciudadano, acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines” (p. 81). Efectivamente, Rousseau (1998), en su obra, alinea, en un mismo nivel, a la libertad y a la participación al tiempo en que enfatiza en el aprendizaje que se dan a sí mismos los hombres al formar parte de un cuerpo político y moral. Estas ideas le valieron a Rousseau el reconocimiento ulterior de Hegel (1967) entendiendo que el deber más loable para un hombre es ser parte activa de su comunidad.
Esta participación, que Rousseau imagina, lejos está de ser una operación subsidiaria, en el margen del espectro político. Hablamos de una participación constituyente, depositaria del poder soberano. Así también lo interpreta Perón: “Rousseau cree en el individuo, hace de él una capacidad de virtud, lo integra en una comunidad y suma su poder en el poder de todos para organizar, por la voluntad general, la existencia de las naciones” (p. 80). Rousseau concibe al contrato social de una forma, para muchos, perturbadora[11] en tanto plantea la asimilación entre súbdito y soberano y la imposibilidad de representar la voluntad general amén de considerar a la soberanía popular como inalienable e indivisible (Ibíd.). Quizás sea uno de los autores que, con mayor claridad, han señalado, lo que hemos llamado, la dimensión sustantiva de la democracia, ésa que se interroga por los fundamentos últimos y por los sujetos políticos por excelencia.
Perón (2015), en su obra póstuma, Modelo argentino para el Proyecto Nacional, retoma algunas de las ideas de Rousseau al brindarnos una reactualización del concepto de democracia justicialista. Perón habla, en esta oportunidad, de democracia social y al hacerlo enfatiza en el principio de identidad rousseauniano entre súbdito y soberano[12]. Sostiene que en la democracia social el pueblo organizado “es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino” (p. 269). Vuelve a refrendar el vínculo que existe entre comunidad organizada y democracia, en este caso, social. Subraya que los conceptos de nación y Estado, no bastan para calificar a la comunidad organizada. Sostiene que el liberalismo sólo mira a los partidos políticos cuando piensa en las organizaciones intermedias y que quienes han ponderado el valor de los grupos sociales y profesionales han sido tachados de corporativistas (Ibíd.).
Perón elude, al considerarlo un debate bizantino, a esta presunta contradicción entre liberalismo y corporativismo. “Una toma de conciencia debidamente razonada nos pone en situación de ir directamente hacia las estructuras intermedias completas que, cubriendo partidos políticos y grupos sociales, den a nuestra comunidad la fisonomía real de lo que queremos calificar como “democracia social”” (Ibíd.). Una democracia social tiene que integrar a “todas las fuerzas representativas de los distintos sectores del quehacer argentino” (p. 270).
Esta democracia social no es ajena a la “cultura de las obligaciones humanas” (Recalde, Op. cit., p. 168) que Perón buscó, afanosamente, forjar. El individuo debía atravesar un proceso de adquisición de conciencia social “que lo lleve a actuar buscando el orden justo, la emancipación colectiva y la autodeterminación nacional” (Ibíd.). En ese tránsito, los hombres abandonarían las actitudes disolventes y perniciosas para la comunidad como el egoísmo, la competencia desenfrenada o la lucha de clases. Al nutrirse de una ética social[13] superior a la ética individualista, la democracia social aspira a “convertir al hombre actual en un hombre nuevo, creador de una nueva humanidad” (Perón, op. cit., Ibíd.). No hay liberación social sin una verdadera liberación interior que “trascienda al hombre y cultive en él la actitud de servicio”[14] (p. 271).
Esta ética y esta democracia social requieren de “una caracterización de la propiedad en función social” (Ibíd.) Perón comprende que la propiedad privada permite asignar recursos con mayor eficiencia que la propiedad común. No obstante, debe “exigirse que esa posesión sea hecha en función del bien común” (Ibíd.). La tierra, especialmente, y los alimentos que brinda, son considerados bienes de producción social.
Además de propiciar la participación auténtica de las organizaciones libres del pueblo, Perón también se compromete con el pluralismo político. Deplora cualquier posibilidad de organizar al país en base a un partido único. También advierte sobre el perjuicio que entraña una “multiplicidad atomizada de partidos irrelevantes” (Ibíd.). De cualquier modo, para Perón el pueblo tiene la última palabra y “la forma del pluralismo resultará de lo que el pueblo decida” (Ibíd.).
Esta cultura de las obligaciones[15], esta ética social, solidaria, no se circunscribe exclusivamente al territorio nacional. La democracia social “se realiza con una concepción nacional sin xenofobia, en actitud continentalista y universalista, de efectiva cooperación y no competitiva” (p. 272). Perón siempre concibió a nuestro país como una nación pacifista[16] cuyos objetivos políticos han permanecido lejos del expansionismo. Este temperamento histórico le ha permitido al justicialismo construir, con humildad, una noción de fraternidad universal de la cual puedan abrevar otras naciones del mundo.
Democracia integrada, institucionalización y conducción
El 2 de agosto de 1973, el General Perón pronunció, en la Residencia de Olivos, un discurso[17] ante los gobernadores peronistas recientemente electos. El país y el movimiento transitaban momentos convulsionados luego de la Dictadura de Lanusse. Había renunciado Cámpora, Lastiri ejercía provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo y el país se encaminaba a elegir nuevamente, por abrumadora mayoría, a Perón como Presidente de todos los argentinos.
En ese contexto, signado por la violencia política, Perón desarrolla una serie de argumentos en línea con nuestro objeto de interés. Perón entendía que su regreso y el fin de la proscripción marcaban el comienzo de una nueva etapa. Si durante la Resistencia, prevaleció una lucha enconada, el retorno de la democracia, en el 73, demandaba una “lucha más bien mancomunada, de todas las fuerzas políticas en defensa de los intereses y de los objetivos nacionales” (p. 1).
Perón reflexiona sobre la naturaleza del Movimiento y entiende que había llegado la hora de superar su naturaleza gregaria para alcanzar su institucionalización. Perón era consciente de la fragilidad de su salud y era consciente también de que “movimientos gregarios mueren con su inventor” (p. 3). Por eso es que sus palabras y argumentos en favor de la institucionalización funcionan también como un testamento político.
Además, consideraba que la institucionalización del Movimiento permitiría dotar al mismo de una cultura política. La ausencia[18] de una cultura política representaba para él uno de los grandes déficits de la vida nacional. El imperio de una cultura política, que se precie de tal, era condición necesaria para la construcción de democracias integradas “en las que todos luchan con un objetivo común, manteniendo su individualidad” (p. 2). Perón entendía que las oposiciones “sistemáticas y negativas” no debían tener más cabida en la política argentina.
Durante su exilio en Europa[19]conoció, de primera mano, los esfuerzos de las diferentes comunidades nacionales para reconstruir, luego de la Guerra, sus países, sus instituciones y para superar todo tipo de recelos. A nuestro juicio, Perón reelabora parte de esa experiencia europea[20] y busca encontrarle alguna utilidad para Argentina. Creemos que la idea de democracia integrada, a la cual estamos haciendo referencia, tiene puntos de contacto con las democracias coalicionales y con los regímenes parlamentarios de Europa.
Como dijimos, este discurso tuvo lugar en un contexto de muchísima tensión política, con el ala izquierda del Movimiento, luego de los sucesos de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, en el retorno definitivo de Perón al país. La búsqueda de la institucionalización, de la integración, más allá de la genuina voluntad de Perón, obedecía, precisamente, a un interés por enderezar un proceso cuyos rasgos violentos incubaban consecuencias insospechadas. Perón señala con severidad a lo que denomina una desviación ideológica, la ultraizquierda, a la cual le endilga ser presa de intereses foráneos[21]. Sin perjuicio de sus cuestionamientos a la JP-Montoneros[22], prevalecía en él un espíritu regeneracionista, componedor, el temperamento de un conductor que, con paciencia y pedagogía, buscaba reunir a todas las particularidades en una totalidad.
Los cambios estructurales son, para Perón, los que permitirán la liberación nacional. Pero estos cambios no debían ser instrumentados a partir de la violencia. Recupera, de la Grecia de Pericles, un apotegma que rezaba lo siguiente: “Todo en su medida y armoniosamente”. Los cambios duraderos y constructivos son los que se instrumentan a partir de la organización, el sentido de la proporción, la armonía y el equilibrio en el marco de una democracia integrada[23].
Esta democracia integrada también reclama una particular forma de gobierno. Sostiene Perón que gobernar no es mandar. Gobernar es persuadir. “Esa es nuestra tarea: ir persuadiendo a todos los argentinos para que comencemos a patear todos para el mismo arco; es decir, hacia los objetivos de nuestro país y hacia las necesidades de nuestro pueblo” (p. 10). La persuasión, además de ser más eficaz para la acción de gobierno, permite superar la dialéctica de los opuestos. Permite superar la lógica del adversario, para que pasemos a considerarnos compañeros de marcha.
El atributo de la persuasión, para la acción política y democrática, Perón ya lo había anticipado en su obra, Conducción Política. Ésta reunió las clases dictadas por Perón, en 1951, en la Escuela Superior Peronista creada en 1950 (Recalde, Op. cit., 147). Allí sostiene que “la persuasión vale mucho más que la violencia” (Perón, 2011, p. 281) y que esta última es “una fuerza insignificante al lado de lo que la persuasión representa” (Ibíd.). La persuasión debe ser la principal arma de captación. Perón buscaba “hombres conscientes que sirvan conscientemente a la doctrina. No inconscientes que por apetencias quieran ponerse al servicio de una causa, que es noble para no ennoblecerla” (p. 105). La persuasión no es un mero consignismo[24]. La persuasión demanda templanza, virtud y sentido de pertenencia.
Junto al atributo de la persuasión, la organización política estaba llamada, como dijimos, a trascender el tiempo de vida de los dirigentes y a forjar “una renovada conciencia política en el pueblo” (Recalde, op. cit., 152). Perón acusaba recibo de las transformaciones que tallaron al interior de la formación política argentina con el arribo del pueblo trabajador a la vida pública nacional. Los partidos de notables (Botana y Gallo, 1987) eran cosa del pasado. Los movimientos de masas eran el signo de la época. Sin embargo, esas masas debían ser conducidas. La cultura política y la doctrina representaban la proteína necesaria para elevar el nivel de organización de las masas. Perón estaba empeñado en superar la etapa del caudillismo[25] donde “los hombres iban detrás de otros hombres; no detrás de una causa” (Perón, op. cit., p. 92).
El movimiento de masas justicialista debía estar dotado de un “sentido heróico de la vida” (p. 171) en línea con la verdad n° 11[26] de “Las veinte verdades peronistas”. Y el conductor tenía que provenir y estar fuertemente ligado a su pueblo[27]. Si bien éste se reservaba la iniciativa estratégica, en el plano táctico cada integrante del Movimiento debía llevar el “bastón de Mariscal en su mochila” (p. 283). Para Perón, la realidad y la acción[28] eran la medida de prueba[29] para evaluar la aptitud de los conductores y de los cuadros auxiliares de la conducción. Deploraba los métodos discrecionales para la elección de candidatos, sean éstos el nepotismo o la elección a dedo. Confiaba invariablemente en el pueblo, en la democracia, para dirimir las diferencias internas al interior del Movimiento.
Así como la acción templaba la aptitud de los conductores, la probidad de los mismos era la piedra de toque que permitía evaluar el estado de salud de un Movimiento. Como los pescados, “las instituciones se descomponen primero por la cabeza” (p. 160). Si quienes están en el vértice pierden la vergüenza, los estratos inferiores pierden el respeto. Así desaparecen las organizaciones.
Comentario final
El desencanto con la democracia[30] es un tópico recurrente tanto en la literatura especializada como en la preocupación de ciertos dirigentes políticos. La expresión evoca a Max Weber y a su idea de desencanto asociada a la política moderna y a la ruptura del “mundo mágico” de la Antigüedad. Naturalmente, en estos tiempos de crisis, el malestar de la sociedad con la democracia no se limita a un problema semántico. El desencanto radica en todas las dificultades sociales y económicas que la democracia no puede resolver. Al revelarse como un mero procedimiento para elegir autoridades, ajeno a la “búsqueda de significaciones trascendentes” (Rabotnikof, 2016, p. 16) e indiferente ante el deterioro de la calidad de vida, las sociedades experimentan este malestar, desencanto o extrañamiento con respecto a sus clases dirigentes.
Creemos que el legado de Perón puede ayudar a revertir este sentimiento popular de desasosiego. Como vimos, la democracia justicialista presupone un vínculo, sin solución de continuidad, entre dirigencia y pueblo. En ese sentido, entendemos que la querella contra la casta, tan eficaz y tan en boga actualmente, no representa ninguna novedad. Hace casi 75 años, Perón acometió contra la casta política, tildándola de oligárquica, en “Las 20 verdades políticas”, más precisamente, en las verdades n° 2 y n °3[31]. El primer aprendizaje que podemos obtener de Perón, para traer a nuestros días, consiste en comprender a la inmediatez entre súbdito y soberano como el mejor anticuerpo para prevenir la burocratización y la deserción de la dirigencia política.
Dijimos también que la democracia justicialista se vale de dirigentes y técnicos idóneos, probos y fogueados en la lucha política. La democracia justicialista deplora a los acomodaticios y a los deshonestos. Con un gobierno dotado de los mejores hombres y mujeres de Estado, disminuyen las probabilidades de fracaso de una administración. Por supuesto que la unidad de acción, en el plano práctico, en el ejercicio del gobierno, tiene que estar respaldada, en el plano teórico-doctrinario, por una unidad de concepción (Perón, op. cit., p. 57).
Las instancias de participación de la ciudadanía, en nuestra democracia liberal, son muy limitadas. Elegimos autoridades parlamentarias y ejecutivas cada dos o cuatro años. Otro tipo de instrumentos como la iniciativa popular o la consulta popular, previstos en los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución Nacional, nunca han sido utilizados o bien establecen requisitos farragosos, de imposible cumplimiento, para poder llevarlos a la práctica. Por su parte, las organizaciones libres del pueblo rara vez son convocadas para discutir el rumbo del país. En ocasiones, se impulsan estructuras con ínfulas participativas, como el Consejo Económico y Social, pero, finalmente, las mismas terminan desvaneciéndose sin pena ni gloria[32].
Para una democracia justicialista esta capacidad ociosa de nuestro pueblo, en términos de participación, es inadmisible. Hemos señalado cómo la democracia justicialista propicia la organización popular para nutrirse de esta última y perfeccionarse a sí misma. La participación es consustancial con el sentido de trascendencia que caracteriza a una organización estatal o política. Garantiza la continuidad en el tiempo y el trasvasamiento generacional.
Si lo que prima es el desencanto y la impotencia, quizás haya que devolverle al hombre la “fe en su misión”. Para ello, quienes ostentan las más altas posiciones institucionalizadas deben predicar con el ejemplo. Asumir sus tareas con dedicación y responsabilidad o dejar sus lugares a personas más aptas. La democracia justicialista aspira a realizar los objetivos políticos nacionales de la mano del pueblo organizado y de dirigentes a la altura de las circunstancias.
*Imagen extraída del Diario Perfíl, en: https://www.perfil.com/noticias/domingo/imagenes-peronistas.phtml
Bibliografía
ABOY CARLÉS, Gerardo (2001). Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Buenos Aires: Homo Sapiens.
BOTANA, Natalio y GALLO Ezequiel (1997). De la República posible a la República verdadera (1880-1910). Buenos Aires: EMECÉ.
CONSTANT, Benjamin (1970). Principios de Política. Madrid: Aguilar.
HEGEL, Georg W. F. (1967). Fundamentos de la filosofía del derecho. Buenos Aires: Ediciones Siglo XX.
LEFORT, Claude (2004). La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Barcelona: Antrophos.
PALTI, Elías. (2005). “Temporalidad y refutabilidad de los conceptos políticos”. En Prismas, Revista de historia intelectual, No. 9, pp. 19-34.
PERÓN, Juan Domingo (1944). Conferencia pronunciada el 10 de junio de 1944 por el Coronel Juan D. Perón, en calidad de Ministro de Guerra, en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. <Borrador>
PERÓN, Juan Domingo (1952). Perón habla sobre la administración pública. Buenos Aires: Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión.
PERÓN, Juan Domingo (1952). El Plan económico para 1952 y los precios de la próxima cosecha fina. Buenos Aires: Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión.
PERÓN, Juan Domingo (1973). Gobernar es persuadir. Buenos Aires: Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión.
PERÓN, Juan Domingo (2000). La comunidad organizada. Buenos Aires: Partido Justicialista. Consejo Nacional.
PERÓN, Juan Domingo (2011). Conducción política. Buenos Aires. Biblioteca del Congreso de la Nación.
PERÓN, Juan Domingo (2015). Modelo argentino para el proyecto nacional. Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación.
PIÑEIRO IÑIGUEZ, Carlos. (2010). Perón: la construcción de un ideario. Buenos Aires: Siglo XXI (editora Iberoamericana).
PODETTI, Amelia (2019). La irrupción de América en la historia y otros ensayos. Buenos Aires: Capiangos Peronismo Militante.
RABOTNIKOF, Nora (2016). Del desencanto democrático a la democracia desencantada México: Instituto Nacional Electoral.
RECALDE, Aritz (2021). Pensadores del nacionalismo popular. Buenos Aires: CEES.
ROUSSEAU, Jean Jacques (1998). El contrato social. Buenos Aires. Alianza.
SARTORI, Giovanni (2007). ¿Qué es la democracia?. Madrid: Taurus.
[1] Ver en Palti (2005).
[2] Ver en Aboy Carlés (2001).
[3] Ver en Sartori (1997).
[4] Además de Perón, Piñeiro Iñiguez destaca, en esta nómina, a Savio, Mosconi y Baldrich, entre otros (Ibíd.).
[5] “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.
[6] Recalde cita a Castellucci quien sostiene que Perón leyó, en Mendoza, solamente un discurso cuyo contenido, posteriormente, se agrupó en los capítulos del 17 al 22 de “La comunidad organizada” (Ibíd, p. 160).
[7] “Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista, y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa” (Perón, 2000, p. 90).
[8] Ver en Lefort (2004).
[9] Al cristianismo, Perón lo caracteriza como la “primera gran revolución y la primera liberación humana” (p. 74)
[10] “El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista”.
[11] Benjamin Constant (1970), desde una tradición liberal, ha sido uno de los críticos más implacables de Rousseau. Ha criticado fuertemente el concepto de soberanía ilimitada de Rousseau. Para él, el problema no reside en quién o quiénes son los depositarios de la soberanía. No importa si la forma de gobierno es una monarquía, una aristocracia o una democracia; el problema consiste en aceptar que la soberanía es ilimitada e irresistible y que nadie ni nada está por encima de ella. “Es el arma a la que hay que atacar, no al brazo que la sostiene. Hay cargas demasiado pesadas para el brazo de los hombres” (p. 8)
[12] Perón lo hace citando aquí la verdad n°1 de “Las veinte verdades peronistas” (p. 269)
[13] Para Perón, esta ética también es “esencialmente cristiana” (Ibíd.).
[14] “De otro modo, aún las ideologías más revolucionarias conducirían únicamente a simples cambios de amos” (ibíd.)
[15] Podemos encontrar también, en la obra de Perón, un capítulo económico constitutivo de esta cultura de las obligaciones. Ejemplo de esto último es su Plan de Austeridad Económica de 1952, el cual es recordado, en la memoria popular, por la siguiente expresión: “Es necesario que cada uno de los componentes de la familia produzca por lo menos lo que consume” (p. 11). En el mismo tenor, se alineaba éste con una severa declaración de principios: “Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman” (p. 2)
[16] En su célebre conferencia de 1944, en el marco de la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, Perón argumentó sobre el carácter pacifista de Argentina y sostuvo, entre otras palabras, lo siguiente: “Sólo aspiramos a nuestro natural engrandecimiento, mediante la explotación de nuestras riquezas, y a colocar el excedente de nuestra producción en los diversos mercados mundiales, para poder adquirir lo que necesitamos” (p. 6). “Deseamos vivir en paz, con todas las naciones de buena voluntad del globo. Y el progreso de nuestros hermanos de América, sólo nos produce satisfacción y orgullo. Queremos ser el pueblo más feliz de la tierra, ya que la naturaleza se ha mostrado pródiga con nosotros” (Ibíd.)
[17] Ver en Perón, Juan Domingo (1973). Gobernar es persuadir. Buenos Aires: Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión.
[18] “Nosotros somos un país politizado, pero sin cultura política. Y todas las cosas que nos están ocurriendo, aún dentro de nuestro propio Movimiento, obedecen, precisamente, a esa falta de cultura política. Nuestra función dentro del Movimiento no es ya, solamente, de adoctrinamiento (..) sino de ir cultivando las formas que lleven nuestro Movimiento al más alto grado de cultura política, lo que será un bien inmenso para el país (…) porque inducirá a las demás fuerzas políticas a que también adquieran ese grado de cultura política” (p. 2).
[19] “Yo he estado en Europa en la época de la reconstrucción, y he visto en cada uno de los países que he podido visitar y conversar con la gente, el esfuerzo que se ha realizado y el gran espíritu de unidad con que unos y otros, tanto los conservadores como los comunistas, se han puesto a trabajar todos para reconstruir su país” (p. 4).
[20] Perón también estaba particularmente deslumbrado por el servicio público europeo de radiodifusión. En su retorno al poder, quiso instrumentar una política similar para la radio y la televisión argentina pero, finalmente, el proyecto quedó trunco (Morone y De Charras, 2009).
[21] “Yo he visitado los países detrás de la cortina de hierro, y ya la ultraizquierda ha muerto. Esta ultraizquierda, aún para los países comunistas, es un material de exportación pero no de importación” (p. 7).
[22] “Lo que ocurrió en Ezeiza es como para cuestionar ya a la juventud que actuó en ese momento. Esa juventud está cuestionada. Tenemos una juventud maravillosa, ¡pero cuidado con que ella pueda tomar un camino equivocado! Y ésa obligación es nuestra, ésa tarea es nuestra” (p. 8).
[23] Para reforzar esta idea, Perón incluso ensaya una autocrítica sobre el período 1946-1955. “En los dos gobiernos justicialistas anteriores, nos apresuramos un poco y creamos una oposición, justificada o no, pero oposición que al final dio en tierra con nosotros. No lo habíamos hecho todo en su medida y armoniosamente”.
[24] “No hay que poner tanto peronismo en las paredes como persuadir a la población de que el peronismo es la verdadera causa” (p. 270).
[25] “Nadie preguntaba al conductor, fuera éste el conductor de todo o el conductor de las partes, cuál era su programa, qué era que quería él realizar. Le ponían un rótulo o era don Juan, don Pedro o don Diego y detrás de él seguía la conducción. Es decir, el sentido más primario de la conducción política” (Ibíd.).
[26] “El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires”.
[27] “…para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo; que sienta y piense como el pueblo, vale decir, que sea como el pueblo” (p. 261).
[28] “Los dirigentes salen de la acción, y si no, no son dirigentes. Los dirigentes que se pueden hacer a dedo dan muy mal resultado” (p. 283).
[29] Esta consideración es extensiva a los altos funcionarios de la Administración Nacional. Perón entendía que en la tarea de los funcionarios “está puesto el destino de cada uno de los ciudadanos argentinos” (1952, p. 22). Además admitía que muchas veces la función pública “crea un callo sobre el corazón” (Ibíd, p. 23). Y eso se debería evitar. Ver en PERÖN, Juan Domingo (1952). Perón habla sobre la administración pública. Buenos Aires: Presidencia de la Nación. Secretaría de Prensa y Difusión.
[30] En la literatura especializada, se puede ver este problema, por ejemplo, en Rabotnikof (2016). En política, sin ir más lejos, la actual Presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, ha hablado en reiteradas oportunidades sobre el tema y, específicamente, brindó una conferencia magistral, el 6 de mayo de 2022, titulada: “Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática”.
[31] “2. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no peronista”; “3. El peronista trabaja para el Movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre.”
[32] El Consejo Económico y Social fue creado, en febrero de 2021, a instancias del Decreto 124/2021. Desde entonces, prácticamente no tuvo actividad.