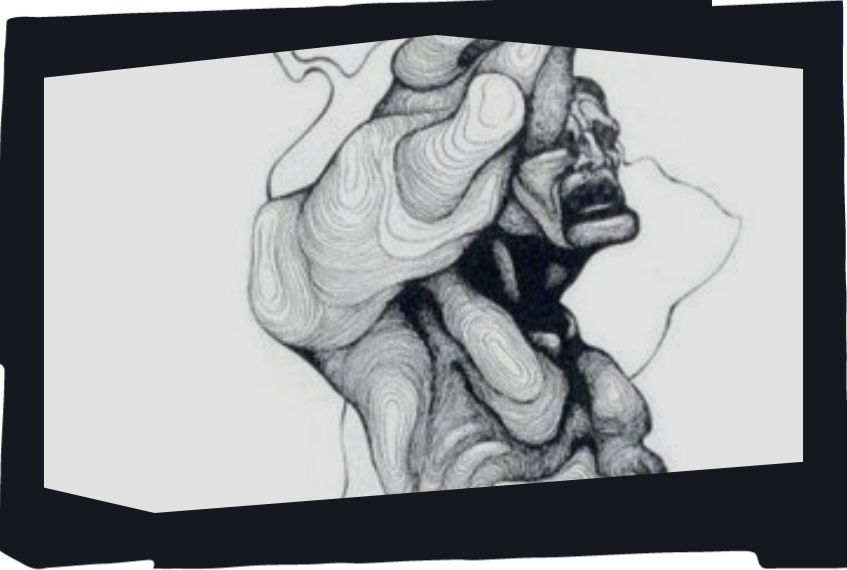1. Introducción
Consejos no solicitados sobre política internacional (2024) es un texto dialogado y escrito al calor de la última contienda electoral argentina entre octubre de 2023 y abril de 2024. El libro, por ende, es contemporáneo del final de la campaña electoral y de los primeros meses de gobierno de Javier Milei. Advertía ya Tokatlian en ese momento el peligro que significa una “hiperoccidentalización” en las relaciones exteriores del gobierno nacional (2024, 77 y 228). Asimismo, Malacanza (Tokatlian y Merke, 2024, 52-55) caracteriza al gobierno de Milei como exponente de una posición que adjetiva como “cruzada” porque se mantienen leales a los principios de un Occidente al que hay que salvar del peligro asiático. En un mundo que se encuentra en una coyuntura definida como “orden no hegemónico” (Tokatlian, 2024, 18) y en el que paradójicamente los Estados tienen mayor amplitud para relacionarse sin caer en el alineamiento directo con una superpotencia -un mundo “posoccidental” (Tokatlian, 2024, 18)-, el gobierno nacional prefiere abrazarse a un Occidente declinante.
Ahora bien, ¿es evidente la ubicación de Argentina y de Latinoamérica con Occidente? En su artículo ya citado, Malacanza (Tokatlian y Merke, 2024, 48-49) rastrea posturas que no dan una respuesta directa. Por ejemplo, el politólogo Alan Rouquié (1939) utiliza expresiones como “otro Occidente” y “extremo Occidente” para referirse a la región. Por otro lado, el autor recuerda la caracterización de Samuel Huntington (1927-2008), quien en su libro sobre la teoría del choque de civilizaciones ubica a Latinoamérica como una cultura distinta a la Occidental por su pasado indígena y su identidad mestiza. Hirts agrupa estas teorías de la identidad civilizatoria latinoamericana como “occidentalismo latinoamericano afirmativo” y las contrapone a la posición que denomina aporofóbicas y securitacionales sin tomar postura por ninguna (Tokatlian y Merke, 2024, 182-183).
La Filosofía tiene un aporte sobre esta cuestión. En principio, el filósofo argentino Alberto Buela (1946) analizó las diversas formas en las que fue denominado el continente: Latinoamérica, América Latina, Panamerica, Indoamérica, América Mestiza, América Española, Hispanoamérica, Iberoamérica e Indias Occidentales. Es interesante notar que cada denominación contiene su propio sentido ontológico y político (1990, 97-106). Particularmente, “América Latina” es el sintagma más utilizado y fue impulsado por Luis Napoleón (1778-1846) y el Emperador Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) para incluir a los franceses e italianos junto a los españoles y americanos bajo el adjetivo “latino”. Por otro lado, “Panamerica” es el término más usado en inglés justamente para ejercer influencia en América Central y Sudamérica. “Hispanoamérica” es un término que alude a la lengua española, mientras que “Iberoamérica” refiere a una cuestión geográfica e incluye a Brasil. Por lo tanto, Argentina y la América al sur del Río Colorado es Occidente en un sentido devaluado: como anexo de los latinos -Latinoamérica o América Latina-, de los estadounidenses -Panamerica- o de la Corona española -Hispanoamérica o Iberoamérica. Todo esto demuestra que desde la denominación hasta su acervo cultural están aún en discusión.
Por otro parte, pero en el mismo registro filosófico, Enrique Dussel (1934-2023) en 1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la modernidad” (1994) criticó la autopercepción de Europa como pináculo de un camino teleológico de crecimiento racional. Es decir, criticó la historia de la filosofía hegeliana según la cual Europa es el centro del mundo e irradia su racionalidad al mundo periférico. Dussel demostró que la expansión de la racionalidad europea no fue más que la violencia de la conquista. Por lo que, finalmente, ese continente descubierto tras el Mar Oceánico -al que primeramente llamaron “Indias Occidentales”- constituye solamente la periferia de Europa.
Antes de que Buela analizara los nombres del continente o Dussel criticara al eurocentrismo, ya Rodolfo Kusch (1922-1979) advirtió la necesidad de pensar la identidad del continente más allá de Occidente. Llegó a esta idea en la década de los ’60 y la desarrolló, primeramente, en un curso dictado en varias universidades de Bolivia y Perú. Este es un paso fundamental en el pensamiento kuscheano porque constituye un hiato en la Filosofía Argentina. Tal vez sea la primera vez en la historia de la disciplina que un filósofo argentino se cuestionó su pertenencia a Occidente.
El presente trabajo consiste principalmente en un comentario de un conjunto de textos de Kusch en los que se demuestra su creciente convicción en que Hispanoamérica[1] pertenece a un espacio cultural distinto a Occidente y por ende crítico del occidentalismo. Con este objetivo, se empezará con la crítica al “europeocentrismo” (sic) en América profunda [1962] (2007b). Luego, en la segunda mitad de la década del ‘60, Kusch ofreció cursos en universidades bolivianas -Universidad Técnica de Oruro (UTO) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)- en donde manifestó cierta identidad cultural entre los pueblos precolombinos y chino. Sin bien la mayoría de estos textos no fueron publicados en vida por su autor aparecieron por primera vez reunidos en sus Obras completas (2007). Lo que primeramente había sido una crítica al eurocentrismo deja lugar a un cuestionamiento más abarcador sobre la Filosofía Occidental. En sus últimos textos, la crítica a Occidente crece. En El pensamiento indígena y popular en América [1973] (2007b) Kusch demostró una diferencia sustancial de la cultura aymara-quechua respecto a la Occidental a partir del lenguaje. En La negación en el pensamiento popular [1975] (2007b) el autor va a desarrollar las líneas de dos tipos de pensar distintos. Y, finalmente, en Geocultura del hombre americano [1976] (2007b), el filósofo porteño indica el comienzo de una Filosofía Hispanoamericana justamente en la crítica a Occidente. Kusch fue radicalizando su crítica a la Filosofía Occidental desde un primer cuestionamiento al eurocentrismo hasta directamente proponer la necesidad de la elaboración de una Filosofía propia distinta de la occidental.
No sería la primera vez que una teoría con pretensiones de rigor filosófico describa un momento particular del mundo -al mismo tiempo que plantea líneas de acción. El mismo Huntington en su libro El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial [1996] (2015) anticipó en plena década de los ‘90 -justo en el momento de la pax americana o “pax occidental”- la proximidad de conflictos religiosos como fue la Guerra contra el Terrorismo que encabezó Estados Unidos desde 2001. Antes que él, Francis Fukuyama (1952) publicó El fin de la historia y el último hombre (1992) queriendo demostrar la superioridad occidental al finalizar la Guerra Fría. Y mucho antes que estos autores, Immanuel Kant (1724-1804) publicó a fines del siglo XVIII uno de los primeros tratados sobre cuestiones geopolíticas en el marco de la filosofía: Hacia la paz perpetua. Un proyecto filosófico [1795] (2007). Allí, el filósofo prusiano, argumentó que un mundo más pacífico vendría de la mano del desarrollo comercial internacional sumado a la constitución de repúblicas constitucionales.
Es evidente, aunque lo nieguen los terraplanistas, que el mundo se dirige a una época “posoccidental” con el emerger -o resurgir- de potencias milenarias -como China, Rusia e India. Para acceder a este mundo posoccidental, es menester reconocer que Hispanoamérica mantiene una identidad más allá de Occidente.
2. El aporte de Kusch a la geopolítica hispanoamericana
América profunda es el libro más conocido de Kusch con varias ediciones en vida del autor y postmortem (1962, 1975, 1986, 1999, 2012). Es el texto más estudiado de la obra kuscheana porque presenta y desarrolla su concepto más importante, el “mero-estar”. Como tal, el concepto describe un modo-de-ser propio hispanoamericano en comparación al modo-de-ser europeo que Kusch denominó “ser-alguien”. Efectivamente, el libro está dividido en tres partes: la primera de las cuales desarrolla la cosmovisión del mundo andino aymara-quechua, la segunda reconstruye el marco cultural de la Europa que llegó al continente en 1492 y en la tercera parte el autor convocó a elaborar una nueva Filosofía latinoamericana cuya piedra angular sea justamente el “mero-estar”.
En este marco, en la segunda parte titulada “Los objetos” (2007b, 125-178), Kusch hizo notar la importancia de la ciudad en el desarrollo cultural europeo. Allí argumentó que era necesario para el europeo amurar un espacio para dominarlo y evitar el miedo que le generaba un afuera exótico en el que la naturaleza indómita -a la que Kusch denominó “ira divina” (2007b, 21-28)- podía acabar con su vida. En un acto defensivo, el europeo se encierra en la ciudad y comienza el despliegue del progreso, comprendido este como un afán por “ser-alguien”. Según el autor, tanto en Oriente como en el mundo andino precolombino, la ciudad no es más que un centro administrativo del agro y es en la Europa Moderna en donde empieza a tener el sentido de un refugio. Frente a la aristocracia rural del medioevo, la burguesía ciudadana aspiraba a “ser-alguien”. En virtud de esta aspiración, en Europa se desarrolla una Filosofía por la cual el ser humano es definido como un ser productor y dinámico que crea objetos para su comodidad y va llenando territorios que considera vacíos. Una identidad cultural exactamente contraria a la del mundo aymara-quechua, en la que el espacio está lleno de divinidad -porque la naturaleza odia la vacuidad- y el ser humano es un actor contemplativo y no productor.
Entonces, así como en la naturaleza se encuentra la “ira divina”, la ciudad es el ámbito de la “ira del hombre” (2007b, 130-135). En términos kuscheanos, este tránsito va del “mero estar” al “afán de ser-alguien”. En este contexto es que Kusch presentó a Karl Jaspers (1883-1969) como un autor que intenta una “salida al difícil problema espiritual de Europa” pero no puede resolverlo puesto que “repite el mismo error de sus antecesores cuando encara la historia con cierto criterio europeocéntrico, permítasenos el término” (2007b, 133, nota).[2] El error en cuestión es justamente el “sentimiento localista” que invade un libro sobre la historia universal.
A los fines del presente trabajo, la cuestión del eurocentrismo es verdad que no pasa de ser una nota marginal en un texto complejo. Sin embargo, ya da cuenta de cierta molestia del filósofo por incluirse en el conjunto de la Filosofía europea. Marca, asimismo, una distancia conceptual entre el núcleo cultural europeo e hispanoamericano.
A fines de la década del ‘60, Kusch ofrece sus cursos en las universidades bolivianas. Sus textos son “Acto de clausura del curso de filosofía indígena” (2007d, 297-303), “Sobre el cursillo de filosofía indígena” (2007d, 305-307), “En Sudamérica es preciso asumir lo indígena” (2007d, 309-317) y “Palabras al finalizar el curso de filosofía indígena y americana” (2007d, 319-322). El orden en el que fueron publicados en las Obras completas no pareciera ser en el que fueron escritos. De todos estos textos, el único publicado contemporáneamente fue “En Sudamérica es preciso asumir lo indígena” en la revista Curso de filosofía indígena en el año 1967 y en Cultura boliviana en el año 1970; el resto permaneció inédito hasta la publicación de las Obras completas y se puede suponer que sirvieron como “ayuda memoria” o fueron leídos por el autor. Uno en particular -“Sobre el cursillo de filosofía indígena”- parece más bien una crónica.
En estos textos, Kusch abordó la cuestión de la definición de la Filosofía. Aunque él niegue una definición unívoca, sí consideró que existe una actitud filosófica universal en la búsqueda de un sentido vital en una comunidad. La Filosofía, dice el autor, ayuda a “ubicar al hombre” (2007d, 312). A partir de esta certeza, Kusch consideró que es pasible hablar de otras filosofías: hindú, china, incluso indígena. A la par de estas “filosofías nacionales”, la Filosofía Occidental sería una más entre otras. Claro que cada una ofrece una versión propia de lo que considera la ubicación del ser humano. Particularmente, la “Filosofía Occidental” focalizó más en una Teoría del Conocimiento que en cualquier otro aspecto del ser humano.
Además, Kusch argumentó en estos textos que en la ciudad de Oruro (Bolivia) “se conjuga el conflicto básico de sudamérica” (2007d, 321). En aquella ciudad se está llevando adelante un proceso de “aculturación” (2007d, 306) entre el aymara-quechua y el ciudadano o, con otro nombre: entre el campesino y el burgués. En Oruro se da el punto tangente entre dos mundos: el mundo occidental y el mundo americano. Como ciudad representa un mejoramiento en la calidad de vida, pero asimismo conserva “un estilo de vida que yace en el fondo de Bolivia” (2007d, 306) por el cual cada sujeto está integrado comunitariamente (2007d, 297). De aquí que la cultura precolombina persistente en Oruro se asemeje a la cultura china contemporánea: “(…) si el indio precolombino no hubiera recibido el impacto de la cultura occidental, seguramente habría llegado a dar un tipo de cultura similar al de la China…” (2007d, 297). En Geocultura del hombre americano, hacia fines de los ‘70, Kusch repitió esta misma afirmación demostrando que no fue un comentario al margen sino una cuestión que investigó a fondo (2007c, 41). Desde su perspectiva, esto significa que tanto la cultura aymara-quechua como la china mantienen un “predominio marcado de la comunidad” (2007d, 297) y una mayor integración psíquica del individuo ya que funciona por decisión propia y no por incentivos externos -el dinero por ejemplo- como sucede en el capitalismo.[3]
En sus “Palabras al finalizar el curso de filosofía indígena y americana”, Kusch también aclaró que la cuestión del límite de Occidente no es patrimonio exclusivo de América, sino que compete también a África, Asia y Oceanía. También advirtió que allí lo occidental llegó con su peor faceta, sólo con lo superficial. Los que allí se instalaron nunca revisaron su condición de occidentales. Por lo tanto, Kusch mandató a su auditorio a descubrir lo propio, “nuestro estilo de vida”, antes de que “nos disfracen” de occidentales.[4]
En este curso evidentemente hay un avance teórico y una radicalización de pensamiento en Kusch: no se trata solamente de identificar el falso universalismo europeo -y por ende el sentido verdaderamente localista de su Filosofía-, sino de comprender la diferencia entre Occidente e Hispanoamérica como lo no-occidental y de empezar a definir cómo es lo no-occidental: similar a la cultura comunitaria china.
En El pensamiento indígena y popular en América el pensamiento aymara-quechua constituye el principal objeto de estudio. Éste es un libro con un profundo contenido filosófico ya que se ocupa del análisis filológico del lenguaje indígena y sus consecuencias en la conformación de una cultura determinada.
Efectivamente, en su anterior publicación, Kusch utilizó un concepto de la fenomenología alemana, el “patio de los objetos” (2007b, 145), para indicar que la Filosofía Occidental se dedicó principalmente al conocimiento y producción de objetos. Para esto, es necesaria justamente, una Filosofía con un carácter concreto, objetual. Ob-jecio en latín significa “echar delante” refiriéndose a lo que está frente a los ojos (2007b, 278). En cambio, en el lenguaje aymara-quechua, el objeto o la cosa puede decirse tanto cunasa como yaa: según el primer término la cosa es “cualquier cosa” -en un sentido general-, según el segundo término ya se indica para quién es esa cosa, “cosa de hombres, cosa de Dios, etc.” de tal forma que se concretiza algo abstracto. Según este análisis, Kusch concluyó que no hay cosas en sí, sino aspectos fastos -en el sentido de “cualquier cosa”- o nefastos -en el sentido de “cosa de dioses o de hombres”. Esto diferencia los lenguajes del indígena orientado a los acontecimientos -lo que se da- y del occidental que están orientados a las cosas.
El lenguaje del aymara-quchua no abre a la realidad a través de las cosas, sino a través de cómo esas cosas son. No responde un qué, sino un cómo. Pareciera un lenguaje más estructurado sobre el sentir emocional que sobre una abstracción racional. De esta manera, el indígena es afectado por la realidad; el esquema inverso al occidental, donde la realidad es afectada por el sujeto. Justamente, este predominio de lo racional es lo que conduce a la Filosofía Occidental a rebajar lo emocional como una razón deficitaria en el mejor de los casos -en otros casos, lo emocional es directamente falsedad, ignorancia o confusión. Y, además, en esta percepción de la realidad para su afectación se encuentra, según Kusch, la raíz profunda de la Filosofía Occidental de su afán de dominio sobre la naturaleza.
Otra diferencia interesante que encontró Kusch para comparar el pensamiento indígena aymara-quechua y la Filosofía Occidental estriba en el concepto de “ser”. El verbo contemporáneo “ser” deriva del latín sedere que significa “estar sentado”. Por otro lado, el “ser” se dice en aymara-quechua utcatha que significa “estar” o “darse” en el sentido de la “germinación” vegetal o el “germinar” como metáfora del embarazo, ya que utcatha también refiere al vientre de la mujer cuando está embarazada. Uta, el prefijo de utcatha, significa “casa” en un sentido más bien emocional, similar al uso de “hogar”. Por esto, Kusch terminó definiendo utcatha como “estar domiciliado” en el doble sentido de una casa dónde hay amparo y un espacio donde crecer. Diferente al “ser” español que significa una esencia, algo sólido e inquebrantable sin lo cual no se da nada. Igualmente, el español mantiene el doble sentido de “ser” y “estar” del que carecen otros idiomas contemporáneos como el alemán o el inglés.
El texto de Kusch presenta un análisis filológico de la cultura occidental y su Filosofía consecuente. Distingue asimismo elementos del desarrollo americano precolombino y contemporáneo para demostrar sus diferencias. Se observa además que las críticas se dirigen ahora a Occidente en su conjunto y no sólo al “europeocentrismo”.
En La negación en el pensamiento popular Kusch profundizó su crítica a Occidente pero ya no desde el análisis lingüístico sino directamente desde el pensamiento. La tesis principal de este libro es que a pesar de la distinción entre un “pensamiento culto” y otro “pensamiento popular”, éste es fundante de aquel. El autor identificó el “pensamiento culto” con la Filosofía Occidental y al “pensamiento popular” con el acervo cultural de las tradiciones, creencias y costumbres que conforman todo lo comunitario pero no se encuentran en el plano de lo racional o consciente.
La distancia entre Occidente y América es la que media entre el pensar culto y el popular. Aquél, al contrario de éste, no se previene tanto de un ver visual sino del modo de concebir lo abstracto. Ha cancelado el aspecto concreto y físico de la cosa, y por eso mismo es menos consistente. La consistencia se simula a nivel de pensar no más. En esto se da el típico “desarraigo” del pensar culto en general, porque es un pensar sin realidad que está montado para no poderse confesar un “esto creo”. (2007b, 599.)
La “clase media”, según el autor, habita en este desarraigo, particularmente sus intelectuales. El alejamiento de la realidad concreta se da por la falta de un vínculo emocional con su entorno. Mientras que el pensar culto es abstracto y mantiene como meta no contradecirse; el pensamiento popular, parecería consistir en una estrategia de supervivencia, con toda la seriedad del asunto que ello implica, y es un tipo de pensar al que la contradicción parece no hacerle mella. En el aspecto religioso es dónde se puede observar esta falta de molestia frente a una contradicción: se puede creer tanto en el Dios católico como en un santo popular.
A partir de esta caracterización se puede comprender mejor el sentimiento hondamente patriótico de un Raúl Scalabrini Ortíz, quien llegó a decir que todo lo que rodea al argentino es irreal pero, al mismo tiempo, señalar las fuentes concretas de la dominación británica en Argentina. Justamente porque lo “irreal” era la independencia ficticia y la realidad la condición colonial del país. También se comprende mejor las abstracciones de un escritor como Ezequiel Martínez Estrada que por sus principios ideológicos abstractos apoyó a la Revolución Cubana pero criticó profundamente al peronismo.
Kusch denunció que en el fondo, los intelectuales argentinos mantienen un vínculo impersonal con la propia cultura porque afirman principios -como el republicanismo político, el liberalismo económico o la misma cultura occidental- en los que realmente no creen. El desarraigo del intelectual termina contribuyendo a una concepción de fracaso. Es en este marco que criticó la Teoría Desarrollista en la figura del pedagogo brasilero Paulo Freire (1921-1997). Kusch no dudó de las buenas intenciones de Freire, pero lo criticó porque su propuesta pedagógica tiende a una transformación del modo-de-ser del campesinado. El filósofo porteño partió de la premisa de que la educación es el mecanismo por el cual un individuo se adapta a una comunidad dada. Por lo tanto, hay una educación aymara-quechua, otra hopi y otra occidental -son los ejemplos de Kusch (2007c, 113). Entonces, educar al campesino “a través de la libertad del sujeto” (2007c, 114) es más una meta que un camino: el objetivo es educar al campesino en los parámetros occidentales y no según sus propios valores. En este sentido, Freire no toma en cuenta, según Kusch, la propia identidad local. Y así, por más que tuviera buenas intenciones no hace más que contribuir con la occidentalización de Brasil.[5]
En la diferenciación de un pensar abstracto y un pensar para la supervivencia se encuentra el pivote fundamental del pensamiento popular y de la Filosofía Occidental. La abstracción occidental fue caracterizada por Kusch como “trampa lógica” (2007b, 593) porque el conocimiento sólo puede aprehender lo que es acomodable a sus propias categorías. El pensamiento popular, en cambio, no se orienta al conocimiento sino a la revelación, ya que se trata de encontrar un símbolo que le dé sentido a la propia existencia. Un símbolo que puede ser una familia, un cuadro de fútbol, un movimiento político. En fin, algo que el conocimiento abstracto no puede comprender o comprende mal. Por esto mismo el fenómeno del peronismo permaneció incomprensible para muchos intelectuales.
En La negación en el pensamiento popular Kusch siguió distinguiendo características propias de una cultura americana en oposición al pensamiento adjetivado de culto de Occidente. Esto le permitió además, realizar un análisis de la “clase media” argentina y su sentimiento de desarraigo para llegar a la crítica de algunos intelectuales. Ahora bien, ésta no se limita a la incomprensión del peronismo, sino en definitiva, a su desconocimiento de lo popular.
Finalmente, en uno de las últimas publicaciones de Kusch, Geocultura del hombre americano, el autor brindó la clave para desarrollar una Filosofía propia de Hispanoamérica distinta a la occidental empezando, justamente, por la crítica a su cultura.
El desarraigo del intelectual argentino se da porque habita una cultura que no le es propia. Consume una cultura que en realidad al no ser la propia sólo puede ofrecer aspectos exteriores y superficiales. Se lee a Michel Foucault (1926-1984) o a Oswald Spengler (1880-1936) y las últimas novedades de la ciencia -son los ejemplos del propio Kusch (2007c, 186)-, pero se adolece de lo que se encuentra detrás de estas producciones culturales. Esto genera que los intelectuales argentinos sean sujetos-pensantes distintos del sujeto-cultural de Hispanoamérica. Esta situación los pone en lo que Kusch denominó “disponibilidad cultural” (2007c, 185) para aceptar y adoptar cualquier cultura. La “libertad” de la que alardea el intelectual no es más que una mutilación de su propio ser-cultural.
Por otro lado, el sujeto-cultural es quien efectiviza la cultura local. No consume su propia cultura sino que la realiza en cada gesto de su cotidianidad. El sentido objetivo que la antropología estructural definió no sirve para conocer una cultura local porque no comprende el modo-de-ser que ella representa. Ella encierra la voluntad de ser de una comunidad dada y por eso es el elemento primordial de cualquier lucha por la liberación. El sujeto-cultural presiona al sujeto-pensante y éste lo ignora. En esta ignorancia se encuentra todo el sentido de su malestar. Por lo tanto, una Filosofía que busque constituirse como verdaderamente hispanoamericana debe prestar más atención al sujeto-cultural que al sujeto-pensante. Es justamente en Hispanoamérica donde se vive realmente la decadencia de Occidente, ya que es allí donde lo occidental es realmente consumido como un residuo.
El sujeto-filosofante es el que se encuentra con el sujeto-cultural y lo analiza, no como objeto de una ciencia sino como símbolo. No como un otro abstracto ni teórico, sino como un Otro concreto que realiza su propia cultura. La Filosofía Hispanoamericana comienza justamente allí donde el pensamiento occidental no puede acceder:
“(…) la filosofía es el discurso de una cultura que encuentra su sujeto.” (2007c, 183)
3. Conclusión
Los peligros que encierra una hiperoccidentalización de Argentina y de Hispanoamérica no sólo son de carácter geopolítico Sobre éstos, Tokatlian ya pudo identificar problemas económicos y alineamientos en conflictos ajenos, entre otros. Sin embargo, tal vez la cuestión más problemática sea el alejamiento cultural que podría producir entre sectores dominantes y sectores populares.
Desde la obra kuscheana se le puede dar sustento filosófico a lo planteado por Tokatlian, y otros autores, referente al mundo “posoccidental”. Kusch aporta primeramente, una crítica al eurocentrismo; además sustenta que el modo-de-ser propio es sustancialmente diferente al occidental a partir del análisis lingüístico y cultural hispanoamericano. Por lo tanto, Hispanoamérica no es un “otro Occidente” -al decir de Rouquié- o una civilización derivada -como afirmó Huntington. Sin embargo, es necesario que el sujeto-pensante abandone el malestar que le produce su abstracción y encuentre su propia cultura para desarrollar una Filosofía propia, una Filosofía Hispanoamericana.
Esta postura tampoco debería conducir a un indigenismo abstracto, como concluyen algunos comentadores de la obra kuscheana. En esta discusión, los textos bolivianos de Kusch aportan un elemento fundamental: no se trata de negar los productos de la cultura occidental sino de conjugarlos con un sentimiento de pertenencia autóctona como sucede en la ciudad de Oruro.
Además, Kusch identifica que el inicio de una Filosofía Hispanoamericana está justamente en la crítica a la cultura occidental. Esta Filosofía no está en el futuro, ya empezó a ser elaborada en las obras de los filósofos argentinos. El aporte de una Filosofía propia le suma sustento al debate sobre la identidad hispanoamericana en un mundo que se dirige al posoccidentalismo. No solamente porque implicaría una revalorización de lo propio sino también porque se entablaría un diálogo fructífero entre las filosofías de diferentes geografías sin la necesidad de tener que apelar a una Filosofía presuntamente universal como pretendió ser la Occidental.
- Imagen: Afiche de Ricardo Carpani, en: https://agencia-popular.com/
- Bibliografía
Buela Lamas, A.E. (1990), “I. América y sus nombres.” En El sentido de América. Seis ensayos en busca de nuestra identidad, Buenos Aires: Ediciones Nuestro Tiempo (pp. 97-106).
Dussel, E. (1994), 1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”. Conferencia de Frankfurt, octubre de 1992, La Paz: Plural Editoriales.
Fukuyama, F. (1992), El fin de la historia y el último hombre, Buenos Aires: Planeta.
Huntington, S. (2015), El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Buenos Aires: Paidós.
Kant, I. (2007), Hacia la paz perpetua. Un proyecto filosófico, Quilmes: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
Kusch, R. (2007), Obras completas, Rosario: Fundación Ross.
Malacanza, B. (2024), “Un Sur y dos Nortes: el nuevo orden internacional”. En Tokatlian, J.G. y Merke, F. (coord.), La impetuosa irrupción del Sur. Cómo Asia, América Latina y África ganan protagonismo en un mundo fragmentado, Buenos Aires: Siglo XXI y Le Monde Diplomatique (pp. 29-59).
Tokatlian, J.G. (2024), Consejos no solicitados sobre política internacional. Conversaciones con Hinde Pomeranie, Buenos Aires: Siglo XXI.
Zelicovich, J. (2024), “Las nuevas rutas del comercio internacional: el lugar del Sur Global”. En Tokatlian, J.G. y Merke, F. (coord.), La impetuosa irrupción del Sur. Cómo Asia, América Latina y África ganan protagonismo en un mundo fragmentado, Buenos Aires: Siglo XXI y Le Monde Diplomatique (pp. 109-126).
[1] Dentro de las opciones analizadas por Buela, se elige el término “Hispanoamérica” porque justamente alude a una cuestión lingüística. En los textos de Kusch es más común “Latinoamérica” y se lo usará cuando se lo cite directamente.
[2] El “permítasenos el término” da cuenta de la noverdad de la palabra “europeocentrico”.
[3] Algunos autores debaten la pertenencia de China al conjunto de países denominados “Sur Global” (Malacalza, 2024, 49; Zelicovich, 2024, 111).
[4] Kusch identificó conscientemente que ni Hispanoamérica, ni África, ni Asia ni Oceanía son Occidente y de esta manera podría estar haciendo referencia a lo que en su momento se denominó Tercer Mundo. Si bien no son expresiones sinonímicas, aquí se encuentra un antecedente a lo que hoy se denomina “Sur Global”. Concepto que genera debate entre los especialistas, pero sobre el cual Malacalza (Tokatlian y Merke, 2024, 44) desarrolló una definición por “empatía”. Efectivamente, los países que componen el Sur Global tienden a identificarse en tres dimensiones: geopolítica, geoeconómica y geocultural. Una historia común de luchas por la liberación de la dominación colonial -dimensión geopolítica-; una economía asimétrica respecto al Norte -en parte heredada justamente por el pasado colonial- y consecuentemente la necesidad de la reforma del sistema financiero mundial producido luego de las Conferencias de Bretton Woods -dimensión geoeconómica-; y un sentimiento de ajenidad respecto al mundo occidental plasmado en una convicción por un mundo más inclusivo -dimensión geocultural.
Zelicovich (Tokatlian y Merke, 2024, 110) también intenta una definición del concepto bastante similar a la esgrimida por Malacalza y le adhiere también un carácter performático. Es decir, el Sur Global no es sólo una categoría descriptiva, sino también una acción a realizar.
La única que pregunta directamente por el significado del término “Sur Global” es Brun (Tokatlian y Merke, 2024, 132): intenta una definición principalmente política, pero también incluye las dimensiones epistemológica -qué es la ciencia y su propósito- y ontológica -lo que estudia la ciencia. Sin embargo, estas facetas no están explicadas en profundidad.
[5] La polémica con el desarrollismo sigue siendo vigente ya que todavía se cita al economista Raúl Prebisch (1901-1986) y aún se utiliza el sintagma “países en desarrollo” en textos académicos y documentos oficiales (Malacalza, 2024, 50 y Zelicovich, 2024, 112).