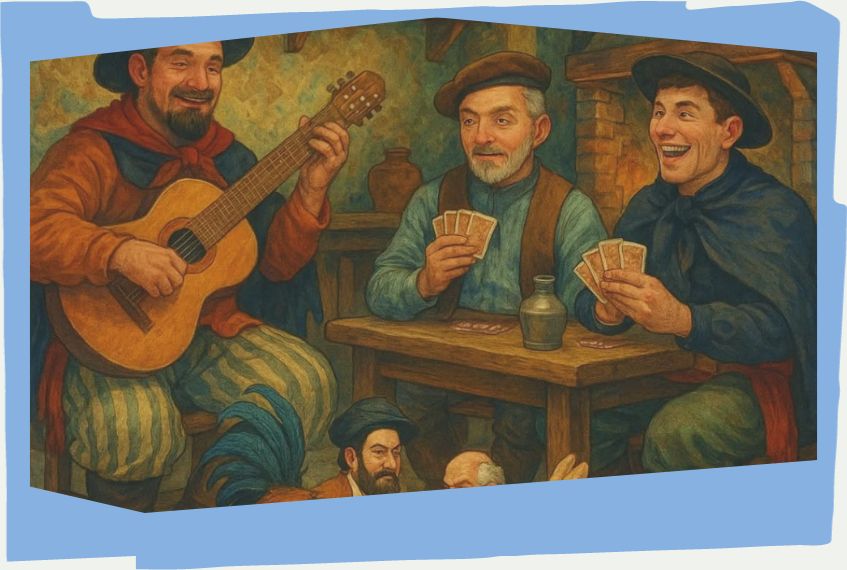Existe desde el espectro de la historia de carácter académico, figuras notables y necesarias ya que no dejan de lado su contribución hacia una historia de carácter militante con la búsqueda de ser recibida por la opinión pública. Es decir, que el quehacer histórico no quede circunscripto en el cenáculo de historiadores abroquelados en el canon cientificista, ajeno a las necesidades político y sociales de la comunidad. En ese sentido, tanto Fabio Wasserman como Omar Acha suelen desplegar aportes loables que nos obligan a reflexionar y discutir ideas. Este último, suscripto en el lado de la izquierda marxista, ha publicado e intervenido en numerosas oportunidades sobre el actual fenómeno mileísta. En un artículo para “La Izquierda Diario” del año pasado, Acha sostenía sobre la necesidad de poner el foco de análisis en torno a los “fans de Milei” y sus votantes. Los primeros son los convencidos sobre el programa político y económico del libertario, mientras que los segundos son los que lo votaron oportunamente (y, probablemente, lo volverían a votar) pero con el objeto de que no ganara un candidato alternativo: el kirchnerismo.
Las observaciones que se le puede realizar desde este lado a la perspectiva de Acha y de la izquierda en general nos acercaría probablemente a la honestidad brutal que enarbolaba Fito Paez días atrás que levantara polvareda sobre todo en los adscriptos al marxismo: que deberían reformular aquellas perspectivas utópicas que habían pensado Marx y Engels a fines del siglo XIX. Que ya es sabido que todo proyecto de izquierda es un fatídico fracaso y que lo que triunfó es esta visión exacerbada del liberalismo.
Omar en el citado artículo nos decía sobre los desafíos que tenemos los historiadores para contrarrestar las “tesis” reaccionarias en las que se refugian los libertarios.
“Requerimos dos acciones prácticas: primero, formular una idea clara y elegante de la historia nacional en el seno de la sociedad global; segundo, conectarla con derivaciones político-culturales alternativas al discurso histórico mileísta. ¿Disponemos de esos elementos? Seguramente hallamos numerosos recursos dispersos, fragmentos disgregados sobre momentos y temas de la historia nacional. Pero desde la izquierda socialista no hemos logrado articularlos en una narrativa general, o en un ramillete de relatos, que sea convincente y entronque con una voluntad política de transformación”[1].
El problema de Acha es común a la izquierda, que sigue privilegiando una mirada vanguardista donde ellos siguen pretendiendo tener la llave que nos abra el cofre de la felicidad: más que re-“formular ideas claras y elegantes” que fuesen seductoras para la sociedad tendríamos que reconocer que, tanto por lado de la izquierda como por nuestro lado, continuamos inmiscuido en una estrategia comunicacional infructuosa que no logra romper las paredes discursivas que permitan interpelar al resto de la ciudadanía. Contamos con muchas limitaciones: el dominio de las redes de comunicación están en posesión de estos sectores conservadores y defensores de un paradigma tecno financiero, mientras que las otras instancias de formación pedagógica se encuentran deslegitimadas y fragmentadas: esto es, la familia y la escuela. En definitiva, más que pensar sobre qué ideas para responder y (encima) seducir, deberíamos replantear el cómo hacerlo. Sabemos que el pibe para empezar a andar en bicicleta necesariamente debe darse varios porrazos luego de que el padre o la madre los ayuden, pero el detalle esencial es que es el pibe en definitiva quien se va a decidir a subirse a la misma para luego aprender a manejarla solo. De nada sirve, enhebrar ideas nacionales o socialistas sino convencemos primero a subirse a la bicicleta.
Muy pocas veces en nuestra Historia se dieron hechos verdaderamente disruptivos. En ese sentido, creo que el mejor ejemplo de convencer y seducir a los sectores populares haya sido el Martín Fierro de José Hernández. Fue un hecho transformador y, de hecho, inesperado. Creo que la intención de Hernández era la de discutir ideas entre el sector de los letrados (que por entonces eran también los que llevaban a cabo las tareas dirigenciales). Había una ambición de pertenecer y ser reconocido. Lo verdaderamente inesperado es que su obra se convirtió en un fenómeno nacional. Su denuncia lograba interpelar a los postergados. Y alcanzó esa aceptación porque no se propuso imponerse dialécticamente.
El “Martín Fierro” significa en nuestra historia literaria el más valioso experimento de literatura popular. La aguda visión de José Hernández observó y trasmitió en poema lo que antes había expresado en prosa a través del periodismo. Nos cuenta el “gaucho” Alberto Buela:
“Por eso se adecua con habilidad admirable a toda una tradición de relaciones argumentales y de esquemas predeterminados, convirtiéndose en el menos personal y más tradicional de los poetas gauchescos
“En la denuncia social y apología del gaucho que contiene en su obra, Hernández también defiende tradiciones, costumbres y caracteres propios que conforman su espíritu. Si bien es indudable que se ha producido paulatinamente con el surgimiento de la sociedad industrial y de consumo la desaparición de lo criollo bajo la forma del gaucho, ello no nos permite, de ninguna manera afirmar la desaparición de los valores que alentaron a este tipo de hombre”[2]. La diferencia entre tradición y conservatismo es, que en éste último, lo viejo vale por viejo, mientras que en la tradición lo viejo vale en tanto portador de valores. De esta forma, la tradición, para nosotros, es algo que aún vive y no una entidad a-histórica[3].
Pero también el valor vivo de reivindicar aquella tradición conlleva una enseñanza aleccionadora: no se trata de llorar por aquel “paraíso perdido” sino reafirmar la esencia histórica y humanista de nuestra nacional que en el gaucho, en nuestro paisano, se evidencia una síntesis. En ellos anida un sentir revolucionario, entendiéndolo al mismo no como un concepto marxista leninista sino más de reencauzar nuestra misión histórica. Eso es lo que logra Hernández en versos octosílabos, sin que se pueda acercar a dicho fenómeno ni la pluma cientificista de Bartolomé Mitre o la gauchipolítica de Hilario Ascasubi. Hernandez no lo describe desde un lugar privilegiado sino que se percibe como un primus inter pares.
“Aquí no valen Dotores: Sólo vale la esperencia; . Aquí verían su inocencia. Esos que todo lo saben. Porque esto tiene otra llave. Y el gaucho tiene su cencia”
En dichos versos se encierran la clave: volver a las fuentes, dar un vuelco al racionalismo que marginaba a la experiencia como elemento fundamental para desarrollar la episteme. Como dijo Marcos Mele para el podcast Historiadencers
“Creo que hay una lectura malintencionada de corrientes de la izquierda abstracta que ya no pudiendo ocultar plenamente a José Hernández y a su obra, lo que buscan es separarla, quitarle todo su contenido de rebelión, de resistencia a un orden oligárquico impuesto por la Buenos Aires portuaria”[4]
El ejemplo a lo que referimos y por cual citamos al Martin Fierro y su repercusión nos lleva a reflexionar a los desmanejos de la izquierda de ayer y de hoy que desconociendo la realidad de nuestro pueblo por sostener una visión teleológica y determinista, termina deslegitimando o desvirtuando las expresiones típicamente populares que son resabios de nuestra esencialidad como Patria.
¿Y adonde anidan dichas expresiones en la actualidad? La comunicación en estos tiempos posmodernos se caracteriza por ser no lineal, descentralizada y marcada por la influencia de los medios de comunicación y la tecnología. Se enfatiza la interpretación y la construcción de realidades culturales, cuestionando las narrativas maestras y reconociendo la multiplicidad de perspectivas. En ese sentido, se concibe la priorización sobre los valores identitarios individuales por encima de lo comunitario. En la actualidad, la cultura popular se expresa en ámbitos que pueden ser denominados como expresiones de un nacionalismo banal[5], se canalizan en la música y en el deporte. Ambas son modos de comulgar y compartir, pese a las distancias que nos imponen las nuevas tecnologías.
Debemos construir una nueva Historia que sea efectiva desde otros canales de comunicación, que comprometa al Pueblo, que comparta sus penas y derroteros porque se reconoce, se desprende de él. Algunas canciones representadas desde géneros populares como el trap (y, con menor impacto en la actualidad, el rock) demuestran ser más efectivas sobre los jóvenes que nuestras intervenciones pseudo académicas.
Se trata de barajar y dar de nuevo.
[1] Acha, Omar. https://www.laizquierdadiario.com/Las-bermudas-del-Increible-Hulk-el-mileismo-y-la-creacion-de-historias-rojas
[2] Conf., Alberto Buela, “La identidad Argentina. El orden criollo. A los amigos de la Quiaca y el sur de Bolivia”
[3] Conf., Alberto Buela, “La tradición nacional”, en edición digital del Diario La Unión, http://www.launion.com.ar, del 28 de mayo de 2005
[4] “Sirva otra vuelta, Hernández” en Historiadencers, Episodio 3. Podcast.
[5] Michael Billig, Nacionalismo banal . 1995, Londres.
*Imagen extraída del portal de Facebook de Julián Otal Landi: https://www.facebook.com/JaaOtalLandi