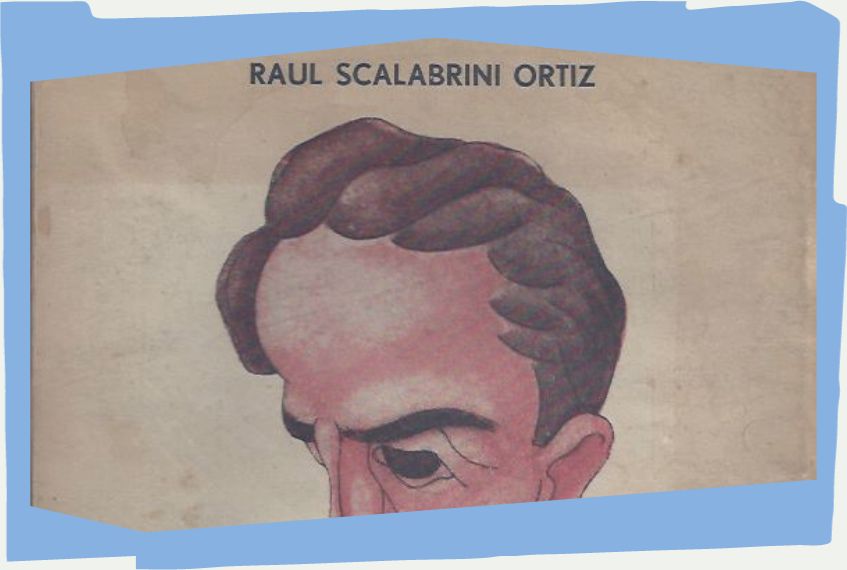La economía no es totalmente una ciencia,
sino un tabú esgrimido a modo de categoría para interpretar
realidades inhabituales para la cultura occidental.
Rodofolo Kusch
Introducción
La economía en la discusión pública aparece cada vez más como una explicación teórica independiente y algo incomprensible para el ciudadano común. Desde este discurso, la política y los intereses nacionales deben supeditarse a cuentas matemáticas insertadas en una planilla de gastos corrientes cuyo resultado debe mantenerse en un número fijado de antemano. Se deprime el crecimiento nacional en virtud de esta planilla, la potencia física, intelectual y espiritual nacional quedan reducidas a la economía. La cual se presenta como teoría en el rango de las ciencias exactas y naturales -como la matemática y la física-, las cuales no pueden ser cuestionadas con racionabilidad. Discutir sobre economía es absurdo: o es mala fe o estupidez. Tan incomprensible es la economía para los no expertos que es necesario traducirla a metáforas: términos como “lluvia de dólares”, “arbolitos”, “bicicleta financiera” ya son parte del lenguaje cotidiano; se compara a la economía nacional con la hogareña, la inflación pasa a ser descrita como un cáncer en el cuerpo de la economía nacional; la economía “debe crecer” pero no se explica cómo ni porqué.
Podría parecer novedoso para la literatura especializada en Rodolfo Kusch (1922-1979), centrada en el concepto “estar” y focalizada en su obra América profunda (1962) (Sada, 1996), que se pueda desplegar una concepción económica en su obra.[1] Sin embargo, la economía fue objeto de estudio de Kusch a lo largo de la década de 1960. Su perspectiva puede ser adjetivada como “culturalista” porque según su óptica la economía es producto de una cultura y nunca al revés: es la cultura la que explica la economía. En este sentido, Kusch esbozó una línea de pensamiento contraria al marxismo clásico -que invierte estos factores- y del liberalismo -que considera la economía independientemente. Desde este punto de vista, la obra de Kusch se emparenta con la de Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959). Efectivamente, también él explica la economía a partir de la cultura, a la que denomina, imbuido del clima de su época, como “espíritu de la tierra”.
En el presente trabajo se busca explorar las obras de estos dos autores, tan distintos en apariencia, con el objetivo de demostrar su cercanía en términos temáticos y de perspectiva -el nacionalismo. La incorporación del pensamiento económico de Kusch es un aporte nuevo en la literatura especializada en su obra, por lo que aquí se presenta no es más que un esbozo. Además, estos mismos autores y autoras suelen relacionar al filósofo porteño con la ensayística nacional de corte liberal -con Héctor Murena (1923-1975) y con Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964)- por lo cual la conexión con Scalabrini puede abrir la puerta a una nueva perspectiva en la obra de Kusch: su relación con la ensayística de corte nacional.
Se trabajarán a continuación los textos de Kusch América profunda (1962) en donde compara las economías del incariato y contemporánea y las denomina, no sin falta de ironía, “economía de amparo” y “economía de desamparo”; El pensamiento indígena y popular en América (1973) en donde realiza estudios sobre el sistema de prestación de trabajo comunitario incaico; y Esbozo de una antropología filosófica americana (1978), en el cual desarrolla su teoría que ubica a la economía en el marco de una cultura dada. Por otro lado, de Scalabrini se utilizarán sus textos literarios, La manga (1923) y El hombre que está solo y espera (1931) porque justamente no es el objetivo recapitular su pensamiento económico sino encontrar sus bases nacionalistas más allá de la economía -además de comentar los textos clásicos económicos Política británica en el Río de la Plata (1940) e Historia de los ferrocarriles argentinos (1940).
El “espíritu de la tierra” y el “estar” como principios ontológicos
Scalabrini Ortiz es reconocido por sus textos históricos y económicos. En virtud de ellos, constituye el ejemplo paradigmático de intelectual comprometido con el país. Su figura es curiosa: en el siglo en el que se discutió obsesivamente el rol del intelectual orgánico, Scalabrini sólo mantuvo su fe inquebrantable en el país y su pueblo. Participó de la agrupación yrigoyenista Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) sin carnet de la Unión Cívica Radical y adhirió fervorosamente al peronismo sin número de afiliado.[2] En cada etapa cumplió un rol determinante: primero, visibilizando la telaraña en la que la Argentina estaba atrapada con la red ferroviaria en manos inglesas; luego, caído el peronismo, se enroló en denunciar la falacia de la Teoría del Desarrollismo como una nueva teoría económica imperialista. Murió joven dejando una descendencia numerosa, pero su efigie se yergue más entre los militantes y los políticos que lo admiran como baluarte del pensamiento nacional.
Sin embargo, Scalabrini ya era reconocido en algunos círculos intelectuales antes de su conversión damascena.[3] Desarrolló una breve carrera literaria enmarcada en los cánones de las primeras décadas del siglo XX: publicó primero La manga (1923) y casi una década después El hombre que está solo y espera (1931), además de colaborar en diarios de diversa tendencia y contenido. El primero de estos libros le valió su introducción en los círculos literarios de aquella época, principalmente a partir del elogio del enigmático Horacio Quiroga (1878-1937). Para los que admiran a Scalabrini por su faceta política, La manga (1923) significa todo aquello que él pudo ser y a lo que desistió: un gran literato premiado pero indiferente a la realidad del país. Así manifiesta Galasso cuando escribió que
“[l]os cuentos de La manga -ajenos a los problemas nacional y sociales- resulta pues un fiel reflejo del ambiente literario y de las influencias que presionan sobre su autor…” (2008, 48)
Esta afirmación tajante parte de una deficitaria concepción de la literatura, muy presente por cierto en varios autores de la izquierda -tanto nacional como tradicional-, según la cual si no se narran los problemas nacionales de forma directa es, simplonamente, antinacional. Sin embargo, ya en La manga (1923) pueden indicarse ciertos aspectos de la concepción scalibriana.
El “Diario de Nicolas Brodel” incluido en La manga (1923), lo más parecido a una novela escrita por Scalabrini, es un cuento emparentado con El diario de Gabriel Quiroga (1910) de Manuel Gálvez (1882-1962).[4] Brodel es un hombre sin pasado (2008, T.I, 145), que vive en un mundo íntimo imposible de objetivizar en un mapa (2008, T.I, 148), su vida es inocua porque no se le presenta una lucha que lo interese (2008, T.I, 151) por lo que termina siendo una ilusión y por eso su propio ser lo “espanta” (2008, T.I, 155). Brodel es un “uno anónimo”, un ejemplar inauténtico -un contraejemplo- del arquetipo que representa el “hombre de Corrientes y Esmeralda”.[5]
Pero más allá de este escueto análisis literario, lo importante de rescatar aquí son dos ideas que luego se profundizaron en El hombre que está solo y espera (1931): por un lado, la tristeza de pensar la vida como “capital”; por otro, la “tierra” como principio ontológico. La primera aparece en la última entrada del diario de Brodel titulado justamente “La ruleta inútil”:
“Pienso que la vida humana dura alrededor de veinte mil días y que tal es el único capital que nos da el destino. Lo derrochamos locamente, lo desperdiciamos como tontos, no aprovechamos un solo peso del irrenovable capital y después lloramos.” (2008, T.I, 169)
En cambio, en “Una obra trascendental” -otro cuento que no es parte del diario de Brodel-, la “tierra” (2008, T.I, 126) aparece como concepto mentando un principio ontológico. Allí, Scalabrini relata, tal vez anticipando su propio destino, la trayectoria de un escritor que por la trascendentalidad de su obra termina siendo considerado loco por sus amigos y familia, quien lo interna en un hospicio a donde uno de sus amigos -el narrador- va a visitarlo. La obra que enloquece al protagonista debe ser editada con tapas de color terroso porque al igual que la tierra, el libro presenta “grandes revelaciones”. Además, es la tierra donde “germinan todos los seres y por consiguiente todas las ideas.” (2008, T.I, 126)
Este concepto de “tierra” aparece nuevamente en el cuento “Las cucarachas”. Scalabrini relató allí lo que debería ser la burguesía nacional: su voluntad, lejos de ser privada es objeto de un destino imperceptible para el ser humano individual pero presente en su vida de tal manera que la va moldeando.[6]
En El hombre que está solo y espera (1931) donde el principio telúrico cobra su mayor dimensión. Una de las originalidades de Scalabrini es ubicar la manifestación de ese principio lejos del ámbito rural en la ciudad de Buenos Aires. Justamente “el hombre de Corrientes y Esmeralda” es la encarnación del “espíritu de la tierra”:
“Si por ingenuidad o fantasía le es enfadoso concebirlo, ayúdeme usted y suponga que el ‘espíritu de la tierra’ es un hombre gigantesco. Por su tamaño desmesurado es tan invisible para nosotros, como lo somos nosotros para los microbios. Es un arquetipo enorme que se nutrió y creció con el aporte inmigratorio, devorando y asimilando millones de españoles, de italianos, de ingleses, de franceses, sin dejar de ser nunca idéntico a sí mismo, así como usted no cambia por mucho que ingiera trozos de cerdo, costillas de ternera o pechugas de pollo. Ese hombre gigante sabe a dónde va y qué quiere. El destino se empequeñece ante su grandeza. Ninguno de nosotros lo sabemos, aunque formamos parte de él. Somos células infinitamente pequeñas de su cuerpo, del riñón, del estómago, del cerebro, todas indispensables. Solamente la muchedumbre innumera se le parece un poco. Cada vez más, cuanto más son.
“La conciencia de este hombre gigantesco es inaccesible para nuestra inteligencia. No nos une a él más cuerda vital que el sentimiento.” (2008, T.I, 21)
El “hombre de Corrientes y Esmeralda” es un arquetipo (2008, T.I, 30) -o sea, un ideal.[7] A través de él, se puede descubrir el “espíritu de la tierra”. Funciona como la “linterna de Diógenes”[8]: ilumina sólo aquello que es valioso encontrar. Al ser arquetipo, el “hombre de Corrientes y Esmeralda” sirve como parámetro para todo el ser nacional: tanto del propio porteño como del trigueño del litoral, el indígena norteño, el gringo de la pampa y el patagónico solitario. Pero también el “hombre de Corrientes y Esmeralda” es sempiterno: “[e]n el pulso de hoy late el corazón de ayer, que es el de siempre” (2008, T.I, 23). En su ser contemporáneo se vislumbran señales de su “prehistoria biológica” (2008, T.I, 33). Es arquetipo pero asimismo producto de un acontecimiento histórico: el “hombre de Corrientes y Esmeralda” es la resultante de cuatro “razas” que Scalabrini no enumeró -tal vez por considerarlo evidente- pero por las cuales su alma está llena de multitudes (2008, T.I, 32).[9] Por esto, constituye el vértice de un triángulo, la resultante de varias fuerzas que apuntan a un mismo sentido. Todo esto lleva a Scalabrini a considerar al hijo del migrante, o sea al criollo, hijo de la “tierra” más que de su progenitor. Es un error ver en El hombre que está sólo y espera (1931) “pecados de leso porteñismo” (Galasso, 2008, 107): aunque el ambiente en el que se desarrolla sea la ciudad de Buenos Aires, Scalabrini de lo que habló es del ser nacional cuyo principio telúrico es universal-local. Lo que se busca no es el alma del porteño sino el “espíritu de la tierra” (2008, T.I, 30), del cual el “hombre de Corrientes y Esmeralda” es sólo una señalización de llegada.[10] En el ensayo “La tierra invisible” Scalabrini proclamó una “metafísica de la tierra”: el argentino, manejando la tierra, finalmente fue instrumentado por ella.[11] Además, la perspectiva nacionalista del “espíritu de la tierra” se vislumbra cuando el autor indica que está solícito a resguardar al porteño de la desviación de su destino hacia su “norteamericanización” (2008, T.I, 45).
Sin embargo, el “hombre de Corrientes y Esmeralda”, aunque esté anunciado en solitario, no es un ser individual. Aclara el autor que no está en los padrones electorales ni tiene cuentas corrientes en los bancos, no es empleado de las grandes compañías ni se escribe su historia en las redacciones de los diarios. No es comerciante ni profesional. Tampoco un obrero. El individualismo del “hombre de Corrientes y Esmeralda” que señala el autor no es producto de una ideología foránea ni la adscripción a un partido liberal; por el contrario, es la plena consciencia -podría decirse también “pálpito”- del porteño por concebirse el primero de una estirpe muy vieja: “Es el hijo primero de nadie que tiene que prolongarlo todo.” (2008, T.I, 34)
No es una recaída “reaccionaria” (Galasso, 2008, 111) afirmar que “[t]odo afluye a él y todo emana de él” (Scalabrini, 2008, T.I, 31) porque de la ciudad que habló Scalabrini es la de los “cabecitas negras” que recién llegaban a la gran urbe para probar suerte. En ningún otro lugar de la República -“que se difumina” en sus extremos (2008, T.I, 31)- se puede vislumbrar la mezcla que acontece en la ciudad de Buenos Aires. Más que comentario reaccionario es la constatación de un fenómeno nuevo que el autor observa con beneplácito: a la ciudad no solo afluyen los migrantes europeos -como su propia familia-, ahora también llegan los pobres provincianos que buscan en la gran ciudad una oportunidad. Esta mezcla es positiva porque el “hombre de Corrientes y Esmeralda” conserva algo de todas las razas que lo componen conformando un nuevo “hombre por antonomasia” (2008, T.I, 32), en el que se sedimentan las costumbres en una incesante búsqueda afanosa de sí mismo (2008, T.I, 32):
“El porteño es el tipo de una sociedad individualista, formada por individuos yuxtapuestos, aglutinados por una sola veneración: la raza que están formando.” (2008, T.I, 32.)
Con estos pocos elementos ya se puede señalar un acercamiento entre lo escrito por Scalabrini y Kusch, aunque aparentemente registren géneros y búsquedas disímiles. Efectivamente, en la descripción de Scalabrini se encuentra el afán por describir un tipo especial de ser humano: el ser nacional. Esta descripción apunta a mostrar los detalles anímicos particulares del ser nacional que él denominó “hombre de Corrientes y Esmeralda” pero que en realidad constituye un exponente ideal del “espíritu de la tierra”. En filosofía, este tipo de descripciones fueron facilitadas por una escuela de pensamiento particular: la fenomenología, particularmente la de raíz alemana, en la que Kusch se formó tanto de forma directa -por su lengua materna alemana- como por interpósita persona -en la figura señera de Carlos Astrada (1894-1970). Kusch también se embarcó en la descripción del ser nacional, sólo que su figura arquetípica fue el “mestizo”, más producto de una combinación cultural que de una cruza biológica. Pero para él también el “mestizo” americano es el primero de una estirpe particular, diferente a la concebida en Europa como a la surgida en América antes de la llegada de Cristóbal Colón.
Efectivamente, si el “hombre de Corrientes y Esmeralda” es la encarnación del “espíritu de la tierra”; en Kusch el “mestizo” es el arquetipo de un modo-de-ser particular en el mundo que el filósofo porteño denominó “estar”. El “estar”, como el “espíritu de la tierra” es principio ontológico que indica la particularidad americana y argentina. El “estar”, en oposición al “ser-alguien” europeo, mantiene con su entorno una relación más vital y más comunitaria con sus congéneres. Frente al individualismo de Europa, el “mestizo” mantiene un enraizamiento con su comunidad que lo hace pensarse siempre en grupo. Por otro lado, frente al racionalismo con el que el “ser-alguien” europeo se relaciona con su mundo para la dominación de la naturaleza, el “mestizo” prefiere una vinculación con su medio en sintonía con su emocionalidad. Como se puede vislumbrar, en el porteño de Scalabrini también se encuentran estos elementos. Pero antes que afirmar un “vanguardismo” o una “anticipación”, sería más interesante hacer partícipe a ambos autores de un clima intelectual compartido, sin menospreciar la posibilidad más que probable de la lectura por parte de Kusch de los textos scalibrianos. La literatura especializada en la obra de Kusch escribió ya ríos de tinta en torno al “estar” y su opuesto: el “ser-alguien”.[12] Aquí se puede agregar que tal como la “tierra” se opone al “capital” en Scalabrini, el “estar” telúrico es lo contrario al “ser-alguien”, cuya figura más representativa es justamente el “mercader”, símbolo de todo lo que representa la Europa moderna, cientificista, racionalista y capitalista. Evidentemente también Kusch ubica en el polo contrario al “capital”.
Pero, como ya se dijo, no es importante aquí los principios ontológicos de estos autores sino la relación de éstos con la economía. En el caso de Scalabrini, es él mismo quien los vincula cuando afirma en el agregado a la edición de 1941 de El hombre que está solo y espera (1931) que sus estudios económicos e históricos, Política británica en el Río de la Plata (1940) e Historia de los ferrocarriles argentino (1940), “(…) complementan de esta manera la etopeya del hombre de Buenos Aires.” (2008, T.I, 15)
Por otro lado, Kusch en su libro más comentado, América profunda (1962), en el que presenta y desarrolla su concepto “estar”, desprende de él lo que denomina una “economía de amparo” en oposición a la economía capitalista de “desamparo”. A partir de esta dicotomía, se puede reconstruir también en Kusch una “teoría económica” en la que la perspectiva capitalista -en un sentido lato del término- es criticada. Efectivamente, Kusch encuentra una diferencia insalvable entre el sistema capitalista centrado en el individuo y con un incentivo externo -el dinero- y el sistema de prestación –ayni- en el que la centralidad está puesta en la comunidad y el incentivo es interno. Es un grupo social determinado el que presta su tiempo. A esta disponibilidad, Kusch la denomina “energía” (2007, T.IV, 343).
La problematización del ayni puede parecer a primera vista una reivindicación indigenista ajena a la economía contemporánea. Sin embargo, lejos está la intensión de Kusch de realizar un folclorismo muerto: su objetivo por el contrario es mostrar que en la economía contemporánea pervive algo del ayni como sistema. Y en todo caso, representa una alternativa civilizatoria al capitalismo occidental.
El nacionalismo económico del “espíritu de la tierra”
A partir de los principios ontológicos enunciados, el “espíritu de la tierra” y el “estar” se puede desarrollar una teoría económica que por mor a la practicidad se puede denominar “nacionalista”. Scalabrini está anoticiado que la economía es más una consecuencia que una causa cuando afirmó de sí que
“(…) entré al estudio de los constituyentes económicos de mi país, no porque la economía y su cotización de materialidades me atrajera particularmente, sino porque no es posible la existencia de un espíritu sin cuerpo y la economía es la técnica de la auscultación de los pueblos enfermos.” (Scalabrini Ortiz, diario “Reconquista”, 15/11/29, citado por Galasso, 2008, 137.)
Por lo tanto, cuando en El hombre que está solo y espera (1931) contrapuso al “capital” con la “tierra” entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Efectivamente, el “capital” puede ofrecerle a la República un cuerpo: sembrar los campos, alambrar estancias, fundar pueblos, instalar vías férreas, construir elevadores de granos y frigoríficos y transportar el trabajo argentino al exterior; pero lo que el “capital” nunca podrá hacer es reemplazar el espíritu que la “tierra” resguarda. Incluso la ciudad de Buenos Aires se mantuvo fiel, según Scalabrini, al “espíritu de la tierra” a pesar del barullo cosmopolita que aparentemente la puebla (2008, T.I, 66). Ya en la literatura scalabriana de la década de 1930 -demasiado metafísica en la lectura de Galasso-, se afirma que la “tierra” le puso un límite al “capital”. De hecho, el “hombre de Corrientes y Esmeralda” “palpita” -teoría del conocimiento propia del porteño, que no conoce de forma científica sino emocional (2008, T.I, 60)- que el “capital” es una intromisión extranjera contra la que opone su sentimental “espíritu de la tierra”. Por esto, Scalabrini anuncia una curiosa teoría política según la cual, el “hombre de Corrientes y Esmeralda” no niega ninguna tendencia partidaria a priori, sino que censura la intromisión del capital extranjero. En principio, el porteño, no desaprueba a los conservadores ni a los radicales pero los desalojó del gobierno cuando sintió que los políticos estaban en mayor relación al “capital” que a la “tierra”. Y a pesar de criticar la “soberbia” de Hipólito Yrigoyen (1852-1933) (2008, T.I, 68), desaprueba el gobierno del capital:
“Lo que el Hombre [de Corrientes y Esmeralda] no permite es que los extranjeros le birlen las riendas del gobierno y le hundan en una miseria estéril en que el espíritu se extingue. Esa es la infidelidad cuya reconvención estamos leyendo en el Hombre de Corrientes y Esmeralda, centinela que está solo, en avanzadas cautelando su espíritu y el espíritu de la tierra, de quien es una anécdota más, un rostro, un gesto, una voz, una advocación que busca concretarse. El Hombre de Corrientes y Esmeralda busca no la riqueza, sino la conjunción de la tierra y el hombre en que el espíritu de esta tierra amanece.” (2008, T.I, 69)
Esa atmósfera nebulosa que expresa cierta ensoñación en la que Scalabrini ubicó al “hombre de Corrientes y Esmeralda” se transforma en una cruenta irrealidad en Política británica en el Río de la Plata (1940). El “capital” que le dio a la República un cuerpo es no más que un ropaje exterior insubstancial.[13] Esa irrealidad consistía en no esperar el fruto del trabajo para gozarlo. Se vivia de prestado, utilizando lo que no es propio. Al punto que los Jefes de Estado expresaban como índice de la prosperidad argentina el valor de la deuda contraída. Pero nadie puede vivir de prestado, la riqueza visible de la que se alardeaba no constituía verdaderamente un capital propio:
“A nadie se le ocurría pensar que esa exuberancia visible podía no ser verdaderamente una riqueza argentina y menos aún que ese enorme poderío, tan apresuradamente erigido, podía ser una muestra de flaqueza y no una energía de la nación.” (2008, T.III, 16)
La ley, tan alejada de la realidad como los propios argentinos, no legislaba nada del ámbito local. Ninguna legislación se establecía para diferenciar el capital argentino y el extranjero. Se contaba como riqueza argentina los ferrocarriles ingleses, los silos ingleses donde se guardaba el grano, los puertos ingleses donde se lo cargaba, los frigoríficos ingleses y norteamericanos donde se manufacturaba la carne, las usinas eléctricas inglesas que generaban energía, todo aparecía en la cuenta general de la República sin ser verdaderamente argentino. Lo mismo daba, decía Scalabrini, contabilizar también la flota inglesa como propia. Lo curioso es que esta fantasía era promovida por el mismo capital inglés.
Scalabrini explica el voto a Yrigoyen por instinto: su gobierno respondía a los deseos de liberación de un mal oculto que nadie veía verdaderamente. Ni el mismo Yrigoyen tenía plena consciencia contra quién luchaba. Sin embargo, el pueblo mantuvo con él un sentimiento de amor producto de la inquebrantable neutralidad con la que defendió al país en la Gran Guerra (1914-1918) contra la injerencia inglesa que exigía la participación argentina con los aliados. En esta defensa de la neutralidad argentina, Scalabrini encontró el pivote alrededor del cual se forjó la consciencia nacional porque se hizo explícita la presencia del Reino Unido en la “irrealidad” argentina.
Por otro lado, la crisis de 1929 desencadenó otro proceso de conscientización nacional. Una crisis que a primera vista parecía ajena empezó a desvalorizar el peso argentino, lo cual aumentaba las deudas de los sectores productivos y abarataba los precios de los productos argentinos en el extranjero. El golpe septembrino contra Yrigoyen fue anunciado en la prensa extranjera como un “manotón afortunado del capitalismo norteamericano afincado en la Argentina” (2008, T.III, 22) y de repente aparecía en los grandes titulares de los diarios los intereses anti-nacionales que orbitaban alrededor del país:
“Se entrevió, algo confusamente aún, que por debajo de la maraña de pasiones políticas, poderosos intereses extranjeros se dirigían sin vacilación a la conquista de su objetivo.” (2008, T.III, 22)
Sin prestar demasiada credibilidad a estos titulares, Scalabrini anotó que ciertamente la mayoría de los ministros que ocuparon el gabinete del General José Félix Uriburu (1868-1932) provenían de empresas estadounidenses o estaban en contacto con las mismas, principalmente petroleras. El Golpe de Estado y la consecuente normalización institucional con la elección fraudulenta del General Agustín P. Justo (1876-1943) no lograron aquietar la crisis económica que continuaba después de iniciada la década de 1930:
“Abandonadas a sus propias fuerzas, las clases productoras se restringían al análisis de sus actividades y resultados inmediatos. Comparaban valores, estudiaban precios, cotejaban exigencias. Así arribaban paulatinamente a pequeñas comprobaciones individuales. Eran verdades elementales y sin ulterioridad social, pero eran verdades irrefutables, porque sus minúsculas cuentas sintetizaban sus vidas. (…)
“Eran anécdotas aisladas en que una angustia nacional se diseñaba.” (2008, T.III, 24)
Scalabrini relata cómo la anécdota personal cedió cada vez más a la defensa de los intereses comunes. Ilustraban una primera verdad irrefutable: la pobreza que cundía no se distribuye equitativamente. Un nuevo espíritu colectivo empezó a clarear. Las fuerzas productivas -que en este texto, según el autor, parece que se reducen a ganaderos y agricultores- advierten que hay ciertos renglones de la economía que no solamente no se empobrecen sino que se enriquecen. Eran, justamente los que se encontraban libres de toda opresión: los intermediarios a los que el factor común de pertenecer al capital extranjero los englobaba.
Empezó a formularse una pregunta clave: “¿Para quién trabaja el pueblo argentino?” (2008, T.III, 29). El Estado es en la Argentina, según Scalabrini, producto de la delegación del “hombre de Corrientes y Esmeralda” que al librarse de las preocupaciones colectivas se las entrega al Estado para que las resuelva. Pero el problema es que el Estado fue erigido por los desterrados de la “tiranía del general Rosas” (2008, T.III, 39) con el objetivo explícito en Sistema económico y rentístico de la Confederación de regalar el país al capital inglés:
“A partir de 1853 la historia argentina es la historia de la penetración económica inglesa, voluntaria al principio, forzada al final. En la sombra fraguaron la esclavitud de un pueblo mantenido en el engaño.” (2008, T.III, 40)
La ciudad de Buenos Aires, el gran casco de estancia de la República Argentina, siente la crisis que empezó lejanamente en 1929: llega desde el campo su pobreza, aumenta la delincuencia. De repente “descubre que su esplendor depende de él [del campo], y la ciudad se concibe a sí misma como un fruto más de la pampa: una gigantesca espiga de trigo, una predilecta mazorca de maíz.” (2008, T.III, 31).[14]
En las cláusulas del pacto Roca-Runciman observó Scalabrini el verdadero objetivo del Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930: los frigoríficos ingleses y estadounidenses instalados en la Argentina serán regulados y controlados en adelante por el “capital” sajón con absoluta prescindencia del Gobierno argentino, prohibió la construcción de frigoríficos argentinos -ni inversiones públicas ni privadas- que industrialicen más del 15% del total del caudal de carne, además Gran Bretaña exigía el control de la moneda, de los créditos, del transporte automotor, de la electricidad, entre otros renglones de la vida económica argentina. La “tierra” sede frente al “capital”.
Si en La manga (1923) postula la oposición entre “capital” y “tierra” y en El hombre que está solo y espera (1931) encarna ese principio telúrico en el “hombre de Corrientes y Esmeralda”, en Política británica en el Río de la Plata (1940) y principalmente en Historia de los ferrocarriles argentinos (1940) se ocupó Scalabrini del principio opuesto: el “capital”, el cuerpo exterior del alma de la Nación. En su segundo[15] libro de 1940 avanza un paso más: la fantasía consistente en usufructuar como riqueza propia un “capital” que en realidad era ajeno se torna aún más terrorífica cuando Scalabrini demostró que el trabajo argentino fue robado, expropiado por el capital inglés.
“Económica y financieramente, la República Argentina es un país capitalista. El capitalismo es un sistema social distributivo y nominativo que ofrece algunas ventajas y algunos inconvenientes. Puede afirmarse que en la República Argentina no existe el régimen capitalista, sino en cuanto el régimen capitalista beneficia los intereses extranjeros. A nadie se le ocurrirá hablar de los capitales invertidos en las estancias argentinas y de la imperiosa necesidad de defenderlos. Ni de los capitales invertidos por un chacarero o por un pequeño comerciante argentino. En la Argentina no hay más capitales genuinos que los capitales extranjeros. Ahora bien: el capital no es más que energía humana acumulada y dirigida. Los capitales británicos son el resultado de la capitalización a su favor de la energía y de la laboriosidad de los ciudadanos argentinos y de la riqueza natural del suelo que habitan.” (2008, T.IV, 47)
Efectivamente, cuando no fue construido directamente por propios argentinos -como el Ferrocarril del Oeste-, el tren fue financiado por la República y entregado a empresas inglesas -como el Central Argentino y el Sud. Scalabrini también recopila las supuestas ventas de trenes argentinos a empresas inglesas sin que éstas desembolsen un sólo peso -como el Pacífico y el Central Córdoba.
En virtud de las estadísticas recopiladas por el autor, Scalabrini demostró que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las empresas inglesas de trenes mantuvieron una ganancia bruta equivalente o superior a las arcas del mismo Estado argentino. Con la salvedad de que las cuentas estatales son fiscalizadas por el Congreso de la Nación mientras que es imposible técnicamente controlar las cuentas de los ingleses. Aquello que en El hombre que está solo y espera (1931) era un “pálpito”, una sospecha, una idea vaga y confusa, se torna una década después en una verdad pesada como el hierro mismo con el que se fabrican los rieles.El Estado, aquel ente superior en el que el “hombre de Corrientes y Esmeralda” otorgaba su voluntad para ocuparse de los grandes temas de la Nación, veía limitada su misma potencia por el ferrocarril:
“Ellos [los trenes ingleses] pueden matar industrias, como las mataron. Pueden aislar zonas enteras del país, como las aislaron. Pueden crear regiones de preferencia, como las crearon. Pueden inmovilizar las poblaciones, como las movilizaron e inmovilizaron de acuerdo a sus conveniencias. Pueden aislar puertos, como los aislaron. Pueden ahogar ciertos tipos de cultivos, como los ahogaron. Pueden elegir gobernantes, como los eligieron.” (2008, T.IV, 30)
De aquí que, Scalabrini afirme, contundentemente, que en Argentina los ferrocarriles fueron instrumento del anti-progreso. Lo que le interesaba a Scalabrini al denunciar esta falacia es que lo perjudicado por el ferrocarril es la misma vitalidad de la Argentina, su potencia existencial. Su función no es estrictamente periodística: no se trata de denunciar una mentira. El objetivo era explicar la razón profunda por la cual se deprimía la manifestación argentina.
En este sentido, el autor es optimista: mantiene la convicción en que la vida ofrece una verdad irrefutable que la economía puede confundir pero sólo momentáneamente. De hecho, estas verdades vitales irrefutables, van diseñando un nuevo “espíritu nacional más recio, afirmado en la verdad de la tierra” (2008, T.III, 26). Es decir, “capital” y “tierra” vuelven a oponerse en Política británica en el Río de la Plata y en Historia de los ferrocarriles argentinos (1940) como ya había anunciado en El hombre que está solo y espera (1931) pero no todo “capital” se opone a la “tierra”, el que se encuentra afincado mantiene un vigor que el capital extranjero pierde. De esta manera, dice Scalabrini, se va soldando la constitución del nacionalismo económico que el 28 de diciembre de 1933 se alza revolucionariamente con el Coronel Francisco B. Bosch.
“Con ella iniciaba una acción nacionalista fundada en la realidad verdadera del país.” (2008, T.III, 43)
De esta manera, el “espíritu de la tierra” no es un mero concepto metafísico que eleva a idea abstracta una noción sino un principio dinámico que empuja a la acción, justifica y proyecta. A partir de aquí se puede vislumbrar cómo se desprende de un principio ontológico una corriente política vibrante, que cuando parece nuevamente fracasada en sus objetivos su radicación consigue el 17 de octubre de 1945 llegar al Gobierno nacional -aunque la elección haya sido en febrero de 1946.
El nacionalismo económico del “estar”
También en Kusch la economía es consecuencia y no causa, un elemento más en la totalidad de una cultura dada. Cuando se desprende de lo propiamente humano lo económico, se pierde la perspectiva vital que la misma mantuvo en su origen. Es la diferencia entre lo que vale por su precio de mercado o lo que vale por su significado en un marco cultural determinado. Así se expresó en Esbozo de una antropología filosófica americana (1978):
“Si el pensamiento sobre lo humano hubiera que fincarlo exclusivamente en lo económico, se transformaría el problema del hombre a un problema de cosas, que es lo que en realidad siempre se hace, y con ello se cae en cierto modo en una posible trampa que impide ver las raíces de la economía en sí.” (2007, T.III, 314)
Cuando Kusch recuperó en América profunda (1962) el relato de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaghua extrajo cuatro rasgos culturales que se desprendían del concepto filosófico del “estar” (2007, T.II, 110): un sentido estático de la vida, la idea de una economía de amparo y agraria[16], la noción de Estado fuerte y una concepción escéptica del mundo. El sentido estático viene dado por la fuerte identificación del quechua con su ambiente. No se concibe un yo individual separado del mundo sino una comunidad inmersa en una naturaleza gobernada por la “ira divina” (2007, T.II, 27), concepto con el cual el Yamqui pretendía mentar la ingobernabilidad de la naturaleza, su peligrosidad y el estrecho margen que brindaba para la supervivencia.
En segundo lugar, el Inca[17] resguardaba el excedente de la cosecha para sobrevivir en momentos de escasez -durante el invierno o frente a una eventualidad como una sequía. Esta prevención, que permitía la supervivencia, constituye una “economía de amparo” que salvaguardaba a todos y requería un Estado fuerte que controlara la producción y la distribución. La comparación con la economía contemporánea es evidente:
“La idea central de esta organización, consistía en una especie de economía de amparo, por oponerla a nuestras formas económicas, las que a su vez desde el ángulo indígena, se pueden calificar como de desamparo. El inca controlaba la producción y el consumo de alimentos porque el margen de vida disponible era mínimo y en cambio era grave la adversidad, ya que en cualquier momento podía frustrarse una cosecha y producirse la consiguiente hambruna para varios millones de habitantes. De ahí que todo estaba montado para proseguir el penoso trabajo de lograr la abundancia y evitar la escasez.” (2007, T.II, 108-109, subrayado del autor)
La comparación es bastante clara pero no deja de ser un llamado de atención en torno a la discusión sobre la economía. Una economía liberal que deja al individuo a merced de cualquier eventualidad es definida por Kusch, en el marco de una concepción quechua, como una economía de desamparo. En contraposición, la economía de amparo se podría emparentar con lo que en el mundo occidental se denominó “Estado de Bienestar”. En esta perspectiva, las eventualidades de la vida son contempladas por el Estado: ya no una sequía, una inundación o la pérdida de la cosecha por algún fenómeno climático pero sí el resguardo de la niñez y de la vejez, una enfermedad repentina, la seguridad frente al desempleo. Si bien el peronismo no califica solamente como “Estado de Bienestar” -por cuestiones que hacen a su eticidad propia-, se lo puede tomar como enmarcado en la concepción quechua que aquí Kusch denominó “economía de amparo”.
Y, finalmente, el sentido escéptico del mundo que guarda el “estar” viene dado por su carácter telúrico; pero no por un sentido nacionalista que podía defender Kusch ideológicamente -lo cual seguramente se encontraba también entre sus objetivos-, sino en el sentido de afincarse en la tierra en medio de un mundo caótico. De aquí que contra una naturaleza invasiva, ingobernable y monstruosa, el quechua se refugiaba en su ayllu confiado en que el Inca respondería por él en tiempos de escasez.
El ayllu constituía la unidad básica de la estructura social, económica, política y cultural del incariato. Estaba conformado por una unidad familiar ampliada de producción de bienes y servicios y en tiempos determinados se prestaba colaboración para el trabajo comunitario denominado ayni. Éste constituyó un objeto de estudio para Kusch desde fines de la década de 1960 hasta principios de 1970. Su interés radicaba en debatir con diversas militancias de izquierda del mundo andino por considerarlo similar al sistema cooperativo, lo cual entrañaba una posible vía de comunicación política con las comunidades quechuas (Kusch, 2007, T.II, 414). Sin embargo, el filósofo porteño terminó verificando el total malentendido que estas corrientes izquierdistas profesaban sobre el ayni. Más que una cooperativa -forma de asociación- el ayni es un “conglomerado de costumbres” (2007, T.IV, 329) y se define como una ayuda que se prestaban entre sí los campesinos. Su sentido más que económico es fundamentalmente moral. De aquí que Kusch definió al ayni como una economía pre-dineraria. En parte porque, según el trabajo de campo realizado por él, el indígena del altiplano tiene una aversión natural al dinero -papel moneda- (2007, T.IV, 357).
Según el diccionario de Bertonio (1879), el vocablo aymara ayni significa “el obligado a tra[b]ajar por otro que trabaj[ó] por él” (Kusch, 2007, T.II, 420). Esta traducción cobra sentido cuando se verifica que el trabajo se realizaba a pedido de un mallku (jefe) y a cambio se recibía más que nada alimentos. A su vez, el pedido del mallku es un maytha –“dar y prestar cualquier cosa que sea”-, término emparentado con mayhuatha, que significa “hacer bien, acudir a la necesidad ajena” (2007, T.II, 420-421).
Más allá de esta etimología, lo que le interesó a Kusch son dos características del ayni: por un lado, su profundo sentido moral; y por otro, su caracterización como “energía”. Efectivamente, el ayni consiste en una economía basada en la energía de los campesinos antes que en los bienes y servicios producidos. Con “energía” Kusch se refiere a la “simple disponibilidad de mano de obra” (2007, T.IV, 343). En el mundo andino del indígena el yo es minimizado y regulado por la costumbre -el carácter moral del ayni– y ésta a su vez por la comunidad -encarnada en su mallku– dando por resultado una economía no cuantificable y no dineraria. De aquí también que Kusch analice que en el sistema capitalista el incentivo que moviliza la economía es externo al individuo: el dinero; mientras que en el sistema del ayni lo que dinamiza la economía es interno al individuo en tanto y en cuanto se lo considera inserto en una comunidad. La unidad económica es el ayllu; es decir, la comunidad de base constituida por el grupo familiar ampliado. En la sociedad moderna, el individuo es desarraigado de su comunidad de base y se constituye en unidad económica. Al perder el sentido existencial que le daba su base, el sujeto requiere otro incentivo, ahora externo, que lo movilice al trabajo -cuyo resultado, como describió Karl Marx (1818-1883), es social. Ese incentivo externo es el dinero, imprescindible para el intercambio de mercancías y la libertad de empresa. Extraño resulta que la literatura especializada no se haya detenido en esta lectura de la teoría económica del filosofo porteño, ya que es difícil no identificar esa “energía” con el concepto marxista de “Fuerza de Trabajo” (Marx, 2010, 48).[18]
Es curioso que el filósofo porteño focalizó en la cuestión de la costumbre, por un lado, y de la energía, por el otro. Lo que quiso decir es que no toda economía se basa en principios teóricos racionales en los términos del pensamiento occidental, para el cual la costumbre y la energía vital o existencial significan algo del orden irracional. Ahora bien, que no sea racional no es sinónimo de que sea irracional.
“Usar términos como ‘racional’ o ‘estado’, responde a un criterio propio de nuestra cultura occidental, sin el cual no entenderíamos a la ‘costumbre’, ya que la racionalidad de la organización incaica era solo aparente, y, sin más, irracional, como veremos. Además no había tal ‘estado’, ya que este término era propio del racionalismo de Richelieu, o sea que corresponde a un momento típico de la evolución europea, precisamente aquél por el cual se objetiva el concepto de estado y se aleja del trasfondo religioso en que se hallaba sumido, todo lo contrario de lo que pasaba con el sistema incaico de gobierno.” (2007, T.II, 419-420)
La prestación laboral comunitaria no era una coacción del Estado sino una obligación dada en virtud a una ley moral. En este sentido, no hay fuerza sino libertad asumida. En el mismo plano moral, el Inca tenía también la obligación de no meterse con la despensa “privada” del ayllu. Pero él también contaba con otro elemento irracional: la energía misma de la comunidad condensada en las obras arquitectónicas públicas, en los trabajos agrícolas o en la producción de ciertos objetos. Estos dos elementos no-racionales -la costumbre asumida como ley moral y la energía de la comunidad-, dan a entender al autor que la sociedad incaica no se entendía en términos contractuales al estilo de los filósofos políticos de los siglos XVI y XVII. En este sentido, la sociedad de individuos que comercian libremente se opone a la comunidad entendida como un organismo viviente en el que el trabajo entonces deja de ser un fin individual y contiene una carga seminal porque la comunidad misma es fértil. En este marco sí tiene sentido hablar de una economía que crece. Entonces, esa irracionalidad deja de tener la carga peyorativa -según los estándares del pensamiento occidental- y pasa a desarrollarse como un concepto que está más allá de una racionalización específica europea.
Contemporáneamente, el ayni sigue funcionando en el mundo andino y también cobra algún sentido en el llano americano. Implica el temor por parte del campesino a la impersonalidad de la sociedad moderna manifestado en el “capital”. Aquí estriba una de las diferencias cruciales de la “economía de amparo” y de la “economía de desamparo”: en el ayni lo importante es el crecimiento de la comunidad -a través del trabajo comunitario: la siembra colectiva, la cosecha colectiva, la obra arquitectónica conjunta, etc.- y no una sumatoria cuantitativa de dinero. Se podría decir que la “economía de amparo” está centrada en lo cualitativo más que en lo cuantitativo porque lo que se pretende es el crecimiento de la comunidad.
Sin embargo, pervive en la clase media una forma moderna y mestiza de concebir la economía. Detrás de la ganancia se esconde un fondo emocional, el del prestigio que significa la “salvación”. Efectivamente, lo que quiere el burgués de clase media, en última instancia, es salvarse; y el camino que encontró fue el de la ganancia. El ayni no sobrevive como economía comunitaria sino como resabio irracional. Así el dinero se transforma de un objeto del pensar causal a un instrumento del pensamiento emocional inconfeso. Es esta forma moderna y mestiza donde se mueve la clase media sudamericana: entre una economía cuantitativa heredera de la visión europea que trajo el capitalismo y otra economía cualitativa heredera del mundo antiguo pre-moderno. En este mestizaje es que se produce el consiguiente resentimiento neurótico porque no quiere vivir “a lo indio” pero tampoco termina de ser aceptado en la economía de la ciudad. Se niega a sí mismo y se censura haciendo que se pierda el sentido del para-qué se trabaja, en definitiva la misma pregunta que se hacia Scalabrini en 1940. Y también manifiesta, como sucedía en el autor correntino, cierta desconfianza en la existencia de un “capitalismo argentino”.
Por lo tanto, Kusch conjeturó que la razón del subdesarrollo tal vez se encuentre en no aceptar el valor objetivo del dinero, en mantener un sentido emocional de los objetos producidos, de volcarse al mercado más para ganar prestigio que para acumular “capital”. En este sentido, concluyó el autor,
“la Revolución Francesa, como que fue económica en el fondo, y se desarrolló sobre un pensar causal, no ocurrió aún en Sudamérica.” (2007, T.II, 497)
Con lo cual se pregunta si es necesario que ocurra o si es posible que Latinoamérica continúe su desarrollo sin que necesariamente tenga que pasar por el hito de la Revolución Francesa. Esta afirmación al pasar abre una gran discusión con los autores del Pensamiento Nacional sobre la caracterización del peronismo y su definición como “movimiento policlasista”, en el cual la “burguesía nacional” siempre hace su aparición desde la ausencia: la burguesía nacional como aquel sector que nunca comprendió al peronismo aunque éste lo haya beneficiado, como aquella clase social que faltó a la “cita con la historia” desconociendo sus compromisos con el país. ¿Y si acaso el requerimiento de una “burguesía nacional” no fuera también una trampa del pensamiento occidental para seguir intentando entender la realidad americana desde categorías ajenas?
Conclusión
En apariencia autores tan distintos, Scalabrini y Kusch pertenecen a una misma familia de pensamiento, emparentados en un mismo marco teórico -como se podría decir desde una óptica académica- o en una misma concepción de la vida -en términos más existenciales. En este trabajo se identificaron algunos de los elementos que permiten afirmar este enunciado con verdad.
En primer lugar, se puede reconstruir sus obras -filosófica en un caso, histórica, política y económica en el otro- desde cada principio metafísico: el “espíritu de la tierra” y el “estar”. Tal vez demasiado abstractos para algunos que comentaron estas obras pero sin lugar a dudas se trata de principios vitales en los que los autores afincaron toda una teoría cuyo objetivo era comprender la existencia argentina. Además, en segundo lugar, estos principios metafísicos, que se encarnan en figuras literarias específicas -el “hombre de Corrientes y Esmeralda” y el “mestizo”-, mantienen como opuestos principios con los que se identifica el capitalismo: el “capital” en un caso -con nulo interés metafórico- y el “ser-alguien” -paradójicamente más figurativo.
A su vez, en tercer lugar, estas teorías -que en un Congreso de Filosofía podrían ser denominadas “analíticas existenciarias” (2006)- son profundamente anti-liberales. En el caso de Scalabrini su anti-liberalismo es explícito: directamente critica la constitución de 1853 posicionándola como el hito fundador de la penetración inglesa en Argentina. En Kusch su anti-liberalismo es más elíptico porque lo que critica directamente es el sistema capitalista al oponerlo con el modelo de la “economía de amparo”. No es en sí un problema argentino sino una cuestión de la globalidad del modelo occidental y del pensamiento racionalista inaugurado en Europa desde el siglo XV. Este cuestionamiento es lo que permite en el filósofo porteño incluir al marxismo como corriente político-económica paralela al liberalismo.
En cuarto lugar, ambos autores mantienen la percepción de que el fenómeno económico no es sólo dinerario o una cuestión de riqueza o ganancia. Hay un fenómeno humano que está por detrás de lo económico y que lo constituye.
Y, finalmente, en quinto lugar, cuando Kusch habló de “economía de amparo” en tanto epifenómeno del “estar” como un enraizarse situado y Scalabrini defendió la vitalidad del capital nacional; ambos relacionaron la economía con la “tierra”. Es en este punto donde más claramente se desarma el discurso contemporáneo de la economía: no hacen falta metáforas que expliquen su complejidad abstracta, la economía que funciona es la que está afincada en una comunidad, lo que el peronismo siempre defendió en una de las veinte verdades. “el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social”.
*Imagen extraída de: https://cedinpe.unsam.edu.ar/content/scalabrini-ortiz-ra%C3%BAl-el-hombre-que-est%C3%A1-solo-y-espera-una-biblia-porte%C3%B1a
Bibliografía
Bertonio, L. (1879), Vocabulario de la lengua aymara, Leipzig: Edición facsímil de Julio Platzmann.
Cullen, C. (2017), Reflexiones desde Nuestramérica, Buenos Aires: Las cuarenta.
Delfino Polo, F. (2025), Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Diálogo entre el ser y el estar siendo, Buenos Aires: CICCUS.
Esposto, R. (2018), Rodolfo Kusch. Actualidad de un pensamiento americano. Lecturas y reflexiones, Buenos Aires: Biblos.
Galasso, N. (2008), Vida de Scalabrini Ortiz, Buenos Aires: Colihue.
Heidegger, (2006), El ser y el tiempo, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Kusch, R. (1978), Esbozo de una antropología filosófica americana, Buenos Aires: Castañeda.
Kusch, R. (2007), “Análisis sobre el problema del ayni a cargo de Rodolfo Kusch”. En Obras completas, Tomo IV, pp. 329, Rosario: Fundación Ross.
Kusch, R. (2007), “El problema del ayni o sistema de prestación”. En Obras completas, Tomo IV, pp. 341, Rosario: Fundación Ross.
Kusch, R. (2007), “La ayuda como factor de alienación”. En Obras completas, Tomo IV, pp. 355, Rosario: Fundación Ross.
Kusch, R. (2007), América profunda. En Obras completas, Tomo II, Rosario: Fundación Ross.
Kusch, R. (2007), El pensamiento indígena y popular en América. En Obras completas, Tomo III, Rosario: Fundación Ross.
Kusch, R. (2007), Geocultura del hombre americano. En Obras completas, Tomo III, Rosario: Fundación Ross.
Martínez Estrada, E. (1968), La cabeza de Goliat, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Marx, K. (2010), El capital. El proceso de producción del capital, Tomo I, Volumen I, Buenos Aires: Siglo XXI.
Picotti, D., “Los aportes de una antropología americana en el pensamiento de Rodolfo Kusch”, en “Análisis. Revista colombiana de humanidades”, n° 77, 2010, pp. 89-102.
Sada, G.O. (1996), Los caminos americanos de la filosofía de Rodolfo Kusch, Buenos Aires: Fernando García Cambeiro.
Scalabrini Ortiz, R. (2008), “Descubrimiento del tema”. En Obras completas, Tomo III, pp. 13-44, Rosario: Fundación Ross.
Scalabrini Ortiz, R. (2008), “Los ferrocarriles, factor primordial del antiprogreso”. En Obras completas, Tomo IV, pp.25-47, Rosario: Fundación Ross.
Scalabrini Ortiz, R. (2008), El hombre que está solo y espera. En Obras completas, Tomo I, pp. 11-117, Rosario: Fundación Ross.
Scalabrini Ortiz, R. (2008), La manga. En Obras completas, Tomo I, pp. 119-219, Rosario: Fundación Ross.
Zagari, A. (2020), Rodolfo Kusch, esbozos filosóficos situados, Buenos Aires: CICCUS.
[1] La excepción es Dina Picotti, en su artículo “Los aportes de una antropología americana en el pensamiento de Rodolfo Kusch” (2010).
[2] La misma actitud tomó en su faceta literaria, tanteando en el grupo Boedo y en la vanguardia martinfierrista sin adherir finalmente a ninguno (Galasso, 2008, 59-65).
[3] Galasso no explica del todo cómo ocurrió esta conversión. En su biografía hace demasiado hincapié en la lectura de los clásicos marxistas en su paso por una agrupación universitaria, Insurrexit, de la cual no se tiene más noticia; con lo cual, su importancia queda reducida. No quedan dudas igualmente que Scalabrini tenía conocimiento de la obra de Lenin, por lo menos, en virtud de todas las veces que lo cita a lo largo de sus textos. Al leer su Vida de Scalabrini Ortiz (2008) no queda claro cómo el joven Raúl pasa de una vida bohemia en lo cultural, acomodada en lo económico y desinteresada en la política a su compromiso inquebrantable con la descripción del país real. Es aparentemente increíble que un joven acomodado de la Universidad de Buenos Aires pueda escribir “Me suicidé para mi mismo y quedé convertido en puro espíritu. Las demoníacas potencias del imperialismo británico serían inermes para mi. Ellas tienen validez solamente sobre el temporal, pero no sobre el espíritu y yo era solo espíritu.” (Inédito. Archivo de R.S.O., citado por Galasso, 2008, 142). La biografía de Galasso, que como todas ellas sirvieron y sirven para la formación básica de una generación entera de militantes, al no poder explicar esta conversión hace agua.
[4] Galasso afirma se conocían y eran primos (2008, 20). Indudable que Scalabrini conociera a Gálvez porque en las primeras décadas del siglo XX era uno de los escritores más publicados.
[5] Su épica de la cotidianidad se emparenta con el Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal (1900-1970). Esta misma épica del “uno anónimo” porteño es la que va a estudiar Rodolfo Kusch en su Indios, porteños y dioses cuarenta años después (1966).
[6] En el cuento, un muchacho descarriado se pone por objetivo el estudio de las cucarachas, en virtud del cual termina siendo un gran industrial nacional. La paradoja destinal estriba en que una nimiedad -el estudio de insectos insignificantes- termina forjando, por manifestación de una voluntad superior, una gran fortuna nacional.
[7] Además, en esa esquina se encontraba la confitería “Royal Keller” en donde Scalabrini frecuentaba a los escritores de la vanguardia martinfierrista (Galasso, 2008, 61-62). Tranquilamente, “el hombre de Corrientes y Esmeralda” también podría haber sido nombrado como “el hombre de Mayo y Piedras”, ya que el autor rondaba el ambiente más tuguriento de la “peña del Tortoni” en donde se encontraban los desplazados por la vanguardia de Florida.
[8] Diógenes el Cínico (s. V a.C.) deambulaba por las calles de Corinto, en pleno día, con una linterna prendida gritando que buscaba un hombre honesto, aunque sólo uno fuera. La imagen es del propio Scalabrini, erudito de las obras clásicas evidentemente.
[9] El término de “raza” no debe llamar a confusión. Se debe seguramente a las influencias positivastas que en Scalabrini tenían la fuerza del mandato familiar ya que su padre era un científico aficionado -arqueólogo de vocación, director del Museo de Historia Natural en Corrientes- y un positivista consciente. Esto no significa que Scalabrini vierta opiniones racistas. En los textos de Kusch también aparece la palabra sin que, de nuevo, esto signifique necesariamente una concepción racista.
[10] Como lo será el gaucho para Astrada en El mito gaucho (1948).
[11] Este mismo concepto aparece en El mito gaucho (1948) de Carlos Astrada y mucho más en La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo (1953) de Rodolfo Kusch. Una “avivada” de la Naturaleza configura que el hombre pampeano se crea dueño de su destino cuando en realidad es instrumento del medio en el que habita.
[12] Por citar sólo algunos, contemporáneos y de diversa tendencia: de Carlos Cullen el clásico Reflexiones desde Nuestramérica (2017) desde una perspectiva fenomenológica, de Roberto Esposto con una linea decolonial, Rodolfo Kusch. Actualidad de un pensamiento americano. Lecturas y reflexiones (2018), de Ana Zagari Rodolfo Kusch, esbozos filosóficos situados (2020) que contiene una visión interculturalista y del autor Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Diálogo entre el ser y el estar siendo (2025).
[13] Según Galasso, Política británica en el Río de la Plata, que se publicó en 1940 gracias a los propios fondos del autor sumados a las deudas que contrajo -apostandose totalmente por su convicción-, se empezó a escribir alrededor de 1933, cuando Scalabrini viajó a Uruguay para reunirse con los hermanos y coroneles Francisco y Roberto Bosch.
[14] Es interesante mostrar que esta perspectiva es justamente la contraria que la descrita en aquel mismo tiempo por Ezequiel Martínez Estrada en su La cabeza de Goliat (1940).
[15] Historia de los ferrocarriles argentinos (1940) vio la luz el mismo año que Política británica en el Río de la Plata (1940). Más allá de la ansiedad del autor por publicar todo al mismo tiempo, es probable también que Scalabrini quiera expresar algo al publicarlos juntos. En Historia de los ferrocarriles argentinos (1940), Scalabrini sintetiza varios años -por lo menos desde los primeros años de la década de 1930- de investigación histórica sobre l Ferrocarril del Oeste, el Central Argentino, el Central Córdoba y el Pacífico. Aunque la primera tirada se agota frenéticamente, la crítica literaria prefiere no emitir ningún juicio sobre este libro. Su silencio es colindante a la censura.
[16] En textos posteriores, los términos “economía de amparo” y “economía de desamparo” son reemplazados por “economía campesina” y “economía ciudadana” o “economía burguesa”. Sin embargo, el sentido que mientan es el mismo.
[17] Comúnmente se denomina “inca” al pseudo-Estado precolombino ubicado en el occidente americano -desde la actual Colombia hasta el norte argentino y chileno. Sin embargo, más exactamente, el “inca” era sólo el “emperador” de aquel “Estado” y gobernaba sobre un conjunto de pueblos. Es por esto que “inca” puede referirse tanto al pueblo como al jefe de aquel Estado.
[18] Dice Karl Marx en El capital: “Cada una de esas fuerzas de trabajo individuales es la misma fuerza de trabajo humana que las demás, en cuanto posee el carácter de fuerza de trabajo social media y opera como tal fuerza de trabajo social media, es decir, en cuanto en la producción de una mercancía, sólo utiliza el tiempo de trabajo promedianamente necesario, o tiempo de trabajo socialmente necesario.” El subrayado es del propio autor. Lo que está diciendo el filósofo alemán es que no existe una diferenciación de grado en el trabajo humano, por más que uno sea más experto en algo que otro, ya que el capital se conforma con el nivel promedio de la presteza humana. Es por esto que la manufactura de un experto sale lo mismo en el mercado que la de un trabajador más vago. La diferencia del valor no vendrá dada por la destreza del trabajador sino por cuánto capital -en forma de máquina y de educación del trabajador- hay en el producto. En este sentido, el trabajo humano es una “fuerza” indeterminable. Este aspecto “irracional” permanece aún invisible para los estudios marxistas. Asimismo también para los y las estudiosos de Kusch. También se podría pensar otro rasgo primordial que vincula a Kusch con Marx: si el problema de la economía contemporánea es su emancipación de la vida -lo cual produce una invasión de lo económico en sí (la privatización de circunstancias vitales, el endeudamiento como un modo-de-ser específico, la mercantilización de las relaciones vitales, etc.) anulando la vida del ser humano-, tal como describe Kusch; qué otra nombre se le podría poner a este desgarramiento que “fetiche”. Es así que, a pesar de la confusión de los militantes de izquierda en torno al ayni, sí es posible una comunicación teórica entre Kusch y Marx.