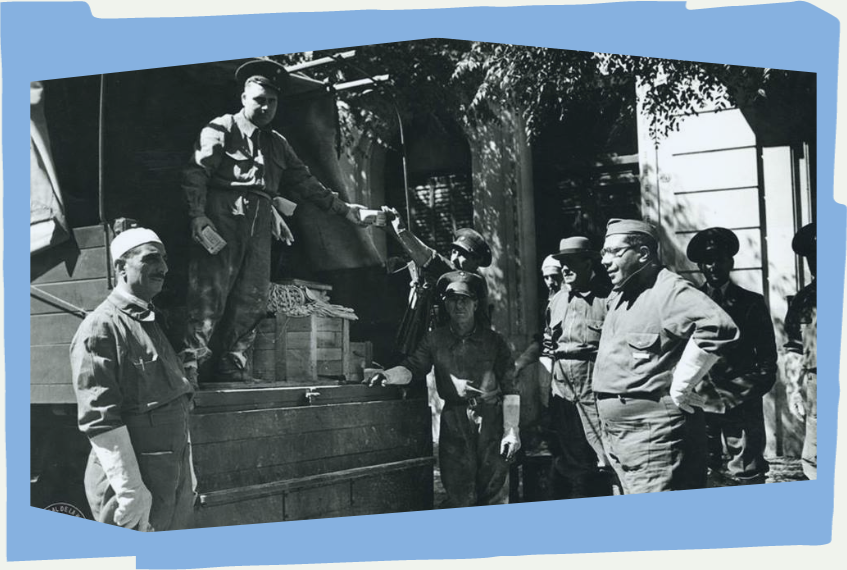En el siglo XX y en especial durante la primera y segunda guerra mundial, una las principales maneras de pensar, prepararse o enfrentar una guerra, era la doctrina de “Nación en Armas” o “guerra total”. Esta manera de pensar los conflictos, tiene sus orígenes a principios del siglo XIX con el texto De la Guerra de Karl Von Clausewitz y a fines del mismo siglo con el libro La Nación en Armas de Colmar Von Der Goltz
Bajo estas premisas un elemento a tener en cuenta es la preparación para la guerra de la población, en especial en épocas de paz, porque después puede ser demasiado tarde, y esto no significa, que todos sean soldados todo el tiempo, pero sí que estén preparados para serlo, física, técnica y moralmente cuando la guerra se presente. Cuando el conflicto comience la gestión de los recursos será decisiva, ya que: “todos los recursos militares móviles pueden entrar en juego al mismo tiempo, pero esto no incluye a las fortificaciones, los ríos, las montañas, los habitantes etcétera es decir a todo el país, salvo que sea tan minúsculo que la primera acción lo involucre totalmente” (Clausewitz; 2011: 23). El desarrollo de capacidades para la guerra por parte de un Estado o Nación, depende de muchos factores entre los que se destaca desde el punto de vista humano, la practica militar, en donde sus habitantes no solo se instruyen técnicamente, sino que también se preparan mental y moralmente para soportarla.
La gran cantidad de años que duraron tanto la primera como la segunda guerra mundial, con la movilización constante de millones de soldados demostró la importancia de que todas las fuerzas vivas de una nación estén disponibles durante el tiempo necesario.
Fue central que la moral de la población se mantenga firme y con voluntad de seguir peleando ya que como había mencionado originalmente Clausewitz, el objetivo de la guerra es doblegar la voluntad del enemigo y que desista de manera permanente de querer continuar el conflicto; y esto puede lograrse por muchos medios, y no solamente los vinculados a la capacidad de sus ejércitos.
El concepto de guerra total es ampliamente desarrollado en cada uno de los elementos que la componen o son puestos en juego durante ella, y a los efectos de este trabajo tomaremos, los vinculados a Guerra y Política, Nación o Pueblo en armas y la importancia de la moral y voluntad de la población.
La Guerra Psicológica
En este sentido es fundamental destacar el trabajo y los aportes realizados por Ramón Carrillo, quien se encargaría durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón de instruir a los oficiales de las fuerzas armadas argentinas en lo que denominó Guerra Psicológica.
Durante el año 1950, Ramón Carrillo como Ministro de salud del gobierno peronista, finaliza con estas palabras su curso dirigido a las Fuerzas Armadas: “No hay – terminaba Hegel- ningún descubrimiento científico y no habrá ninguno en el futuro – que no ostente el doble aspecto, el bueno y el malo de la ciencia. Trataba así Hegel de mostrar la carencia de ética de los frutos del saber científico del hombre. Sin embargo cuando Luis Pasteur y Roberto Koch – después de la muerte de Hegel – fundaron la bacteriología e iniciaron la lucha contra los microbios patógenos, arrancando de la muerte primero a militares y luego a millones de vidas humanas, las previsiones del filósofo alemán parecían radicalmente desmentidas. He aquí, dijeron los antihegelianos, una hazaña de la ciencia experimental, benéfica y salvadora, que jamás podrá ser invertida para volverse un instrumento de destrucción (…) quiera Dios que el arma bacteriológica jamás sea dirigida contra el hombre, y ojalá – en este terreno, al menos –Hegel no tenga razón.” (Carrillo; 2004: 32)
El ministro reflexionaba así sobre los vínculos entre la guerra y la ciencia, sobre todo en aquella rama de la ciencia orientada a la salud. Los avances científicos, por más promisorios que resulten para la humanidad, también pueden ser usados para su destrucción. En este sentido, la medicina y las fuerzas armadas están obligadas a trabajar juntas en pos de la defensa de la Nación.
Estas definiciones no solo eran el producto de un hombre formado en el sanitarismo sino además en geopolítica. Detrás de sus nociones sobre el cuidado sanitario del pueblo en caso de un ataque biopolítico como es el uso de “armas” bacteriológicas, existen algunas consideraciones del significado y el sentido de la guerra entrado el siglo XX.
Carrillo retoma las concepciones realizadas por Juan Perón (y que quedaron plasmadas en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata en 1944) respecto a que la defensa y el resguardo de los intereses de una Nación no son responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas sino que requiere del concurso de todas las energías disponibles de la sociedad. Perón menciona que la guerra actual es una lucha integral de pueblo contra pueblo, más que de ejércitos profesionales, por lo tanto entran en juego otros factores que no son estrictamente los armamentísticos sino que están vinculados a la industria, la técnica, la economía en general, etc.
La guerra psicológica tiene como fin generar en el adversario un “clima mental” de derrota y de incumplimiento de sus propósitos. La guerra psicológica es un arma defensiva y ofensiva que utiliza el miedo en todos sus estadios para conducir al adversario al fracaso, como también el uso de herramientas de neutralización del miedo para generar un clima de confianza y victoria en las filas propias. En este sentido dirá: “Porque, repito, el objetivo primo de la guerra psicológica es crear, en el o los adversarios, un clima mental, una serie de sentimientos que, conduciéndolos por las sucesivas etapas del miedo, del pánico, de la desorientación, del pesimismo, de la tristeza, del desaliento, en fin, los lleve a la derrota. Y viceversa, crear en el medio propio un clima neutralizador de esos sentimientos. El clima de la rabia, con todos sus matices. En una palabra: un clima de derrota y otro de victoria, de donde tenemos los dos aspectos de la guerra psicológica: el ofensivo y el defensivo, que por la parte contraria debilita al adversario y por la propia lo exalta.” (Carrillo; 1995: 6)
Es importante destacar que para la época, es notorio que la Argentina estuviese preparando a las fuerzas armadas, desde sectores civiles, en este nuevo elemento de la guerra. Carrillo destaca que en ese momento había dos escuelas que ya habían realizado avances significativos: “La guerra psicológica puede llevarse a cabo mediante dos escuelas: la norteamericana y la alemana”. (Carrillo; 1995: 6)
Carrillo desarrolla cuáles son los objetivos centrales de la preparación para la guerra psicológica, no solo para la defensa, sino también para el ataque. Y como esto no es una situación que afecta solo a los militares, sino como se enuncia en el concepto de Nación en Armas, afecta a la población civil también.
Carrillo utiliza el ejemplo de San Martín como pionero de la “guerra de nervios” o “guerra de zapa” con las que sembró el pánico y la confusión en el enemigo realista. De esta forma utilizó la difusión de información falsa y métodos de espionaje para que el adversario cometa errores, haciendo uso del factor psicológico como herramienta clave.
El énfasis para el uso de la guerra psicológica tanto ofensiva como defensiva no está puesto solamente en la psicología individual sino además en la colectiva. Esto implica el conocimiento de todos los medios técnicos de difusión (prensa, radio, cine, comunicaciones, televisión). La cultura juega aquí un papel crucial. Conforma aquel espacio de retaguardia de la zona militar propiamente dicha, teniendo como misión reforzarla. Según Carrillo, las derrotas no comienzan en el campo de batalla sino en el estado moral y psicológico de las grandes masas. Menciona: “Triunfaran en la guerra quienes mejor satisfagan las necesidades primarias del pueblo, y quienes eviten por el dominio de los instintos la desadaptación del pueblo a la nueva situación. Por lo tanto, toca al ejército adaptar al pueblo al estado bélico- como a los gobernantes, mediante la técnica psicológica defensiva, el crear en las masas la ilusión de un porvenir superior.” (Carrillo, 1995:13).
Otra cuestión interesante son las consecuencias de la guerra en la población a largo plazo. ¿Qué efectos produce en la vida social la situación crónica de guerra? “El primero es la fatiga. La población cae en la indiferencia y en la falta de entusiasmo. La gente ya no siente preocupaciones. El “que me importa”, el “qué-meimportismo” aparece nítidamente (…) El segundo efecto es más grave: y el de del estupor, estado irreversible. El individuo no reacciona ante nada. Estamos pues, ante una población vencida. En una palabra: es imposible mantener la estructura social, moral y psicológica de la colectividad.” (Carrillo: 1995; 14). El Ministro manifiesta en este punto su preocupación por la anomia en un sentido durkheimiano del término. Evitar por todos los medios posibles no sólo el caos, sino la pérdida de misión colectiva, el desánimo, la desesperanza, aunque éstas no se expresen de manera explosiva, como el imaginario nos indicaría una crisis social. Aunque pasivo, el “quemeimportismo” daña profundamente el tejido social y es la representación más acabada de derrota de un pueblo.
Otro factor importante es la credibilidad y legitimidad de los mandos: “Una de las causas que determina la aparición del miedo es la sensación de carencia de comando y de que las instrucciones que imparte el ejército llegan en forma muy atenuada o con inseguridad o contradicciones. Estos factores determinan inmediatamente la alarma psicológica de la población.” (Carrillo; 1995:17).
Estado de “elación”, el estado anímico para luchar por causas justas
La finalidad de la Guerra Psicológica en su dimensión defensiva requiere trabajar la subjetividad de los combatientes y de la población en general en sus aspectos afectivos, morales e intelectuales. De ahí la importancia de racionalizar las emociones negativas para que sean conducidas hacia un estado superador altruista y trascendente: “y finalmente, llégase a una etapa intermedia; la ideal. El hombre se muestra agresivo, pero su agresividad va acompañada por un componente de seguridad, de confianza en sí mismo; y cree firmemente que, sobre todo, está defendiendo una causa justa contra un enemigo odioso y odiado. Ese estado es la “elación” (…) La obra maestra de la psicología militar consiste en llevar a los combatientes al mencionado estado anímico. Se tiene que inculcar en la tropa, y en todo lo que de ella dependa, la seguridad de que se lucha por un ideal nobilísimo, por una causa justa, irrenunciable. La elación no es, entiéndase bien, la rabia instintiva, inconsciente, sino la rabia razonada.” (Carrillo; 1995: 19).
Corresponde tanto al gobierno civil como a los mandos militares conocer y elaborar una doctrina acorde a los valores del pueblo para que exista un equilibrio entre el sentimiento de lucha de la población y la causa de defensa nacional: “Hay que explicar por qué se va a luchar y cómo mediante una doctrina lo más concorde posible con la psicología y los ideales del propio pueblo. El objetivo de la lucha es siempre noble, generoso, elevado y contesta algún acto enemigo que evidencia lo contrario. Y ya en guerra, el pueblo y el combatiente deben estar perfectamente informado. Todo debe ser comentado, explicado, clarificado (…) Tanto más se ajustará el pueblo al orden de guerra, cuanto más amplio sea ese sistema de difusión.” (Carrillo; 1995: 20)
Profilaxis del miedo
Carrillo enfatiza en el doble aspecto del accionar de la Guerra Psicológica tanto defensiva como ofensiva. En consecuencia, neutralizar rumores es una batalla decisiva en la que el adversario opera para corroer el espíritu de un pueblo: “Debe llevarse a cabo una perfecta selección de los rumores y las dudas de la población, para destruirlos de inmediato. La mínima duda genera inmediatamente la desconfianza y la cautela. Débese informar siempre tanto de los triunfos como las derrotas. Éstas con la mayor habilidad posible, para lograr la tonificación del espíritu público (…) Todas las noticias, aún las malas deben ofrecerse con la verdad. Hay que explicar tanto las victorias como las derrotas, y más éstas que aquellas; hasta hay que convertir las derrotas circunstanciales en victorias finales.” (Carrillo; 1995:22)
Por el contrario, en ataque, la difusión de rumores es una herramienta fundamental para erosionar los principios y valores que el adversario utiliza al interior de su población para llevar adelante la guerra: “Para inducir al miedo al sector antagónico, se emplean dos procedimientos. Uno es la propaganda negra, que se lleva a cabo por medio de comunicaciones practicables o panfletos clandestinos, tienen por objeto sembrar desorientación en el contrario y agobiarlo con informaciones falsas, rumores, mensajes, etc (…) el periodismo aquí su papel más importante. Tiene que polemizar con el adversario y destruirle toda su argumentación de guerra, para destruir su doctrina.” (Carrillo; 1995: 23).
La naturaleza misma de la guerra psicológica implica un conocimiento integral de la Nación que se defiende. No alcanza con el manejo armamentístico ni con los manuales de estrategia militar, ámbito específico de las fuerzas armadas, sino que abarcan la cultura, la idiosincrasia, la psicología, la historia y los valores de un pueblo: “En la guerra psicológica, las ideas y las palabras son las armas. Su ejecución es difundirlas (…) Si no hay una doctrina de guerra ampliamente elaborada y difundida, el combatiente sabrá cada vez menos por qué lucha. A eso ya se agrega la insoslayable acción psicológica, holgadamente anterior a la guerra armada, del adversario, cuyos esfuerzos por influir preparatoriamente en todo posible conflicto no habrán dejado de fomentar el egoísmo, la inmadurez instintiva y el relajamiento moral en quienes podía prever que alguna vez tomarían las armas en su contra. Y todo ello hace que tanto la moral de la tropa como su mantenimiento, y aun su acrecentamiento paulatino, respondan a otros principios.” (Carrillo; 1995: 36)
Por último, una cuestión relevante es la planificación. La improvisación es el principal enemigo de una Nación atacada. Como mencionamos más arriba, la preparación de la defensa no puede comenzar nunca en tiempos de guerra: “Sobre la marcha de los acontecimientos se puede improvisar algo, pero nunca una conducta ni una moral combatientes. Ello es tarea inmensa, de tiempo y de colaboración, en los planes largamente estudiados, concebidos íntegramente y puestos en práctica sin hesitación y sin pausa.” (Carrillo; 1995: 37)
La colaboración de la política y de las fuerzas armadas debe encontrarse en sintonía a partir de una doctrina que se ocupe de la formación de combatientes en el campo militar y de la sociedad civil en su conjunto. Las victorias se construyen en el alma y en la mente de un pueblo. Y es allí donde el adversario jugará sus armas más potentes.
* Imagen de portada. Fuente: www.cultura.gob.ar
Bibliografía
- Clausewitz, Carl von (2011) De la guerra. Buenos Aires: Distal.
- der Goltz, Colmar von (1927) La Nación en Armas Tomo I. Buenos Aires: Taller Gráfico de Luis Bernard
- Carrillo, Ramón (1995) La guerra psicológica. Electroneurobiología vol. 2. Noviembre 1995 pp 1-100.
- Carrillo, Ramón (2004) La guerra bacteriológica. Electroneurobiología Vol 12 pp 148-164.
- Perón, Juan Domingo (2022) Los trabajos y los días 1943-1944. Discursos, mensajes, declaraciones, documentos, entrevistas y escritos. Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación.