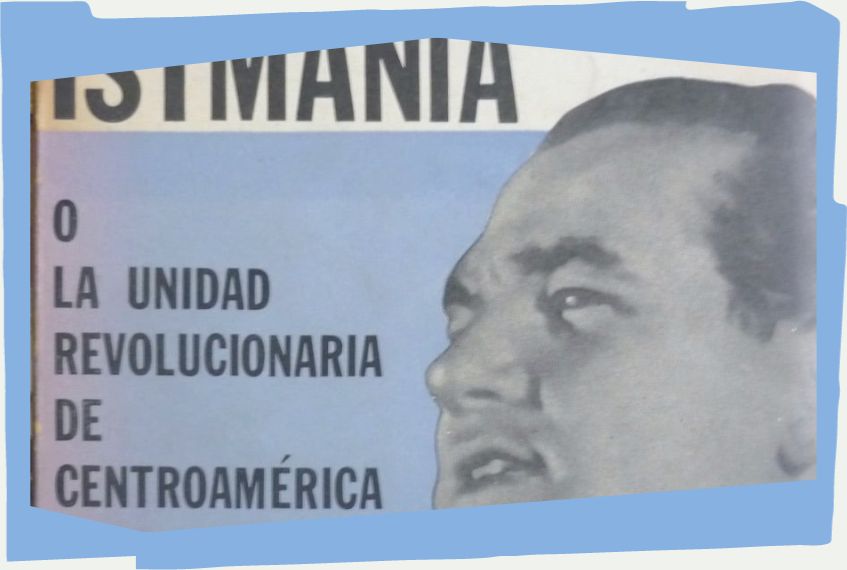Los pensadores nacionales latinoamericanos han sido negados, silenciados, censurados a lo largo de la historia de nuestro continente. Es por eso que en este artículo nos proponemos sacar a la luz a un pensador y gestor guatemalteco, Juan José Arévalo[1] para dar cuenta de su pertenencia a esta corriente epistemológica.
La matriz de Pensamiento Nacional Latinoamericano se caracteriza por varios tópicos conceptuales. En la obra analizada Istmania o la Unidad Revolucionaria de Centroamérica[2] podemos visulizar algunos de ellos como el territorio, el colonialismo y el imperialismo, la cultura, el rol de la educación, y el socialismo espiritual.
La unidad territorial y su resquebrajamiento
El autor que nos convoca se refiere a los países de América Central con el nombre de Istmania para dar cuenta de la unidad de esa franja de la tierra entre el sur de México hasta Panamá bordeada por los dos océanos: el Atlántico y el Pacífico.
“Nuestra patria es el conjunto de naciones minúsculas que van desde el istmo de Tehuantepec hasta el istmo de Panamá. Somos los habitantes de las tierras del istmo. Somos los habitantes de la Istmania”. (p.18)
Incorpora el nombre de Istmania para nominar a América Central como una unidad, como en sus orígenes cuando era un territorio entrelazado por sus suelos y sus pueblos. Considera que la patria es la unidad de ese conjunto de naciones minúsculas. En este punto se puede trazar un paralelismo con Manuel Ugarte al referirse a América Latina, cuando también habla de “patrias minúsculas” en su obra El porvenir de América Latina:
“Se adivina en los límites el capricho de hombres chicos que necesitaban patrias minúsculas para poder dominar. Y observando por encima de las pequeñeces, dando tregua a las rivalidades, nada se opone teóricamente que los Estados Unidos del Sur lleguen a contrabalancear un día el peso de los del Norte” (p. 117).
La idea de Arévalo de Istmania como unidad y totalidad de la América Central es la misma a la de Ugarte proponiendo los Estados Unidos del Sur para América del Sur.
También se puede relacionar con la idea de “patrias chicas” de Arturo Jauretche, planteada en su obra Ejército y Política. El autor desarrolla dos proyectos políticos de país que se entienden no simplemente como dos formas de gobernar sino como dos maneras de entender la patria. Se remonta a los orígenes de nuestras independencias a principios del siglo XIX: “Las dos rutas de Mayo” al decir también de Raúl Scalabrini Ortiz. Jauretche señala que con Bernardino Rivadavia primero y con Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento después triunfó el proyecto de la Patria Chica: el liberalismo, el eurocentrismo, el gobierno de las oligarquías, la alianza con Inglaterra, el ensañamiento con los sectores populares y la fragmentación del territorio frente al proyecto de la Patria Grande sustentado por los criollos, los mestizos, los habitantes de los pueblos originarios y los descendientes de los africanos que concebían al territorio como una unidad y a los latinoamericanos como hermanos. Además sostenían un proyecto económico proteccionista para salvaguardar las industrias locales y luchaban por la independencia de todo el continente.
Mientras Arévalo recupera la idea de unidad del territorio por la que peleó Francisco Morazán durante la independencia del Istmo, Ugarte y Jauretche recuperan la idea de los Estados Unidos del Sur o la Patria Grande por la que peleaban San Martín y Bolívar. Sin embargo, la unidad continental tanto en el sur como en el centro de América no fue posible:
“Hace cuatrocientos años los indios eran señores de la tierra del istmo. Cuando aquella raza sacrificó sus jefes y sus ídolos, se acabó para siempre entre nosotros toda voluntad de independencia. De manos de España a manos de Inglaterra, de manos de Inglaterra a manos de los yanquis: he ahí la historia de cuatro siglos de vida post indiana. En las tierras del istmo, los blancos no hemos sabido nunca lo que es independencia” (p.18).
En Istmania o Centroamérica la puja se dio entre liberales y conservadores. El istmo fue despedazado en mil pedazos:
La Independencia del Istmo estuvo relacionada con la Revolución Francesa y con la caída del Imperio español, cuyas ideas condujeron a la división de “los espíritus en dos bandos. Conservadores y liberales empezaron a disputarle el gobierno de la flamante república”. Se sembró la idea del separatismo. “(…) las guerras intestinas habían socavado la armonía y la unidad nacional, y los Estados empezaron a proclamar su independencia (1) consumándose el doloroso desmembramiento, que acabó con la gran nación centroamericana, para dejar 5 repúblicas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica” (2) (p.35).
- El primer estado que se independizó fue Nicaragua en abril de 1838 (si bien la república sólo fue normalmente fundada en 1854). Honduras siguió su ejemplo en octubre del mismo año y Costa Rica en noviembre. Guatemala se declaró independiente en abril de 1839 pero la república se fundó en 1847. El Salvador se constituyó en república en 1841.
- Panamá se independiza de Colombia en 1904. Forma parte del grupo de países de América Central, aunque la construcción de su gran canal interoceánico le da caracteres diversos a los de las restantes repúblicas del istmo (p. 35).
Las categorías sociológicas de monoestructura y poliestructura
Uno de los núcleos duros del ensayo es el análisis que realiza el pensador guatemalteco sobre las sociedades y la distinción entre “monoestructura” y “poliestructrura” como categorías destinadas a distinguir los grados de perfeccionamiento en la vida de un pueblo. Mientras en las sociedades monoestructurales “la cultura, la economía, la vida social son órdenes que se confunden lamentablemente” (p. 26). En las poliestructurales dichas esferas son autónomas. Estas conceptualizaciones le sirven a Arévalo para explicar la pobreza de los países del Istmo. La causa fundamental fue la fragmentación en 5 republiquetas producto del colonialismo inglés y el imperialismo estadunidense.
“Desde aquel momento cambia fundamentalmente el panorama social de los pequeños países. Reducidos a un territorio estrecho, limitadas al mínimo sus posibilidades económicas, perdida su jerarquía política ante el resto del continente, fortalecido sin medida el Poder Ejecutivo en desmedro de los otros poderes públicos y confundidas lamentablemente la función política con la función militar, la vida interna asumió caracteres distintos: los países cayeron en un apagamiento de la vida cívica, cultural y económica” (p. 36).
El ex presidente guatemalteco considera que Istmania terminó siendo una sociedad monoestructural, porque las estructuras fundamentales en los Estados contemporáneos poliestructurales (como la vida económica, la vida social, la cultura, el Gobierno y el Ejército) se subsumieron en el Poder Ejecutivo perdiendo cada esfera su propia autonomía. Para que América Central logre ser una sociedad pluriestructural donde haya “varios sistemas, orgánicos, independientes aunque solidarios en una finalidad común” es necesario que “los países centroamericanos deben cauterizar esa fatalidad geográfica que es su separación”.
Las causas del resquebrajamiento del Istmo fueron las mismas que explican la fragmentación de América Latina en veinte estados: los Imperialismos con la idea de “dividir para reinar” y los intereses de las oligarquías nativas.
Esta diferenciación entre las sociedades monoestructurales y las sociedades poliestructurales fueron descriptas de múltiples modos. Los defensores de la Patria Chica en el Río de la Plata la han demoninado civilización y barbarie, las corrientes positivistas lo han hecho en términos de culturas superiores e inferiores. Pero lo que ocultan es que esa civilización de las potencias europeas o norteamericanas se logró por su dominio ejercido hacia los países denominados despectivamente “bárbaros”. Si los países del norte lograron la civilización por el desarrollo de sus economías fue por el saqueo de los recursos que generó el subdesarrollo en sus colonias y semicolonias del centro y del sur de América. Mientras la civilización está asociada a Europa, a lo ajeno, a las sociedades desarrolladas y por eso son consideradas superiores; lo bárbaro se relaciona a lo propio, a lo autóctono y es concebido como algo negativo.
El pensador guatemalteco sostiene que, también, se debe aprender de los países “civilizados” o poliestructurales. Conocer los elementos constitutivos de los mismos y desaprender y batallar contra sus aspectos negativos. Los países “civilizados” son libres, no hay otro país ni otros países que los dominen. América Central tiene que aprender de esa libertad, es necesaria la ruptura con esa colonización y opresión nacional. Por otro lado, los países “civilizados” lograron un desarrollo industrial. A este desarrollo es al que América Latina tiene que aspirar como lo supo construir Paraguay con Francisco Solano López a mediados del siglo XIX o los movimientos nacionales y populares en América Latina como Argentina en la época de Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, Carlos Ibáñez en Chile o el propio Juan José Arébalo junto con su sucesor Jacobo Arbenz Guzman en Guatemala.
La cultura y el rol de la educación
El concepto de cultura y su función social es abordado por todo el arco del Pensamiento Nacional Latinoamericano porque como señalan: la dominación ya no se ejerce a través de la ocupación militar sino por medio de la economía y la cultura de manera sutil y sigilosa.
Juan José Arévalo define como “cultura”a “la espontánea y pareja floración de los sentimientos populares que llegan en su libre poder genésico hasta desembocar en formas artísticas de claros tintes colectivos y de evidente filiación nacional” (p. 38). También la define por su oposición:“(…) Claro que no entendemos por cultura la existencia de personalidades insignes que llevan una vida heroica y se encierran insularmente en su biblioteca, en su laboratorio, en los archivos, o en su propio espíritu, para pensar y obrar en franco divorcio con el medio hasta producir creaciones dignas de nuestra admiración, pero puestas al servicio de ideales personales elegidos con grosero olvido de las necesidades y aspiraciones colectivas. No entendemos por cultura la aparición casual de individuos geniales, espíritus elegidos por el destino, que sin conexión estrecha con el ambiente cultivan y hacen prosperar las ciencias, la historia, la filosofía, el arte”.
De este modo, el ex presidente de Guatemala tiene una visión profundamente colectivista como todas y todos los pensadores nacionales que discuten con el liberalismo que se centra en el individuo y la competencia.
En sintonía con el pensamiento de Arévalo, la rectora fundadora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, señala que la institución educativa tiene que salir del claustro y abrirse a la comunidad. Ambos le dan un papel preponderante a la cultura y la educación.
Arévalo sostiene que para salir de las sociedades monoestructurales como las que vivimos los latinoamericanos es necesario dar batalla cultural y darle un lugar preponderante a la educación: “La monoestructura social es ciertamente la estructura primitiva en todas las sociedades (….) en países de estructura social simple el gobierno es el que da la medida de la enseñanza y solo se enseña aquello que al gobierno conviene que se enseñe. No hay la suficiente libertad de criterio para el maestro de escuela” (p. 28). Para salvar la tosca barrera que rodea estas mentalidades que auspician el mantenimiento de las sociedades de tipo monoestructural, son necesarias ante todo dos cosas: una eficiente educación de los individuos respecto al problema de los valores y un conocimiento siquiera sea superficial de la vida en un país civilizado. Pero como no todas las personas tienen la oportunidad de trasladarse desde la América Central a un país civilizado, los intelectuales que tienen desarrollado el sentido de la responsabilidad deben constituirse en portadores del verbo civilizador” (págs. 28 y 29).
De este modo, en las sociedades oprimidas, y frente al poder hegemónico, es necesaria la batalla cultural por medio de la educación. Arévalo postula la formación de estudiantes en valores, frente a las instituciones y los medios de comunicación que difunden una ideología liberal, individualista y meritocrática. También propone la educación en valores que giren en torno a la solidaridad, la descolonización cultural y la integración latinoamericana (tres de los veinte valores que se votaron en la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Lanús).
Al decir de Ana Jaramillo: es importante la formación de una conciencia crítica y no limitarse a la formación de “profesionales” y “técnicas” o “técnicos”, sino de hombres y mujeres con un papel activo en la historia del país, es decir, ser protagonistas de la historia. Se trata de una formación en el “saber decir”, pero, y sobre todo, en el “saber hacer”, con un marco de valores determinados donde predominen los lazos solidarios.
Socialismo espiritual
En relación al socialismo espiritual le da un lugar central en su obra: “Estamos contraponiendo francamente los dos grandes factores que influyen en el desenvolvimiento de la sociedad: lo económico y lo espiritual. No vacilamos en resolvernos en favor de este último si se trata de dar a uno de los dos la supremacía” (p. 20). Por otra parte, para llevar a cabo esta idea también es necesario el lugar que ocupe la educación en la humanidad y en nuestras sociedades periféricas en particular: “La pedagogía tiene como esencia propia estudiar la proyección espiritual formativa” (págs. 46 y 47).
Este punto es central en el pensador guatemalteco, del mismo modo que lo es en el conjunto del Pensamiento Nacional Latinoamericano: la matriz se basa no sólo en el desarrollo de un pensamiento sino, y fundamentalmente, en los sentimientos. En sintonía con la nota sobre “la supremacía de lo espiritual”, en su Epistemología de la periferia, Fermín Chávez sostiene que la herramienta de análisis del historicismo son las estructuras espirituales (p. 42). Como afirma Patricia Odriozola al contar la vida de Eva Perón, “el amor es una categoría política”. En este sentido, Arévalo será considerado como el propulsor de un “socialismo espiritual”.
Frente a una educación cartesiana donde predomina el racionalismo, el pensamiento nacional latinoamericano sostiene que también hay que tener en cuenta los sentimientos, los valores, lo relacionado a lo espiritual y socializarlos entre todos para lograr la unidad latinoamericana o en ese caso, la centroamericana.
A modo de cierre
El educador y político guatemalteco, Juan José Arévalo pudo plasmar en el libro Istmania o la Unidad Revolucionaria de Centroamérica la importancia de la unión territorial que fue desmembrada en 5 republiquetas producto de los Imperialismos y de los intereses de las oligarquías nativas. Suelo, tierra, naturaleza y mar les pertenece a los centroaméricanos y fueron saqueados por el Imperio. La historia de Centroamérica muestra la unidad con un mismo terriorio, un mismo lenguaje, un mismo idioma, los mismos valores étnicos, religiosos, artísticos, familiares, las mismas costumbres, un pasado en común y un mismo proyecto a futuro, la misma lucha por la liberación conjunta, el mestizaje, los mismos problemas políticos, económicos y sociales como la pobreza y desigualdad, un modelo económico orientado “hacia afuera” impuesto por el Imperio británico donde América Latina exportaba un único producto y los ingleses colocaban sus mercancías ahogando las industrias de los países periféricos y luego volcado hacia Estados Unidos. Para volver a lograr la unidad, el pensador señala que las sociedades monoestructurales como las centroamericanas deben lograr la poliestructura y para esto es necesario recuperar la cultura nacional negada por la cultura hegemónica. Para esto, es importante el rol que ocupa la educación, los maestros, los estudiantes, la pedagogía y el socialismo espiritual formativos de una conciencia nacional centroamericana. En este sentido, el pensamiento de Arévalo es revolucionario.
Se adelanta conceptualmente a lo que luego van a llevar a cabo él y su sucesor presidencial, Jacobo Árbenz, al promulgar la Reforma Agraria. La misma implicó el camino para la industrialización de Guatemala. A eso se suma la reforma laboral, garante de los derechos de todos los trabajadores y en ese sentido, se logran las tres banderas de los movimientos nacionales y populares en América Latina: soberanía política, independencia económica y justicia social. De este modo, la cultura negada de los pueblos centroamericanos vuelve a resurgir luego de tantas décadas de opresión.
Imagen: Tapa del libro Itsmania, o la unidad centroamericana, editorial indoamerica, Buenos Aires, 1954.
Bibliografía:
Arévalo, Juan José (1954) Istmania o la unidad revolucionaria de Centroamérica. Buenos Aires, Editorial Indoamérica.
Argumedo, Alcira (2004) Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Colihue. Buenos Aires.
Arregui, Juan José (2011) La formación de la conciencia nacional. Buenos Aires, Continente.
Arregui, Juan José (1972) ¿Qué es el ser nacional? Buenos Aires, Editorial Hachea.
Chávez, Fermín (2012) Epistemología para la periferia. Compiladora Ana Jaramillo. Remedios de Escalada, De la UNla.
Jaramillo, A. (2003) La universidad frente a los problemas nacionales. Remedios de Escalada, Cooperativa EDUNla.
Jaramillo, A. (2016) Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. Remedios de Escalada, Ediciones de la UNLa. Ver en línea: http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2.pdf
Odriozola, Patricia (2022) El amor como categoría política. Revista Viento Sur de la Universidad Nacional de Lanús. Ver en línea: http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/el-amor-como-categoria-politica/
Ribadero, Martín (2012) La editorial Indoamérica: política editorial y proyecto intelectual (1949-1955). Ver en línea: https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev1949
Ugarte, Manuel (2015) Pasión Latinoamericana. Obras escogidas. El porvenir de América Latina. Remedios de Escalada, Ediciones UNla.
Villalba, María. Los silencios y las voces de la Patria inconclusa. Ver en línea: https://revistaallaite.unla.edu.ar/192/los-silencios-y-las-voces-de-la-patria-inconclusa
[1] Juan José Arévalo (1904-1990) fue Doctor en Filosofía y Ciencias de la Edcación de la Universidad de La Plata, presdiente de Guatemala entre 1945 y 1951. Al instaurarse el Golpde de Estado en 1954 debe exiliarse.
[2] Publicado en 1954.