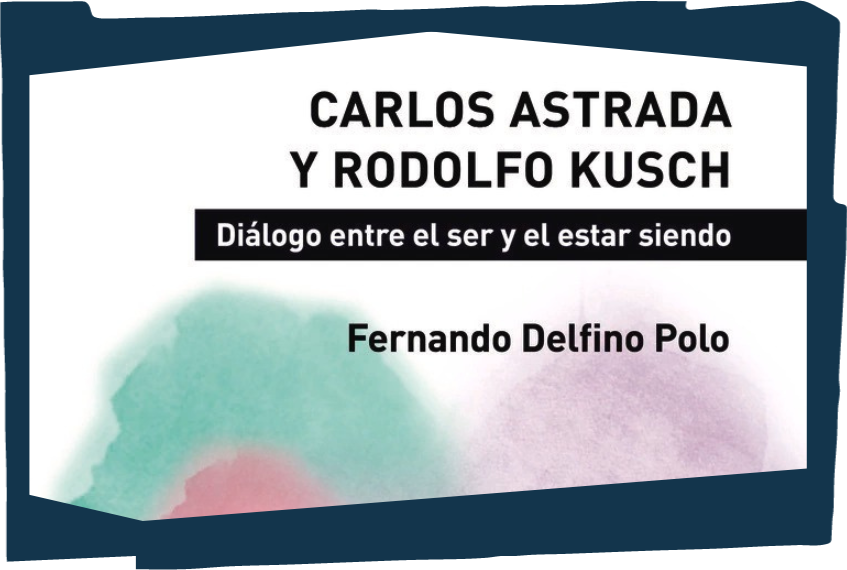Reseña al libro de Fernando Delfino Polo “Carlos Astrada y Rodolfo Kusch: diálogo entre el ser y el estar siendo”. Editorial Ciccus..
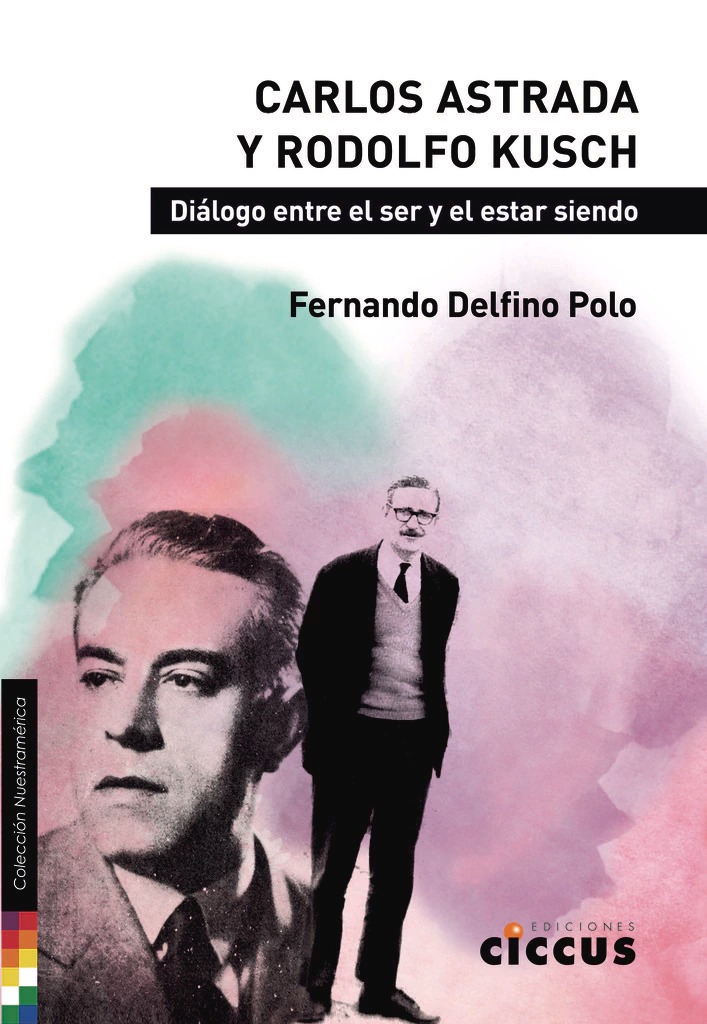
Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición, y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política.
Papa Francisco
Advertía el general Juan Domingo Perón (1895-1974), en su trabajo póstumo, que
… la historia grande de Latinoamérica, de la que formamos parte, exige a los argentinos que vuelvan ya los ojos a su patria, que dejen de solicitar servilmente la aprobación del europeo cada vez que se crea una obra de arte o se concibe una teoría […] si nuestra sociedad desea preservar su identidad en la etapa universalista que se avecina, deberá conformar y consolidar una arraigada cultura nacional (2015, p. 266).
En la lógica de Juan José Hernández Arregui, esta resulta la base de la identidad de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, pilar en la conformación y fortalecimiento del “ser nacional”. Así, la reflexión sobre este, y la conformación de una filosofía nacional, se revela fundamental.
Fernando Delfino Polo se dio a la tarea profunda y valiente de indagar en los fundamentos ontológicos del ser nacional a través de dos grandes pensadores del siglo xx: Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Decimos “tarea valiente” en tanto, como bien da cuenta y resalta él mismo en el comienzo de su trabajo, todavía continúa la discusión sobre la existencia de una filosofía nacional.
Mencionamos esto porque los “círculos académicos” siguen rechazando y censurando lo que se piensa con “fe nacional”. Como decía Jorge Abelardo Ramos, continúan pidiéndole permiso a Europa para abrir un libro nacional. Pero Delfino Polo no escribe para salir en la contratapa del diario La Nación o en los programas culturales de streaming, para rellenar su currículum académico o para obtener una beca: escribe porque siente un deber patriótico, con la urgencia de ver cómo la patria se desangra. Lo hace como un “hijo más”, formado por y gracias al pueblo argentino –en el sistema de educación público, tan vilipendiado en estos últimos tiempos–, observando en este marco que la primera de las crisis es justamente la ontológica, y la última, la económica, tal como lo indica Fermín Chávez. Es la crisis de ese “ser nacional” desde la que se desencadenan todas las demás.
Si en otras horas infames que cristalizaron los tangos de Enrique Santos Discépolo o los escritos del periodista tucumano José Luis Torres, Leopoldo Lugones reclamaba “ojos mejores para ver la patria”, o los forjistas la necesidad de enfrentar los problemas argentinos con un criterio nacional, no resulta casual que en el presente Delfino Polo nos ofrende esta obra, que procura ser parte de la conformación de lo que Alcira Argumedo, ya en los años de las “cátedras nacionales”, conceptualizó como una matriz de pensamiento propia (nacional-latinoamericana), que contribuya como tal a construir una epistemología para y desde la periferia.
A lo largo de su trabajo, el licenciado en Filosofía Delfino Polo se enfrenta a quienes piensan a contrapelo de las necesidades nacionales, a esos que miran a través de “anteojeras extranjeras”, como apuntó José Martí en Nuestra América (1891). El autor no conforma entonces parte de esa intelligentzia,que tan bien abordó y describió Arturo Jauretche: elabora su pensamiento partiendo de la realidad, no es un pensador en su “torre de marfil”, sino que está entrelazado con las luchas del pueblo argentino, enalteciendo las dos aristas: la de pensador y la de militante político. Trabaja, transita las “librerías de viejo”, las movilizaciones populares y las aulas, a la vez que usa tinta y papel, sin escindir una tarea de la otra. Partir de la realidad es un imperativo en los países coloniales y semicoloniales, como bien mostraron muchos, entre ellos, los bolivianos Sergio Almaraz Paz y Augusto Céspedes, o el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Se trata de razonar a partir de la realidad y no especular a partir de la razón. Hay una lectura disonante de la matriz iluminista que tanto penetró en la conformación del pensamiento colonial y en los claustros.
No queremos extendernos en el análisis y abordaje del contenido del libro, ya que para eso está el propio libro; pretendemos aquí enmarcarlo, a la vez que invitar a su lectura. Una lectura que resulta amena, ya que el autor explica y desarrolla contenidos y discusiones filosóficas complejas en forma sencilla, escribe para que lo entiendan todos sin perder rigurosidad. No obstante lo que señalamos, reflexionamos sobre algunas aristas que no queremos dejar de destacar.
Como se puede observar, en lo que escribimos referimos a varios pensadores nacionales-latinoamericanos, lo que no resulta casual, ya que al leer profundamente el libro pensamos que el autor enmarca a los pensadores con los cuales trabaja en esa tradición de pensamiento. Consideramos que esta lectura resulta interesante, debido a que si bien la figura de Carlos Astrada ya ha sido incorporada al “panteón de pensadores nacionales-latinoamericanos” y él ha sido abordado por varios como uno de los más grandes filósofos nacionales, como viene demostrando Martín Prestía con su gran labor –quizás su participación y vínculos con el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, la noción de comunidad organizada y el peronismo hayan contribuido a esto–, con la figura de Rodolfo Kusch no resulta tan claro ese lugar, ya que en su mayoría quienes lo han tratado no lo enfocaron o enmarcaron en esa tradición de pensamiento. Si bien se lo ha estudiado mucho en el último tiempo, en general no se lo hizo desde una perspectiva nacional.
En relación con este último, principalmente se ha abordado desde una perspectiva ligada al pensamiento decolonial. Desde la tradición nacional-latinoamericana –¿o debiéramos decir ya nacional-hispanoamericana o nacional-iberoamericana?– observamos que esa matriz de pensamiento no remite a una perspectiva nacional, sino más bien se liga de manera habitual a parte de lo que podemos enmarcar en una matriz ajena.
Así damos cuenta de la originalidad de la perspectiva que asume el trabajo Carlos Astrada y Rodolfo Kusch. Diálogo entre el ser y el estar siendo, ya que su autor se vale para incorporar a este último al “panteón de pensadores nacionales-latinoamericanos” del análisis de la recepción y crítica de la obra de Carlos Astrada en la de Rodolfo Kusch. Aborda de esta manera a uno de los grandes filósofos nacionales para demostrar a través del análisis por parte del autor de Indios, porteños y dioses de la obra del autor de El mito gaucho, cómo Kusch tiene una lectura de la ontología de Astrada –su maestro–, que la complementa desde el mestizaje –alejándose asimismo de las lecturas indigenistas y progresistas, algunas hasta caricaturizadas, que han atiborrado y disminuido el pensamiento de Kusch–, característica distintiva de nuestro continente, esa “raza cósmica”, de acuerdo con la escritura del mexicano José Vasconcelos.
El mestizaje es una clave en el análisis que realiza Delfino Polo. Ahí entronca con el pensamiento de Amelia Podetti, en tanto “la irrupción de América en la historia”trajo esa vocación de síntesis, trasmutación de tradiciones culturales diversas, vínculo entre lo particular y lo universal. Cuestión analizada también, y aquí encontramos a una pensadora nacional que observó con anterioridad a Kusch como lo hace Delfino Polo: Graciela Matulo. Ella afirma que quien no es mestizo étnico en nuestra América lo es en el sentido cultural, entendiendo desde ahí que “el miedo a ser americano de que nos hablaba Rodolfo Kusch será así revertido en el orgullo de la identidad latinoamericana, humanista e integradora, abierta al mundo en la etapa definitiva económica, cultural y política”.
El trabajo realizado por Delfino Polo es profundo, recorre obras de Astrada como El mito gaucho y Tierra y figura, entre otras. Recorre asimismo el concepto central de “estar” en las obras: América profunda; Indios, porteños y dioses; De la mala vida porteña; El pensamiento indígena en América; La negación en el pensamiento popular, y en la exposición para el ii Congreso Nacional de Filosofía de 1971, incluida en Geocultura del hombre americano. Indaga, por ejemplo, cómo Kusch trabaja los conceptos astradianos en La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo. Observa también el contexto y vinculaciones de Astrada con pensadores como Raúl Scalabrini Ortiz, Ramón Doll, Carlos Ibarguren, Coriolano Alberini, Luis Juan Guerrero o Saúl Taborda. Considera que el camino que emprende Kusch con la lectura de la obra de Astrada, en la que en sus primeros años son los más apegados al maestro cordobés, lo lleva a cuestionar a toda la filosofía occidental en su conjunto. Nos dice Delfino Polo: “efectivamente, tanto Astrada como Kusch se apropiaron de la terminología filosófica europea de su tiempo en pos de desarrollar un pensamiento filosófico propio que describa la particular forma de ser del existente argentino y latinoamericano”.
Este libro, con su reivindicación de la filosofía nacional, con su lectura en clave nacional de dos obras filosóficas, con la lectura de las ontologías de Astrada y Kusch, y su reivindicación de la conformación y fortalecimiento del ser nacional, resulta un planteo contra la globalización o el globalismo, y sus instituciones formales y no formales, que penetran de manera sutil, como observó el boliviano Andrés Soliz Rada. Esto nos remite en esta hora al pensamiento del gran líder político y espiritual de las periferias del siglo xxi que criticó profundamente el globalismo, el argentino universal más importante de nuestra historia que predicó con la palabra y el ejemplo, el jesuita del fin del mundo que puso en el “centro” la voz y las problemáticas de los oprimidos del planeta: el Papa Francisco.
No resulta casual ni caprichosa la mención a Francisco, ya que en su pensamiento podemos encontrar justamente la reivindicación de las “particularidades nacionales”, la “cultura de los pueblos”, las “tradiciones culturales propias”, así como también la conformación de un “pensamiento propio” y una crítica profunda a la globalización como esfera y no como “poliedro” (la unidad en la diversidad, entendiendo también que “el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas” y que “la unidad prevalece sobre el conflicto”).
No es casual tampoco la mención porque Francisco, en cuyo pensamiento anidan varias influencias –como muestra el excelente trabajo de Massimo Borghesi– de diversos pensadores nacionales, como Amelia Podetti, Alberto Methol Ferré, la Teología del Pueblo y las figuras de Lucio Gera y Juan Carlos Scannone, también ha referido constantemente a quien nos interesa en particular aquí: Rodolfo Kusch.
Dijo el Papa Francisco sobre Kusch, en una entrevista realizada poco antes de fallecer:
… hay un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo. Como sé que me van a escuchar, recomiendo la lectura de Kusch. Es uno de los grandes cerebros argentinos Tiene libros sobre la filosofía del pueblo. En parte, esto es lo que vivió la iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización, como el instrumento de análisis marxista de la realidad para la Teología de la Liberación. Fue una instrumentalización ideológica, un camino de liberación –digamos así– de la iglesia popular latinoamericana. Pero una cosa son los pueblos y otra son los populismos.
Esto vale para quienes niegan la importancia de la filosofía y pensamiento nacional. No resulta menor que el argentino universal más importante de nuestra historia, y voz resonante en el mundo en este primer cuarto de siglo, haya rescatado esta tradición que mayormente es negada por las “elites intelectuales”.
Por último, queremos destacar dos fragmentos de la autoría de Fernando Delfino Polo, que en un punto actúan como síntesis de lo tratado en el libro, en tanto afirma que “la originalidad de sus planteos [de ambos] no radica en una supuesta creación sui generis de categorías filosóficas sino en el afán de pensar lo propio”. Y en otro sostiene, en la misma línea de argumentación: “sin un Astrada que pensó en el ser auténtico argentino pampeano tal vez no habría un Kusch que criticó la autenticidad de ese ser describiendo al mestizo del mundo andino y al porteño”.
Con estas palabras y últimos fragmentos, invitamos a los lectores a sumergirse en el primer –esperamos de muchos otros– libro de Fernando Delfino Polo, que consideramos debiera constituirse en referencia tanto de los lectores y escritores que trabajan con la obra de estos dos grandes filósofos nacionales como del público que quiere adentrarse en el maravilloso mundo de quienes tuvieron el valor de pensar en clave nacional, no como un regocijo intelectual, sino para ser parte de la larga lucha del pueblo argentino por la conformación y fortalecimiento de la consciencia nacional en función de la emancipación de la patria.
Link de la editorial: https://edicionesciccus.com.ar/productos/carlos-astrada-y-rodolfo-kusch/