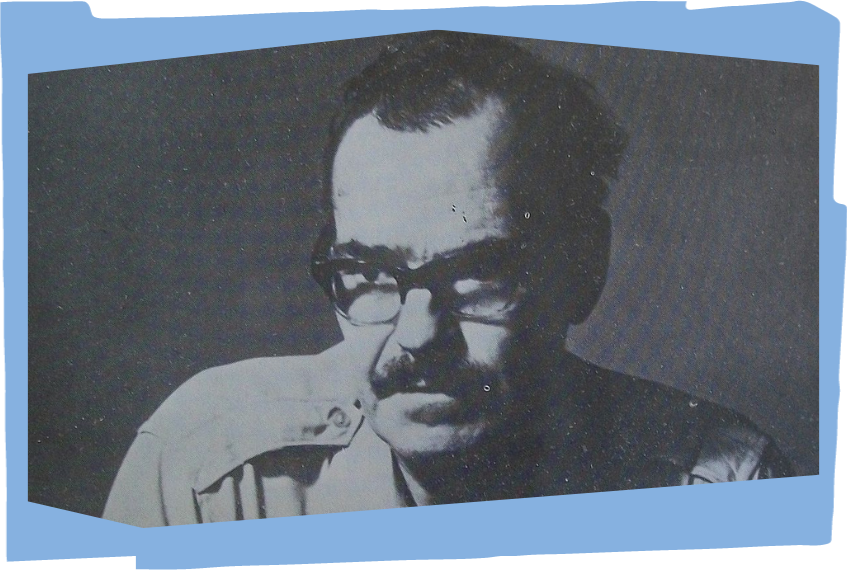Introducción
- Introducción
“Todo grupo de naciones afines tiende a la forma del Estado, que es el órgano que nivela a las comunidades en función de su semejanza. Tales comunidades, segregadas entre sí, pero emparentadas, darán contratos ideales y prematuros de unión, en la medida en que la constitución política del todo esté entorpecida por causas externas más fuertes que esas tendencias internas centrípetas. La falsa división geográfica de una comunidad cultural aparea el debilitamiento de la idea del Estado, pero la conciencia histórica de esa debilidad es ya la idea de un ordenamiento político superior, y en la época del colonialismo, un impulso revolucionario hacia la unidad nacional. Tal el estado actual de la América latina que, enfrentada a resistencias externas activas pero en retroceso mundial, tiende por “ley de gravitación política”, como dijera Adams, a suprimir fronteras engañosas para alcanzar la única que le es propia: la de las dos ollas oceánicas que la recortan en la cartografía”.
Extracto de ¿Qué es el ser nacional?, Juan José Hernández Arregui, 1963[i].
Juan José Hernández Arregui es una figura descollante y peculiar de la política argentina. Rara avis. Su obra es una amalgama de abordajes integrados que se dejan leer en una compleja polifonía, que incluye no sólo un meticuloso y detallado conocimiento de la realidad socio-económica concreta de la dependencia real de Argentina y de los países hermanos de América Latina, al estilo de Scalabrini Ortiz (a quien dedicará su segundo libro)[ii], sino también, y en el estilo de un Jauretche (a quien rendirá cálido homenaje el 29/6/1965)[iii], una perspicaz sensibilidad para radiografiar e identificar, mucho antes que un Foucault o un Bourdieu, los mecanismos microfísicos de dominio ideológico que operan desde los diversos aparatos de Estado junto a los multifacéticos ámbitos de creación de cultura, con el furtivo cometido de consolidar y perpetuar el vasallaje colonizador.
Allí, su fineza de filósofo lo conduce a justipreciar, como pocos, el sustancial rol integrador que el lenguaje, fibra íntima de la acción social, subtiende a lo largo y ancho de América Latina, coincidiendo pues, con el excomulgado Martín Ugarte[iv], en la prioridad que la cultura hispánica y la amerindia nativa representan para el continente, poniendo de tal modo a Iberoamérica en el centro y en el horizonte de todo accionar político de liberación nacional. Traerá así a primer plano, de modo impar, más que probablemente ningún otro pensador, un doble proceso: a) la política revolucionaria ha de guiarse, a contramano del internacionalismo importado imperante en la izquierda argentina, por una fuerte consideración en favor de un nacionalismo vigoroso, anclado en la histórica tradición de las gestas independentistas, las montoneras, las luchas de los caudillos y la acción de las masas trabajadoras; b) dicho nacionalismo, tendrá por meta, para consolidarse y constituirse propiamente en emancipador, una conjunta y simultánea obra de liberación de los países hermanos de América Latina, a fin de deshacer la deliberada balcanización instigada por los imperialismos, y recobrar la perdida unidad original de la América hispánica, desde México a Tierra del Fuego, soñada por San Martín y Bolívar.
En un muy destacable esfuerzo teórico, reconocerá la validez de la aproximación y aplicación del marxismo al problema de la dependencia neocolonial, en virtud de un giro nacionalista hasta entonces impensado en los partidos y movimientos de izquierda, despectivos respecto a las masas que declamaban representar. Este nacionalismo de izquierda, o izquierda nacionalista, es la propuesta superadora del internacionalismo abstracto, que Hernández Arregui insistirá en promover al interior del peronismo[v], concebido por él como el indiscutido y legítimo aglutinador, a partir del hito fundante del 17 de octubre de 1945, del proletariado argentino. En lo que sigue, ensayaremos un compendio de alguno de los ejes principales de su pensamiento, en constante debate con la coyuntura argentina de su tiempo.
- Nacionalismos en plural
Para Arregui, la cultura nacional es la base espiritual de la unificación del país, sus idiosincráticas características condensan a la comunidad entera y generan una identificación emocional con los valores colectivos, tanto tradicionales como aquellos que en la dinámica social se incorporan a la época. Lengua, clima, territorio, tradiciones, folklore y simbologías asumidas contribuyen todos por igual en la plasmación de una unidad socio-política definida, sin que signifiquen, por supuesto, la anulación [1]en su seno de las oposiciones de clase. “Esa cultura nacional, al consolidarse en la perspectiva histórica, se convierte en conciencia nacional y sobre esta ha de pivotear la lucha del pueblo cuando se encuentra sometido al vasallaje”[vi].
Pero no existe un nacionalismo en singular. Sino una variedad de ellos, en pugna. Reflejando cada cual, indudablemente, los antagonismos y conflictos de clase imperantes. Así, veremos consolidarse a lo largo del movimiento histórico, un nacionalismo de derecha y otro de izquierda.
La emancipación de las colonias hispanoamericanas estuvo signada por el liberalismo y por un “embrionario” nacionalismo. Los patriotas apelaron en ése momento histórico a una identidad criolla e indiana, intentando liberar y elevar a las masas populares del yugo colonizador. En la misma dirección, el federalismo de los caudillos movilizó siempre a las masas rurales, dando expresión a un nacionalismo americanista enteramente fundado en lo autóctono, retratado entre otros por José y Rafael Hernández y Carlos Guido Spano.
Pero será sobre todo con Sarmiento y otros miembros de la generación de 1837, que un liberalismo europeísta, de espaldas a la mayoritaria población autóctona, comience a perfilarse, divorciándose del nacionalismo independentista, y cristalizando como proyecto en 1880 subordinará la organización del país a su inserción en la dinámica del capitalismo mundial como mero proveedor de materias primas en favor excluyente de las oligarquías terratenientes, y propiciando el trasplante acrítico de instituciones (y poblaciones) europeas, a efectos de neutralizar la “barbarie” local.
Mientras en el populismo de Hipólito Yrigoyen confluían las supervivencias del nacionalismo de cuño federal antes mencionadas, pugnando por un programa democrático que rescatase del fraude oligárquico los contenidos republicanos de la Constitución liberal, otro nacionalismo, de tendencia conservadora e hispanista (con ostensible predominio de su sesgo católico), autoritario y anti-democrático, contrario al cosmopolitismo que la inmigración entretanto imprimió al país, y opuesto a la inclusión de las masas, iniciará un revisionismo histórico exaltador de la figura de Rosas y los caudillos federales, para impugnar las bases económicas, políticas y jurídicas del modelo liberal agroexportador de la oligarquía terrateniente.
A éste nacionalismo de derecha, Arregui opondrá teóricamente la ideología internacionalista de izquierda derivada del flamante partido socialista, y de su posterior desprendimiento, que dará lugar al partido comunista; ambos albergaban en su seno principalmente a inmigrantes europeos, para quienes la causa socialista y su sujeto, la clase obrera, tenían necesariamente que ser internacionalistas, pues la superación del capitalismo sólo podría realizarse a escala mundial, trascendiendo fronteras[vii].
Estas dos contrarias orientaciones comparten un punto clave: su oposición al dominio oligárquico terrateniente. Pero el nacionalismo de derecha, elitista y antidemocrático, lo hace a espaldas de las masas. Es un nacionalismo sin pueblo. Mientras, los partidos de izquierda, pugnando por la revolución mundial, constituyen una lucha abstracta, carente de nación.
En verdad, no asombra que, en toda coyuntura política decisiva, los partidos autodenominados de izquierda se hayan alineado “curiosamente” con las clases reaccionarias. Estos partidos de izquierda serán sacudidos e interpelados recién con la conmoción del 17 de octubre de 1945, cuando la inédita conjunción de clases operada por Perón, reuniendo las masas obreras del interior del país, las de la ciudad de Buenos Aires, y la peonada rural, con las apelaciones de reformas sociales que adquirirán un carácter nacional vivificador, en completa continuidad histórica con las masas partícipes de la independencia y de las luchas lideradas por los caudillos, y ampliando las bases sociales a las que otrora Yrigoyen había representado, inducirán el entusiasmo de un Hernández Arregui por la emergencia de una verdadera izquierda, ahora nacionalista y argentina.
- Nacionalismo y marxismo: ¿un matrimonio impensable?
Hernández Arregui realiza una profunda y entusiasta defensa del materialismo dialéctico, al cual concibe como un humanismo empeñado en la autorrealización espiritual y material del hombre en la historia, mediante una afirmación radical del valor de la persona como destino responsable. En favor de tal humanismo aboga también el hecho de que el marxismo corona el desenvolvimiento histórico con la consecución final de una libertad y autonomía adquiridas en el desarrollo gradual y consciente de la propia realidad, la realidad social e histórica colectivamente construida. Y es en éste marco de interpretación y lectura que concibe las luchas antiimperialistas en América Latina.
La lucha antiimperialista en Argentina tendría para él una fecha de origen: 1930. El pueblo ha reconocido allí las causas verdaderas del drama nacional. Una patria enajenada, que los miembros de FORJA denunciaron como nadie, ha impulsado una toma de conciencia potente en pos de una lucha anticolonial. FORJA es al decir del propio Hernández Arregui, en medio del retroceso lastimoso del radicalismo, el momento más alto del pensamiento argentino, cumpliendo la función de puente histórico al unir, tras el interregno de la “Década infame”, a las masas yrigoyenistas con las peronistas, con una siempre creciente toma de conciencia nacional solidaria y correlativa de la necesidad de la lucha antiimperialista.
Pero el enfoque antiimperialista que impulsa Arregui se sigue de la filosofía y metodología marxista, en el que prima la lucha de clases en favor de la misión universal emancipadora del proletariado. Sin embargo, superando las deformaciones estalinistas, y evitando incurrir en traslados mecánicos como erróneamente hacían las izquierdas europeístas, Arregui asumía que el marxismo debía “recrearse desde el mundo colonial”. El giro decisivo reside en la asunción de que la lucha del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional. El propio Marx lo destaca al apoyar las causas irlandesas contra Inglaterra, y las polacas contra Rusia. Y es también Lenin quien, medio siglo más tarde, al caracterizar el paso del capitalismo a su fase imperialista, también había sacado a luz el problema nacional en los países dependientes. La superación del internacionalismo es la condición primera para impulsar una izquierda propiamente revolucionaria, que es pues, ante todo, nacionalista.
- El “ser nacional”
Se trata de un concepto sintético, que agrupa un conjunto amplio de componentes subsumidos y coordinados entre sí. Sin dudas, incluye una comunidad de hombres, que es al propio tiempo un pueblo, una patria, una comunidad nacional de cultura. Es también una realidad jurídica circunscripta, espaciotemporalmente definida, que es inescindible de su territorio y sus instituciones. Puesto que la continuidad de las generaciones le dan cuerpo concreto, el ser nacional es indisolublemente una entidad esencialmente histórica.
Ahora bien, como hemos indicado ya, dicha unidad no carece de antagonismos internos, no es una identidad sin fisuras, sin tensiones, las luchas de clase que le son inherentes no desaparecen, pero en última instancia dicha unificación prevalece. Y puesto que ninguna nación es plenamente autónoma, sino interdependiente del sistema mundo imperialista inaugurado en el siglo XIX, bajo hegemonía anglo yanqui, el “ser nacional” es para Arregui, a fin de cuentas, una vez que le retiramos los velos abstractos, impulso combativo, impulso de negación, léase conciencia antiimperialista, e impulso afirmativo, esto es, voluntad de construir una nación. Una nación. Una. ¿Pero cuál?
He aquí uno de los puntos nodales de su conceptualización. En la medida que se recupera el valor histórico de su emergencia y la lucha anticolonialista en la que se desenvuelve en tiempo presente, ése ser nacional en tren de liberación y en continuidad histórica con su identidad cultural, es indivisible de la liberación completa de América Latina, es una conciencia histórica hispanoamericana, una América ibérica, una única gran nación, aún inacabada en razón de la violencia anglosajona imperialista[viii]. En suma, el ser nacional de Arregui se identifica con su propio grito de batalla, “no es otra cosa que el enfrentamiento de la América latina con Inglaterra y Estados Unidos, la conciencia revolucionaria de las masas frente a la cuestión nacional e iberoamericana”[ix]
Las naciones trozadas en que hoy nos reconocemos, son una farsa impuesta desde fuera[x]. Y sostenida por el sistema educativo dominado por la oligarquía local, quien comercialmente ligado a Gran Bretaña, y convertido en su apéndice, construye un patriciado que mantiene a las poblaciones nativas sojuzgadas, obstaculizando el desarrollo completo y pleno de la nación en su conjunto, que habrá de conquistarse sólo por vía de la industrialización y la construcción de un mercado interno robusto, ligado precisamente a nuestros países hermanos latinoamericanos. “Hablar de las luchas nacionales de estos pueblos, si no se las correlaciona con las masas latinoamericanas en su conjunto, es una parcialidad”[xi].
La España desdeñada, subestimada y rechazada, propia de la ideología oligárquica dominante, es sólo un reflejo pueril y tendencioso de la contienda decimonónica entre Inglaterra (imperio que adviene y que terminará por prevalecer) frente al imperio español derrotado, en retirada, en decadencia. Para la oligarquía nuestra historia recién comienza en 1810, desligando a nuestros pueblos de su verdadero pasado, y se anquilosa con la versión mitrista en los términos del poder finalmente asegurado en 1853. El menosprecio a España, la inferioridad que se le atribuye, es sólo un fanatizado lugar común de nuestra educación, al servicio de la ligazón irrenunciable de la oligarquía con el mercado británico. Iberoamérica es una unidad geopolítica indiscutible. Sus fronteras internas, son falsas fronteras. Son parte del juego oculto de los países dominantes para promover nuestro olvido de nuestra unidad primitiva, donde no existen impedimentos geográficos y prima el cemento integrador de nuestro origen cultural. Dispersos, nuestros países fragmentados asumen que su estabilidad dependerá de garantizarse sus exportaciones de ultramar. Todo lo opuesto es verdadero: ellas estancan el crecimiento del mercado interno al desviar su producción al exterior, cuando debieran nutrirse recíprocamente, en un mercado unificado para sí, un verdadero Mercado Común latinoamericano, único e integrado, una unión aduanera. El crónico desequilibrio de la balanza de pagos en países latinoamericanos es efecto del rezago cíclico por el que el ingreso por exportaciones de materias primas sin elaborar no alcanza el nivel de los precios de los productos industriales que estamos condenados a importar. Las potencias se reservan el derecho a explotar determinados productos de la periferia determinando indirectamente el desarrollo general del país en el que sus inversiones se realizan. Allí, reina el monocultivo, consecuencia nefasta de la explotación no diversificada de productos básicos orientados exclusivamente al mercado exterior.
- El nacionalismo de Perón: etapa intermedia de la emancipación iberoamericana
En ése sentido, “América Latina es la base extranacional de Estados Unidos”[xii], por cuanto su potencia carece de autonomía al depender imperiosamente de abastecimientos exteriores. Pero toda política latinoamericana que tienda a la nacionalización de recursos estratégicos clave (Cárdenas, Perón, Vargas) disparará una automática antipatía contra los gobernantes locales, a quienes se acusará llanamente de dictadores, sencillamente porque lesionan las “libertades” norteamericanas sostenidas exclusivamente gracias al vasallaje de los países tributarios. Éste nacionalismo económico, anticolonialista, que incluye una protección del Estado a nuevas clases industriales nacionales, con ampliación del mercado interno y elevación del poder adquisitivo de las grandes masas consumidoras, que se asocia a un nacionalismo cultural revitalizado y es tildado prontamente como antidemocrático por parte de países opresores (y por la oligarquía interna), es, al decir de Arregui, el “único camino democrático que se les abre a los pueblos coloniales”[xiii] y que es preciso distinguir de los regímenes europeos surgidos del nazismo o el fascismo.
Éste nacionalismo económico, que debe respaldarse en las masas para repeler la doble contraofensiva (imperialista desde fuera, y oligárquica desde dentro) constituye un paso intermedio entre el antiguo orden agrario y una revolución industrial en ciernes, pues si dejase ilesas a las oligarquías, preserva un flanco débil que podrá más adelante volvérsele en contra, como el caso del primer peronismo nos muestra. Por tanto, la neutralización de dicho peligro sólo puede operarse a través de formas estatizadas de explotación de los recursos y de la tierra, lo que acarreará a dicho proceder la inevitable recriminación de fascismo o de régimen antidemocrático. Arregui no se espanta con tales inculpaciones. Ni idealiza graciosamente el internacionalismo, a su juicio, quimérico: los trabajadores de países industrializados también dependen de las colonias. Cuando el proteccionismo es acusado de dictatorial, y se exalta en su lugar el librecambio, Arregui sobradamente entiende que éste último es sólo “un eufemismo de la política proteccionista de la industria extranjera, al mismo tiempo que se desacredita la industria nativa que ha crecido con el apoyo crediticio del Estado o por el propio desarrollo de empresas nacionalizadas ligadas a la metalurgia, etc.”[xiv] Dichos nacionalismos económicos, como es el caso de Perón, ha de interpretarse como un bienvenido paso adelante, “la aparición en la América latina de sistemas de este tipo – de base obrerista, nacional y latinoamericana en potencia-, defensores de la industria nacional, deben interpretarse como pasos sucesivos hacia la revolución latinoamericana, que es un proceso contradictorio, un itinerario simpodial, y no una línea recta”.[xv]
El nacionalismo económico es solidario con el desarrollo de los sindicatos, cuya conciencia de clase suele resultar más avanzada que la de la burguesía industrial nacional. Y con frecuencia, su acción va de la mano, o puede ser antecedida, por la acción del Estado, en particular la del Ejército. La unión de Ejército y masas trabajadoras, que según Arregui caracteriza al peronismo, es una conjunción que favorece el desarrollo de una burguesía industrial amparada por el Estado, impedida de explotar abusivamente de un proletario asimismo protegido por el Estado a través de la legislación social. Si bien las contradicciones capital-trabajo subsisten, la coincidencia táctica entre el proletariado y esta burguesía naciente es bienvenida, y será exclusivamente el proletariado, a su turno, quien coronará el proceso de emancipación completo, llevado hasta su término.
Cuando advienen estos procesos políticos emancipadores, eventualmente los intelectuales, generalmente de la pequeña burguesía de las ciudades, comienzan con cierta dificultad a alinearse con el pensamiento del pueblo[xvi], y aplauden por fin el acceso de las masas al proscenio de la historia. En éstos periodos convulsivos, de gran trastocamiento social, de cambio en las relaciones sociales, en las que se va produciendo una colisión de clases en dirección al desmoronamiento del país agrario, se asiste a un “crecimiento activo, doloroso, creador de conciencia nacional”[xvii], es decir, al ser nacional en acción, en proceso, en vivo y en directo, “en tiempo real”.
- La oligarquía latifundista y su aparato ideológico. Una Argentina truncada.
El latifundio se gesta a poco que la independencia política toma forma. De hecho, la Constitución de 1853 es, en su letra y espíritu, la consagración jurídica de la gran propiedad territorial[xviii], y apenas sancionada, se asiste a un proceso de extrema concentración de la tierra en pocas manos. Mientras aquí el latifundio se pavonea como progreso liberal, su expansión liquida en tanto clase a la población autóctona. Esta tragedia nacional es bien retratada en nuestro Martín Fierro. “Esta “clase ociosa”, como la ha llamado Veblen, con su sustentáculo, la estancia, y su superestructura, una cultura prestada, se sabe foránea en su propia patria. Trata, por eso, de abolir toda originalidad nacional negando lo colectivo, raíz de toda cultura verdadera, y descastando espiritualmente a las capas sociales inferiores mediante el sistema educativo. Lo que odian en Yrigoyen o Perón no es la incultura, sino el peligro de la democratización de la cultura”[xix].
La oligarquía ganadera es pues históricamente reciente. Nace en el siglo XIX, se desarrolla al vaivén de la hegemonía mundial de Inglaterra y la disolución del imperio español en América. Su idioma, sus costumbres y tradiciones, son españolas, pero espiritualmente, al depender económicamente de Inglaterra, adoptó sistemas políticos anglosajones y una cultura francesa como negación de España. Obviamente, ése sistema político, dado el carácter colonial de la Argentina, no era más que un formulismo. Y a ésa oligarquía, en tanto clase, sostenida materialmente en la tierra productora de materias primas exportables, no le interesaba la industrialización, y sus ideas económicas, que se autodenominan liberales, se limitan a un librecambismo obtuso, que desde el punto de vista nacional era ni más ni menos que “la negación de ese liberalismo aún progresista en Europa.”[xx] El carácter inalienable de la propiedad de la tierra es el principio rector de su filosofía política. Y toda inversión, ferrocarriles, servicios públicos, comunicaciones, etc., se aprecia como relevante, no en la medida que sirva al desarrollo del país en su conjunto, sino meramente como vehículo para la valorización de las tierras. De sus tierras. En tal sentido la función propia de la oligarquía ganadera es una función antinacional. Su progreso es sólo un progreso del latifundio. Al decir de Arregui, “un antiprogreso”. “La obra maestra de la oligarquía, a fin de justificar su política de subordinación al mercado internacional, ha sido su historia oficial”[xxi]. Ha inventado figuras; las ha exaltado o las ha deshonrado; tal el caso de Mariano Moreno, ejemplo típico de esta degradación historiográfica, presentado como liberal, antihispanista y democrático; cuando en realidad fue proteccionista, hispanista y autoritario (…) Moreno no era enemigo de España, sino de su ruina como gran potencia. No se engañaba con el espejismo de las instituciones parlamentarias inglesas…no las consideraba aplicables a los pueblos hispanoamericanos”[xxii].
- La inmigración. Impacto demográfico y rol en partidos de izquierda
Desde mediados del siglo XIX y hasta aproximadamente la crisis financiera internacional de 1930, la Argentina inicia un proceso de desarrollo económico basado en la producción y exportación de productos agropecuarios, que Aldo Ferrer caracterizará como “la economía primaria exportadora”. Dos factores cruciales se destacan en éste período: por una parte, la radicación de capitales extranjeros, prevalentemente británicos, en todas las áreas relevantes de la economía, principalmente en los negocios vinculados con la actividad agropecuaria; por otra parte, un aluvión de incesantes contingentes de inmigrantes, sobre todo italianos y españoles. “Según el censo de 1914, los extranjeros representaban casi el 30% del total de la población, duplicando el más alto porcentaje registrado por los Estados Unidos de América (…) se tiene así que, en proporción con la población, la Argentina ha recibido más inmigrantes permanentes que cualquier otro país del mundo”[xxiii]. El saldo inmigratorio, que era ya muy considerable en la década de 1860, oscilaba entre 10.000 y 60.000 en la década de 1870, y ascendió súbitamente a 220.000 en la década de 1880. El desarrollo industrial, precario e incipiente de las últimas décadas del siglo (según el censo de 1895 existían en el país poco más de 23.000 establecimientos industriales[xxiv]), verá surgir una cantidad variadísima y activa de gremios y luchas sindicales. Todas ellas estuvieron principalmente a cargo de obreros extranjeros. De hecho, siempre según el censo de 1895, el 85% de los propietarios industriales eran extranjeros y era típico que soliesen contratar mano de obra casi exclusivamente también extranjera, llegando a los dos tercios de los obreros manuales. En la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de extranjeros entre los asalariados llegaba incluso al 85%. No es extraño, pues, que las ideologías obreras que alimentaron los sindicatos precursores resultasen una reproducción calcada de sus correspondientes europeas. Indudablemente, el descalce que ellas mantendrán con la realidad nacional se convirtió en una de las principales dificultades en el desenvolvimiento del movimiento obrero en Argentina
La inmigración en la Argentina, en su tercera generación biológica en tiempos de Arregui, tenía un potencial de asimilación muy afirmado, y según él, fácilmente manipulable para acomodarse, reforma educacional mediante, a la historia oficial oligárquica, mitrista. Arregui minimiza su aportación desde el punto de vista cultural pues afirma que “(…) el aporte inmigratorio se redujo a la introducción restringida de algunas técnicas de cultivo, legumbres, hortalizas y al tratamiento derivado de ciertos productos de la economía familiar, embutidos, lechería, etc. El aporte efectivo fue demográfico. Y no tan importante como se ha pretendido, pues la economía del monocultivo reguló desde el principio la prolifidad de la población en su conjunto dentro del marco impuesto por la condición colonial”[xxv]. Por tanto, a despecho de Sarmiento y Alberdi, ansiosos por “poblar” y dejar atrás el “desierto”, creyendo que para el desarrollo del país bastaba el incremento numérico de habitantes, de preferencia extranjeros, la historia inmigratoria demostró que no era una cuestión de inmigración solamente, sino, como bien podría anticipar un marxista en toda regla, una cuestión del sistema productivo general. Además, la inmigración, a fin de cuentas, sobre todo la que se estableció tierra adentro, fue ideológicamente reaccionaria, y nunca progresista. Sin embargo, pese a su importancia demográfica, la inmigración no ha logrado conmover o alterar la cultura colectiva nacional, que habría permanecido intacta dentro de su población autóctona, fundamentalmente en las masas del interior, de las que deriva una gran parte del proletariado industrial de entonces. “La población nativa, en provincias, ha permanecido en sus diversas clases sociales impermeable a la influencia inmigratoria”[xxvi].
- El sistema educativo oligárquico
“En la Argentina se yuxtaponen dos estratos culturales, el más antiguo centro-andino, de raíces criollas e hispánicas, casi no mezclada con la posterior inmigración, verdaderamente nacional, en las provincias mediterráneas y del Norte. El estrato cultural más reciente, en las grandes ciudades y provincias litorales, de producción agropecuaria, sede de la oligarquía, filiado por adopción a Europa”[xxvii]. La universidad es un campo ejemplar de la colonización cultural oligárquica. Su despotismo más o menos ilustrado ha sido siempre una herramienta sutil para el predominio del coloniaje. Su atraso científico, ostensible, es funcional a los intereses agroexportadores. Como es obvio, el país ganadero no necesitaba de la ciencia, y una lógica del monocultivo por definición se opone al despliegue creador y proteico del espíritu colectivo. La universidad es una institución uniformizadora y transmisora de cultura oficial, anclada en la ideología hegemónica, fundada sobre la dualidad del latifundio y el imperialismo extranjero, y habiendo desvirtuado su misión, que debió ser siempre nacional, quedó “plegada a la adicción al sistema tras la farsa de la libertad de espíritu”[xxviii].
El proceso de formación de la conciencia ideológica de las clases no aristocráticas, es para Arregui muy categórico, tenaz, pertinaz y persistente: se inicia indudablemente en la familia, tanto en la chacra del interior o en un hogar medio de la ciudad, en perfecto alineamiento con los valores de la clase hegemónica, y se continúa sin solución de continuidad en la escuela, primero, y en la enseñanza media, después, para cristalizarse definitivamente en la Universidad[xxix]. Los medios de comunicación, gráficos o audiovisuales, en masiva correspondencia, multiplican hasta el hartazgo la monotonía del discurso oficial imperante. Sus valores se repiten incuestionados sin cesar en todo ámbito de expresión artística o cultural. La ubicuidad de la ideología de la clase dirigente es fatalmente abrumadora, expresada en términos tanto cognitivos como prácticos, y no hay ámbito que se le sustraiga con facilidad.
El principal instrumento del que se vale la oligarquía para conservar y difundir su pensamiento de clase es, sin temor a equivocarse, la propia pequeña burguesía, que en su inmensa proporción es de ascendencia inmigrante. Como dice Arregui, “la clase media no tiene política propia. La entrada fija del pequeño burgués le da ideas fijas”. En nuestros países coloniales, a la clase media la cuestión nacional le inspira una “repulsa instintiva”, y si el análisis del imperialismo partiese de la cuestión nacional, será para el burgués del país dependiente puro fascismo, mientras que, por el contrario, cuando el antiimperialismo queda referido al mundo en general, completamente vaciado de contenido histórico concreto, el burgués ponderará que “es pensamiento avanzado, revolucionario y progresista[xxx].
- El peronismo como cauce de la revolución. Sus alcances y límites
Rodolfo José Ghioldi, conductor del partido comunista por largo espacio de tiempo en la primera mitad del siglo XX, será objeto de la más punzante, áspera y sarcástica crítica por parte de Arregui, cuando aquél subestima el carácter del advenimiento de Perón (remontándose preferentemente al 4 de junio de 1943, para mejor ocultar la significación del 17 de octubre de 1945), o subestima los impresionantes avances de la década del primer peronismo (descalificando los logros arduamente conquistados como meros productos demagógicos). Según Arregui, para las masas populares el 17 de octubre es la etapa histórica de su emancipación como clase, una transformación del Estado mismo, que de la represión militar exigida por las clases reaccionarias pasó a la pasividad policial dispuesta por el gobierno revolucionario. Libertad política de las masas sin la cual es imposible la organización y unión del proletariado: “la libertad política – escribe Lenin- no librará inmediatamente a los obreros de la miseria, pero les dará armas para la lucha contra ella. No existe ni puede existir otro medio de luchar contra la miseria que la unidad de los obreros mismos. No hay posibilidad de unión para millones de hombres mientras no haya libertad política”[xxxi].
El reconocimiento de la extraordinaria progresividad histórica del peronismo no supone una automática negación de sus limitaciones. Entre ellas Arregui señala, por ejemplo, que no resulta suficiente simplemente redistribuir la tierra para acabar con un campo feudalizado, como con mentalidad chacarera asume Rodolfo Ghioldi al frente del partico comunista, pues su combinación con la cooperativa y la tecnificación de grandes extensiones, asequible exclusivamente al Estado, resultan indispensables para promover el crecimiento de la producción y la apropiación de las rentas generadas. Precisamente a raíz de haber quedado dichas rentas en manos de las grandes estancias (la base del poder oligárquico que el primer peronismo dejó, a pesar de sus formidables logros, perfectamente indemne) quedaba expedito el resquicio por el cual se posibilitará el golpe de septiembre del 55.
Uno de los mayores méritos del advenimiento del peronismo es el encuentro del pueblo con el Ejército, y sólo una izquierda antinacional puede dogmáticamente negarle valor, pues en la lucha antiimperialista la función que las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir es vital y decisiva. Arregui admite, diez años después, en ocasión de la 2da edición de La formación de la conciencia nacional, que desde 1955 el Ejército ha asumido la defensa del colonialismo y de la élite oligárquica, pero alimenta expectativas de acometer dentro de ellas un proceso de reelaboración ideológico, que recupere su originario rol liberador, al lado de las masas.
Arregui es dentro de los pensadores de izquierda, sin lugar a dudas, el más firme defensor del movimiento nacional peronista. Es precisamente en ése carácter, como acérrimo defensor del logro unificador que significó Perón, que pondrá su ojo crítico al servicio del siguiente paso requerido por el proceso de liberación: “(…) además de la crítica interna y la democratización del partido, el programa nacional del movimiento debe ahondar en el carácter antiimperialista de su acción revolucionaria y entroncarla con el problema conjunto de Iberoamérica. Si el movimiento peronista no selecciona sus cuadros y actualiza su teoría nacional antiimperialista, sobre este gran partido proscripto se cierne, al igual que sobre el radicalismo posterior a 1930, la amenaza cierta de su desintegración histórica, objetivo buscado por los enemigos del país, y que hasta ahora, se ha estrellado por la cohesión de las masas alrededor de Perón”[xxxii].
En virtud del conjunto de falencias que al peronismo le impediría completar el proceso de Liberación nacional, se haría necesario el surgimiento de una corriente ideológica de izquierda nacional que inicialmente por vías extrapartidarias Arregui se aprestará a promover.
- CONCLUSIÓN
La formación de la conciencia nacional se convirtió prontamente en un clásico de lectura obligada entre todos los sectores de la izquierda. Norberto Galasso nos recuerda el extenso y laudatorio comentario que Jorge Abelardo Ramos hiciera a poco de su publicación: “Antiguo radical nacionalista, la cultura de Hernández Arregui se modeló bajo la influencia del pensamiento marxista y los últimos años de reflexión no han hecho sino infundir relevancia a este rasgo que lo sitúa como al más destacado y quizá único, intelectual marxista con que cuenta el movimiento nacional peronista. Si se considera que el peronismo no es un partido, sino un movimiento pluriclasista, la situación de Hernández Arregui no puede extrañar en modo alguno, puesto que es la culminación del forjismo pequeño-burgués en la nueva época, ya que el forjismo no podía continuar su existencia histórica sino a condición de transmutarse en marxista, así como el peronismo, predominantemente obrero, lleva en sus entrañas los gérmenes de un socialismo nacional ”[xxxiii]
Inicialmente Arregui considerará pertinente impulsar centros de Izquierda Nacional apartidarios, pero siempre teniendo en mente que “el punto de partida de la izquierda nacional es la comprensión del contenido nacional y revolucionario del peronismo”[xxxiv]. Reconociendo el rol descollante y privilegiado del sindicalismo peronista, le asigna ser la vanguardia del movimiento obrero argentino, el sector ideológicamente más avanzado y políticamente más combativo del proletariado nacional; hecho que se demuestra en la práctica y que explica que los sindicatos de otras extracciones políticas, y las propias fuerzas políticas de izquierda, se vean compulsados a seguirlos. La expectativa de Arregui por impulsar una profundización de las tendencias marxistas en el interior del peronismo asiste a una positiva pero breve aceptación por parte de Perón, en un giro táctico a la “izquierda” que pronto, ya a inicios de 1963 se diluirá definitivamente. Tampoco logrará consolidarse a mediados de 1964 la tentativa del grupo CONDOR, que Arregui lideró, de generar usinas ideológicas, centros de “izquierda Nacional” que pudiesen nutrir las conciencias revolucionarias de peronistas e izquierdistas independientes. Los diez puntos de su manifiesto constitutivo representan un compendio acabado y preciso de su pensamiento político. Hernández Arregui es indudablemente una de las voces más potentes y esclarecedoras del pensamiento revolucionario argentino y latinoamericano, y su mensaje interpela nuestro presente con la misma vehemencia de entonces.
* Imagen de portada: Juan José Hernández Arregui. Fuente: wikipedia.org
Bibliografía
Chumbita, Hugo, Patria y Revolución: la corriente nacionalista de izquierda, en El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX, tomo II (comp. Hugo Biagini y Arturo Andrés Roig), Buenos Aires, Biblos, 2006.
Galasso, Norberto, Juan José Hernández Arregui: del peronismo al socialismo, Libros de Indoamerica, Colihue, Ed. 2012, caps VIII, IX, X, XI, XII y XIII.
Hernández Arregui, Juan José, La formación de la conciencia nacional (1930-1960), 3a. Edición, Peña Lilio, Buenos Aires, Continente, Julio 2014, cap. II, III y VI.
Hernández Arregui, Juan José, Nacionalismo y liberación, Buenos Aires, Continente, 2011, pp. 11-170.
Hernández Arregui, Juan José, ¿Qué es el ser nacional?, 3ra Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1973, cap. I y V.
Perón, Juan Domingo. Correspondencia con Juan José Hernández Arregui, 10/12/1969.
Recalde, Aritz, ¿Qué es el pensamiento nacional?, Cuaderno N°1 de los Cuadernos de Trabajo del Centro de Estudios Hernández Arregui
Citas
[i] Hernández Arregui, Juan José, “¿Qué es el ser nacional? (la conciencia histórica iberoamericana)” pág. 247.
[ii] En las primeras páginas de “La formación de la conciencia nacional”, Arregui dedica su libro a Scalabrini Ortiz en los siguientes términos: “A la memoria de Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los grandes constructores de la conciencia histórica nacional de los argentinos, y a todos los jóvenes obreros y estudiantes argentinos caídos en la lucha de Liberación”.
[iii] “Este homenaje es para mí el síntoma alumbrador de la conciencia histórica de una inmensa mayoría nacional frente a los enemigos de afuera y los vendepatrias de adentro (…) La oligarquía enseñó a muchas generaciones de argentinos a pensar con muletas. Pero los aquí presentes ya no piensan de prestado (…) La conciencia nacional no es un don gratuito. Es el fruto amargo de la nacionalidad oprimida (…) Ud. fue uno de los forjadores de esta conciencia nacional, uno de los jalones que ha ido preparando, la idea de la unidad hispanoamericana que soñaron San Martín y Bolívar” citado en Galasso, Juan José Hernández Arregui, del peronismo al socialismo, pág. 171
[iv] Es precisamente en razón de la potente disonancia de la precursora y esclarecida orientación antiimperialista de carácter nacional latinoamericana, que Martín Ugarte será expulsado del Partido Socialista. Bajo la férrea conducción de su fundador, Juan B. Justo, el partido mantendrá, hasta largo tiempo después incluso de su deceso, una línea “internacionalista” y parlamentarista ajena a las necesidades acuciantes de las masas trabajadoras.
[v] La cuestión acuciante hacia fines de la década del 60´ e inicios de la década del 70 en el grupo de pensadores revolucionarios de izquierda será si el nacionalismo de izquierda que consideraban imperioso impulsar debería producirse dentro o fuera del peronismo, o bien, dentro o fuera de alguna estructura partidaria, sea peronista o independiente.
[vi] Norberto Galasso, Juan José Hernández Arregui, del peronismo al socialismo, pág. 116
[vii] De hecho, el marxismo reformista de Juan B. Justo, defensor del librecambio y de la penetración de capitales extranjeros, juzgaba el nacionalismo populista de Yrigoyen una perversión “criolla” y “fascistizante”. A su vez, en la jerga comunista, “nacionalista” es sinónimo de “fascismo”.
[viii] “Dos grandes potencias han tapiado la unificación de la América latina: Inglaterra y Estados Unidos. La inteligencia extranjera no se equivoca. Lo que teme es el nacionalismo de las masas. No el de las “élites”. Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 250
[ix] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 244
[x] “(…) y en tal orden, el estudio de la historia iberoamericana es la sustancia de nuestra formación como argentinos”. óp. cit. pág. 245
[xi] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 249
[xii] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 255
[xiii] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 259
[xiv] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 261
[xv] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 263
[xvi] Ernesto Sábato, verdadero síntoma de la intelectualidad liberal de “izquierda”, es ejemplo de un caso de honesta autocrítica. Examinó públicamente en 1958 su condición de intelectual frente a su posición de argentino, en ruptura con su pasado ideológico, y enrolándose en la gran causa nacional. Lo ha hecho a un tiempo como confesión y como acusación, enjuiciando a la izquierda sin conciencia nacional, para quienes “bandera” o “ejército” eran malas palabras. En sus propios términos: “Perón politizó profundamente la vida del país y de una manera u otra hizo concurrir a la política a los sectores más diversos de la Nación (…) las banderas nacionales habían sido abandonadas por nuestra élite, y en cambio, han sido empuñadas por las masas que tan a menudo han sido calificadas de chusma iletrada, y hasta lo que es cruelmente paradójico, por los líderes de la llamada izquierda”, en La formación de la conciencia nacional pág. 357 En ése sentido, se permitió también cuestionar a los próceres inventados de la oligarquía, comenzando por Sarmiento, no como literato, sino como escritor solidario con su pueblo. Misma crítica para ambos: Sarmiento e “Izquierda”, insolidarios con el pueblo. óp. cit. pág. 356
[xvii] Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional? pág. 265
[xviii] “(…) como ha escrito F. Lasalle, “los asuntos constitucionales no son asuntos legales sino cuestiones de poder”, en La formación de la conciencia nacional pág. 49
[xix] La formación de la conciencia nacional, pág. 51
[xx] La formación de la conciencia nacional pág. 54
[xxi] La formación de la conciencia nacional pág. 56
[xxii] La formación de la conciencia nacional pág. 57
[xxiii] Matsushita, “Tendencias ideológicas del movimiento obrero antes de 1930”, cap. 1, pág. 21.
[xxiv] Relacionados principalmente con el vestido y tocador, construcción, metales, muebles, alimentos, gráficos, etc., ocupaban hacia fines del siglo XIX a 170.000 personas.
[xxv] La formación de la conciencia nacional pág. 66
[xxvi] La formación de la conciencia nacional, pág. 69
[xxvii] La formación de la conciencia nacional pág. 73
[xxviii] La formación de la conciencia nacional pág. 75
[xxix] La formación de la conciencia nacional pág.74
[xxx] La formación de la conciencia nacional pág. 327
[xxxi] La formación de la conciencia nacional pág. 347
[xxxii] La formación de la conciencia nacional pág. 345
[xxxiii] Galasso, Norberto, Juan José Hernández Arregui: del peronismo al socialismo, Libros de Indoamerica, Colihue, Ed. 2012, pág. 130
[xxxiv] óp. cit. 133