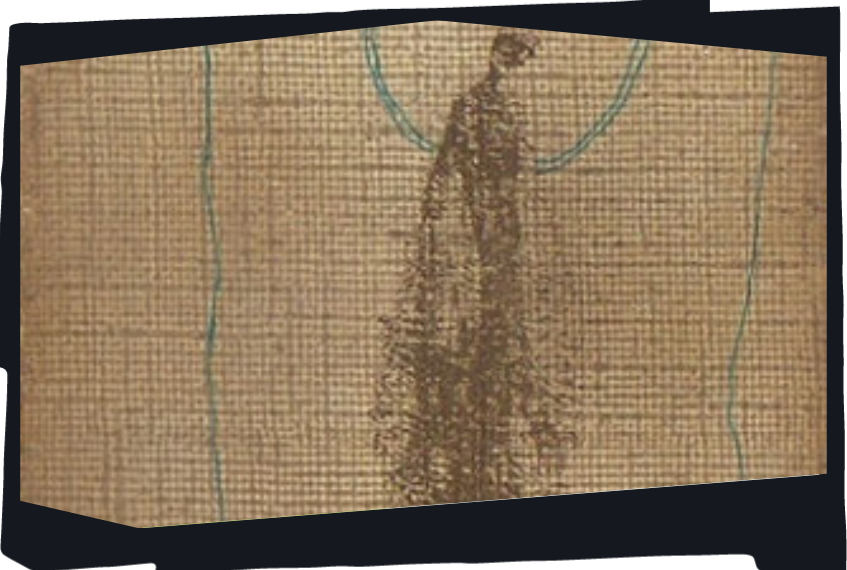1. Introducción
Cuando Rodolfo Kusch (1922-1979) egresó de Profesor de Filosofía en la UBA, Carlos Astrada (1894-1970) era una referencia ineludible del ámbito académico argentino que trascendía los claustros. Por lo tanto, es plausible que entre ambos se haya desarrollado una relación discipular. De lo que se trata a continuación es de ubicar a Kusch en la senda de la filosofía astradiana. Es necesario fundamentar que el filósofo poreño fue un discípulo de Astrada con todo derecho, tanto como Alfredo Llanos, Andrés Mercado Vera o Raúl Sciarretta constituyendo ya una tradición de pensamiento en la filosofía argentina.
La materia prima de la siguiente exposición es el primer libro de Kusch, La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo [1953] (2007a). Como otros libros del autor, está conformado por diferentes artículos previamente publicados. Esto significa que el filósofo porteño venía pensando estas cuestiones por lo menos desde 1951 cuando en la revista Sur apareció “Paisaje y mestizaje en América” y en 1952 “Metafísica vegetal” y “La ciudad mestiza” publicados en el suplemento cultural de La Nación. Según Valdés Norambuena (2013, 287-288), el primer artículo se encuentra parcialmente incluido y los otros dos están íntegros en La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo. Se puede considerar entonces que este primer libro de Kusch es una respuesta crítica a la analítica existenciaria astradiana expuesta en El mito gaucho (1948).
Kusch discutió tres conceptos claves de El mito gaucho: en primer lugar, la estructura fundamental del ser-nacional; en segundo lugar, su modo-de-ser propio; y finalmente, la concepción mítica de la historia. Mientras para Astrada, la estructura fundamental del ser-nacional, su estar-en-el-mundo, reviste la forma del “juego existencial”, en Kusch esa misma estructura es “demoníaca”. Esta categorización no indica una cuestión teológica ni mística, sino lo demoníaco como límite de lo humano. El “gaucho”, como modo-de-ser propio del ser-nacional es recategorizado como “mestizo”. De nuevo, esto no es una cuestión meramente nominal, sino un problema ontológico y ético ya que el “mestizo” carece del deber-ser con el que Astrada reviste al “gaucho”. Finalmente, para Kusch, la historia argentina no puede explicarse como “mito” sino como “verdad de ficción ciudadana”. Como puede observarse, la crítica kuscheana no apunta a detalles sino a puntos fundamentales de la analítica existenciaria de la obra astradiana.
2. Legado astradiano en Kusch
2.1. La estructura fundamental del ser-nacional: su estar-en-el-mundo
Astrada hizo propio el concepto heideggeriano “estar-en-el-mundo”[1] como estructura fundamental del existente humano en El juego existencial (1933). Allí toma el “juego” como estructura existencial fundamental de trascendencia del existente humano más allá de las perspectivas gnoseológicas y religiosas. En el “juego” el niño no diferencia lo que es propio de lo que le impone la realidad. A partir de esta apropiación conceptual de su “estar-en-el-mundo”, Astrada propone la “pampa” como ámbito propio del “gaucho”.
En El mito gaucho la estructura fundamental del existente humano es la “pampa” a tal punto que el Dasein es el “hombre pampeano”. La “pampa” es criterio paisajístico y al mismo tiempo estructura ontológica fundamental. En cuanto a lo primero, Astrada definió al mar argentino como “pampa oceánica” y al mundo andino como “pampa granítica”. Además, se constituye como el mundo circundante del Dasein argentino. Pero a diferencia de la descripción heideggeriana que reconstruía un mundo propio e íntimo desde la “amanualidad” para Astrada la “pampa” como mundo circundante significa más bien la ausencia de cosas familiares que impide la socialización necesaria para la convivencialidad. El paisaje pampeano se torna hostil, pero no por su carácter salvaje, sino por su déficit social. En el desierto verde sin límite el existir se torna errático porque no hay centro. De aquí que el estado de ánimo característico del “gaucho” sea la melancolía como errar anímico. Para forjar la convivencialidad y terminar con la errancia anímica de la melancolía y el déficit social, Astrada convoca a enfrentarse con la Esfinge.
Para Kusch, en cambio, el paisaje es tomado de una manera distinta. La estructura fundamental de su ontología es lo demoníaco -o sea, lo no racional, monstruoso, ajeno a lo humano- que implica cualquier posibilidad-de-ser. Así, lo que se es implica un grado de azar. Es decir, lo que se es podría ser de cualquier otra forma en virtud de todas las posibilidades que esconde el paisaje. Por lo que éste, a diferencia de la pampa como mundo circundante en Astrada, no le otorga al existente humano un espacio propicio para el desarrollo de su ser.
El paisaje no sólo es inhóspito, sino también un límite no-humano a la humanidad. En este sentido, Kusch concluye que “el hombre lleva todas las de perder” contra la naturaleza (2007a, 28). Frente a su exuberancia inagotable, el ser humano intenta buscarle un sentido fijando una forma.
El ser humano cree que en su libertad puede desarrollar su ser convirtiéndose en quien debía ser -lema pindárico- cuando en verdad su libertad no es más que una de las posibilidades en las que se expresa el demonismo del paisaje: lo que llegó a ser pero por azar y no por elección. El “americano es metafísicamente ambivalente” (2007a, 35) porque en la búsqueda de su libertad -cumplimentación de su destino-, considerada como una “verdad de ficción” (2007a, 22), termina encontrando el demonismo del paisaje. Así, frente a la idea del destino, que en Astrada se explayaba en la cosmogonía gaucha a través de los lemas griegos “conócete a ti mismo” y “deviene el que eres”, Kusch contrapone la del engaño por parte de la naturaleza que hace creer al ser humano que es libre para desarrollar su ser cuando en realidad no es más que instrumento de la vegetalidad porque perdura el paisaje y lo que tiene de demoníaco -su sinsentido. De aquí que Kusch conceptualice la “cosmogonía vegetal” frente a la “cosmogonía gaucha”.
En conclusión, si en Astrada el ser se desarrolla en su mundo -el ser del hombre pampeano en la pampa-, en Kusch paisaje y ser se oponen como lo inhumano y lo humano en donde siempre vence el primero sobre el segundo. Por ende, lo natural en Kusch no representa ningún espacio idílico ni romántico sino por el contrario lo que limita al ser humano. De aquí que en la cosmogonía astradiana el “gaucho” tenga un rol preponderante en la urbanización de la pampa; es decir, la transformación de lo inhumano en humano. En la cosmogonía vegetal el ser humano cumple un papel menor como vehículo de lo vegetal resultando en un ser incapaz de definirse.
2.2. El ser-nacional: su modo-de-ser propio
“Para una metafísica de la pampa” [1944] (2007) constituye un texto programático de Astrada en el que postula explícitamente la necesidad de elaborar una “analítica existenciaria” propia del “ser del hombre argentino”. De esta manera, Astrada se suma a la programática heideggeriana propuesta en Ser y tiempo [1927] (1997). Al asumir esta tradición, el filósofo cordobés también toma la problemática de la autenticidad del Dasein: la posibilidad de no ser sí mismo en la existencia, la “caída”. Por lo tanto, va a plantear en El mito gaucho la cuestión de la pérdida del “ser-nacional” y la posibilidad de recuperar su ser a partir de la fidelidad con el mito originario.
El personaje del Martín Fierro es el arquetipo de la argentinidad. Esto no significa que mantenga un estatuto ideal separado. Por el contrario, Astrada rastrea su evolución histórica. La tierra y la sangre -el doble vector hereditario del que se compone el carácter según la antropología pragmática kantiana- convocan al “ser del hombre pampeano” a realizar su destino conquistando la pampa. Esta conquista no es una acción de guerra sino un “combate espiritual y anímico” (1948, 29) por centrar su ser en la pampa y dejar la errancia. Para esto, el “gaucho” debe dejar de ser un paria en su propia tierra. Es en este punto que Astrada pasa de un registro descriptivo a otro deontológico.
Aquí, la impropiedad del Dasein no está dada por el uno anónimo de la masa como había definido Heidegger, sino en aquellos que alejándose de la fuente mítica, le fueron infieles al origen y prefirieron un modo de existencia parasitario antes que original. Son las clases dirigentes y responsables del timón del Estado los que abandonaron al “gaucho”. Esta traición constituye también un modo de existencia con todo derecho pero deficitario. Al dar la espalda a su destino pampeano, prefirieron una existencia de inquilinato de productos culturales imitándolos. De esta forma, el “ser del hombre argentino” se creyó dispensado de formar una cosmovisión propia y se fue construyendo una civilización de trasplante que, en palabras de Astrada, deprime la expansión de la vitalidad del ser argentino. En vez de señorear la pampa y urbanizarla construyendo convivencialidad, se terminó incrementando el capital extranjero convirtiéndose en un hinterland de la metrópoli.
El “gaucho” mantiene un deber que cumplir: retomar su ser es para Astrada, en El mito gaucho, volver a la senda que el mito de origen expresó en el Martín Fierro. El diagnóstico astradiano estriba en que la argentinidad está en el momento del desierto, sonámbula y perdida; pero puede volver a asir su ser al construir una “comunidad soberana” (1948, 44) cuyo objetivo debiera ser la “urbanización de la pampa” (ídem) -no sólo construir ciudades sino “humanizar la naturaleza” (ídem).
El concepto de “mestizaje” es la clave de bóveda de La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo porque significa tanto el modo de ser precolombino como la dualidad de verdades que genera la ciudad. Al mestizaje precolombino se le superpuso el mestizaje producido por la Conquista europea. El indio y el blanco “mantienen un puente” (2007a, 44) en donde el primero ocupa el lugar del elemento impuro-terrenal del mestizaje precolombino y el conquistador su contrapartida pura-espiritual.
Desplazado, el indio se integra al paisaje inhumano mientras el europeo construye ciudades en las que refugia su civilización. Se oponen como verdad y ficción, Kusch lo denominó “verdad de fondo” y “verdad de forma” (2007a, 21). El mestizo que habita las periferias de las ciudades representa la invasión del paisaje demoníaco: lo inhumano del paisaje presiona sobre la humanidad ficcional de la ciudad. Esta presión del paisaje sobre la ciudad constituye lo americano en sí propio en tanto los opuestos -lo impuro-terrenal y lo puro-espiritual- se mantienen constantemente latentes sin que ninguno pueda terminar de imponerse sobre el otro o sin que se termine sintetizando un tercer elemento.
Todo el impulso actuante que proviene de Europa queda limitado en América. Entre el impulso europeo por la acción y el paisaje se conforma una disputa que no llega a resolverse: la Conquista continúa por otros medios durante la Independencia cuando el ciudadano invade el interior de América. Sin embargo, opera “una especie de venganza del paisaje” (2007a, 63) en el que cualquier acción se pierde por la inconmensurabilidad del paisaje. Es como si Kusch le dijera a Astrada que la amplitud de la pampa obstruye cualquier urbanización por parte del gaucho.
A partir de esta dialéctica fallida, se ofrece una “solución ambivalente” (2007a, 50) que no acepta del todo la ficción de la ciudad, pero tampoco abandona completamente el pasado vegetal. No se termina de creer verdaderamente en la ciudad, de allí su ficción; pero sigue sin reivindicarse el paisaje. Entonces, sin riesgo, se opta por un término medio en el que se simplifique la vida. De esta manera, Kusch resignificó el concepto heideggeriano de “medianía” (Rivera, 1997, 151) para dar cuenta de la tendencia del uno anónimo a evitar cualquier excepcionalidad prefiriendo siempre una cotidianidad amesetada.
Indeciso entre la verdad del suelo y de la ficción, opta por la medianía, el término medio o más bien el factor común de la realidad que lo rodea. Del tiempo, de la sucesión de vivencias y circunstancias saca su fe en lo establecido y cree en la unidad inteligible que mantiene la sociedad, reforzada por el sentido popular de la ciencia, la educación secundaria o la cultura de revista. Seducido por la inteligencia ciudadana apunta siempre a una ley que simplifique la vida, ya sea física, natural o estatal y en la búsqueda de su medianía legal siente que su fe se afianza visualmente y ampara su mediocridad. (Kusch, 2007a, pp. 50-51, subrayado propio.)
Queda claro que el mestizo es, en la perspectiva de Kusch, un modo-de-ser propiamente americano. Esta postulación choca con el corazón de El mito gaucho porque el “mestizo” no mantiene la misma claridad conceptual de su deber-ser que ostenta el gaucho.
Efectivamente, el “gaucho” es aquel que conectándose con la pampa retoma su destino para llegar a ser el que es. En cambio, el “mestizo” no guarda ningún destino pre-establecido, ni tiene un deber-ser que cumplir. En primer lugar, porque no se puede hablar de claridad en su consciencia: la vida entre su “verdad de fondo” y su “verdad de ficción” lo tornan inconscientemente ambivalente. Así, no hay recorrido del que se haya perdido para tener que volver. Y, por ende, tampoco hay un adónde volver. Esta cuestión torna al mestizo una “totalidad incomprensible” (2007a, 64) para la “consciencia foránea” que lo estigmatiza como “pelados, rotos o cholos” (ídem).
En conclusión, si en Astrada el arquetipo del ser del hombre pampeano es el “gaucho”, en Kusch el modo-de-ser propio americano es el “mestizo”. No significan estas conceptualizaciones una mera diferencia nominal sino una caracterización muy diferente sobre la descripción de estos sujetos y su quéhacer. Mientras el “gaucho” mantiene un deber-ser que cumplir para llegar a ser quien es; el “mestizo” prefiere una vida de “término medio” sin ningún destino que cumplir. Sin embargo, esta descripción del “mestizo” no lo convierte en un existente humano pasivo: su simple existencia presiona al ciudadano.
2.3. La historia del ser-nacional: la autoconciencia mítica de la comunidad
El “mito” está presente a lo largo de toda la obra astradiana. Lo constata uno de sus primeros textos, “El renacimiento del mito” de 1921. Allí interpreta la Revolución Rusa como un acontecimiento mítico que produce un corte en la historia al mismo tiempo que impulsa un nuevo comienzo. En este sentido, el “mito” es una fuerza que potencia el futuro porque constituye un gran comienzo fundamental y legitimador de una nueva experiencia de vida, la cual le da vitalidad al presente. El “mito” es cantado épicamente sólo por aquellos poetas con quienes mantiene un vínculo substancial. En la épica expresan los arquetipos ideales que sirven como modelos en el presente. De aquí su faceta modélica para una experiencia histórica comunitaria.
La Revolución de Mayo no representa para Astrada simplemente un hecho histórico. Significó, fundamentalmente, el momento en el que se inició la vida de la Argentina como patria; por lo que es el origen de su libertad. Un momento disruptivo de la historia que configura un mito prospectivo. Por lo tanto, indica un destino a realizar, una tarea a cumplir. La que se yergue como deber-ser para el tipo humano que la empezó y, mientras exista, no puede abandonarla. En este sentido, el mito indica un objetivo que puede ser discontinuado, pero no abolido mientras el ser que lo alumbró persista. En esta visión de la historia no hay progreso, sino el operar constante del mito como fuerza. El objetivo filosófico de Astrada en este libro fue reconstruir el mito de los argentinos, el “mito gaucho”, para recordar la existencia de una “verdadera esencia argentina” (1948, III) cuya potencia nutricia no se ha agotado y clama por volver a la senda perdida.
Lo que se encuentra detrás de la reivindicación del mito como autoconciencia histórica argentina es la crítica astradiana a la base positivista de la historiografía argentina, el sentido determinista-progresista de la historia. De allí que el mito reemplaza al relato histórico científico y es pensado como una fuerza aún operante. Kusch comparte con Astrada la crítica a la concepción positivista, pero no buscó un mito fundador para negar la historiografía argentina.
Desde su perspectiva, la historiografía argentina es un relato ficticio elaborado desde las ciudades que choca con una “verdad de fondo” (2007a, 21). El mestizo presiente que su historia es dual: la que gravita telúricamente y la que sigue una linealidad ciudadana. Al no poder definirse, proyecta la normalidad de término medio que se vive en la ciudad hacia el pasado anulando su demonismo. Simula una integridad que verdaderamente no tiene. Se cree en una historia ciudadana proyectándola desde la misma ciudad. Se supone así que se evita el paisaje. Sin embargo, lo normal no es la ciudad, sino el paisaje. Es decir, la regla es el mestizo, con todo lo que él tiene de demoníaco.
Sin embargo, el paisaje es algo que siempre vuelve. Por ejemplo, bajo la forma del caudillo: constituye una irrupción en la normalidad ficticia de la ciudad al manifestar lo demoníaco del paisaje. Mientras el historiador niegue el trasfondo demoníaco del paisaje es imposible que se constituya una autoconciencia de la comunidad. Su entendimiento de la historia americana es sólo el de un vector, la linealidad ciudadana, sin contemplar lo que de irracional, bárbaro o profundo hay en ella.
La filosofía no se escapa de este impulso ciudadano de reforzamiento de la ficción: “(…) se hace una filosofía del hombre sin el hombre viviente, peculiar e híbrido que somos aquí en América…” (2007a, 88). Aquí la crítica a Astrada, aunque solapada, es bastante clara: se pretende construir un humanismo de la libertad cuyo objetivo es retornar a un ser perdido por la enajenación económica, social y política, pero se desconoce al hombre viviente; o sea, al “mestizo”. El “gaucho” no es más que un “regionalismo anecdótico y torpe” que lo convierte en un “personaje de tablado provinciano” (2007a, 95). Lo que está queriendo decir Kusch es que se pretende hacer filosofía sobre el “gaucho”, aunque desde la ciudad. Por lo que la vitalidad perdida no se recupera proponiéndolo como arquetipo de la nacionalidad. La conquista del ser no puede construirse sólo desde la inteligencia, sino principalmente en la vivencia.
Kusch corrió significativamente el foco de atención: dado que el verdadero modo de ser es el “mestizo” y no el “gaucho”, cualquier filosofía o historia que pretenda captar el ser de América debe partir de él. Sólo él, quien no tiene en absoluto una verdad que ostentar -puesto que no se decide ni por una “verdad de fondo” ni por una “verdad de ficción”- alberga la posibilidad de una solución.
Para que el intelectual pueda vislumbrar esa solución tiene que posicionarse frente a lo que Kusch denominó “[e]l drama de América” (2007a, 103): la participación simultánea entre lo ontológico europeo y lo óntico americano. Ahora bien, “óntico” no es tomado aquí como “entes/cosas” sino como lo otro-del-ser. Por eso especifica el autor cuando dice:
Y es que para estudiar al hombre americano y a América en su peculiaridad y en su autenticidad, se pasa en cierta manera del terreno del ser -tal como lo entendemos con nuestra mentalidad semieuropea [que, en aquella época y después de cursar la cátedra de Astrada, es el Dasein]- al no ser. Y verlo desde la vida y desde el paisaje y no de[sde] la norma, desde el ente y no del ser, o sea desde su medio, su ámbito vital significa abrir la puerta opuesta al ser y prender al hombre, a cualquier hombre, por su antinomia. (Kusch, 2007a, p. 105)
El ciudadano tiene en este camino un problema que el mestizo no. Él es más sincero consigo mismo porque descree de la fe en la ciudad y en la civilización que representa, así mantiene guardado para sí su pasado aborigen. En cambio, el ciudadano, en una actitud de autoengaño, a pesar de haber optado por la verdad ficcional de la ciudad no mantiene una fe inquebrantable en la civilización que representa. Esta situación lo frustra porque demuestra su falta de nexo vital con el suelo en el que vive.
Para superar, erróneamente, esta frustración el ciudadano acude al intelectual que se reviste con la ciencia europea. En la perspectiva kuscheana, el verdadero intelectual americano es el ensayista que intenta comprender América desde lo intuitivo y desconfía de la ciencia positiva europea. Es decir, desde otro lugar que no es la razón de las categorías puras del entendimiento sumadas a las intuiciones puras de la sensibilidad. En esta búsqueda de categorías propias más allá del cientificismo racional occidental y moderno se encuentra lo “herético” del “análisis”.
Si en Astrada se trataba de recuperar el mito de origen para criticar la historiografía positivista argentina, en Kusch el objetivo es ampliar la perspectiva más allá de las categorías occidentales. De aquí resulta en el filósofo porteño la comprensión de una “verdad de fondo” más propia de América porque incluye no solamente la perspectiva citadina sino también la mestiza.
3. Conclusión
La discusión de Kusch con Astrada se desenvuelve en el nivel de las estructuras fundamentales del existente humano sin correrse de la tradición de pensamiento de la fenomenología. Al final, la crítica de Kusch a Astrada es por su apego a las categorías europeas, lo que el filósofo porteño denomina “verdades de ficción” -que funcionan tanto para la historia como para la filosofía.
Lo herético del análisis está en buscar justamente estas categorías de “fondo”. Y es a lo que se dedicó Kusch el resto de su vida, siendo la más importante, como se sabe, la de “estar”. De aquí que la ontología elaborada por Kusch sea necesariamente crítica, puesto que parte directamente de la consciencia de la necesidad de nuevas conceptualizaciones. Por supuesto que esta propuesta filosófica lo aleja de Astrada pero no de la programática del filósofo cordobés. ¿No es esto, acaso, una tradición de pensamiento? No se trata por ende solamente de hurgar en una “filosofía de la argentinidad” (1962, 49), como había caracterizado Llanos a la teoría de Astrada, sino de enhebrar una “filosofía argentina” con autores, escuelas y tradiciones. Es necesario en filosofía, como en otros ámbitos de nuestra identidad cultural común, no recomenzar siempre partiendo de un inicio ficticio.
**El presente artículo es una versión de la ponencia presentada en las II Jornadas Carlos Astrada “Mito, Nación y Libertad” desarrolladas los días 16 y 17 de octubre de 2024 y organizadas por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).
4. Bibliografía
ASTRADA, C. (1948), El mito gaucho, Cruz del Sur, Buenos Aires.
ASTRADA, C. (2007), Metafísica de la pampa, Biblioteca Nacional, Buenos Aires.
ASTRADA, C. “Renacimiento del mito”. Cuasimodo, Año II, N° 20, 1921, pp. 1-2.
HEIDEGGER, M. (1997), El ser y el tiempo, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
KUSCH, R. (2007a), Obras completas, Fundación Ross, Rosario.
LLANOS, A., (1962), Carlos Astrada, Ediciones Culturales Argentinas del Ministerio de Educación y Justicia, Buenos Aires.
PRESTÍA, M., (2023), “Estudio introductorio”. En El mito gaucho (pp. 11-84), Meridión, Buenos Aires.
VALDÉS NORAMBUENA, Ch. (2013), La geocultura en el pensamiento de Rodolfo Kusch. Notas para la reconfiguración de una historicidad latinoamericana (Tesis de Doctorado), Centre de Philosophie du Droit, Université Catholique de Louvain, Lovaina.
[1] Es importante marcar que en este libro -uno de los primeros en reflexionar sobre conceptos heideggerianos en lengua española-, Astrada prefiere la traducción “estar-en-el-mundo” antes que la que luego se popularizó a partir de la traducción de Gaos, “ser-en-el-mundo”. Esto no puede más que llamar a la reflexión sobre la influencia que esta traducción pudo operar en Rodolfo Kusch.
* Imagen de portada: Tapa de libro: Rodolfo Kusch, La seducción de la barbarie: Análisis herético de un continente mestizo, 1953. Fuente: Biblioteca personal de Facundo Di Vincenzo