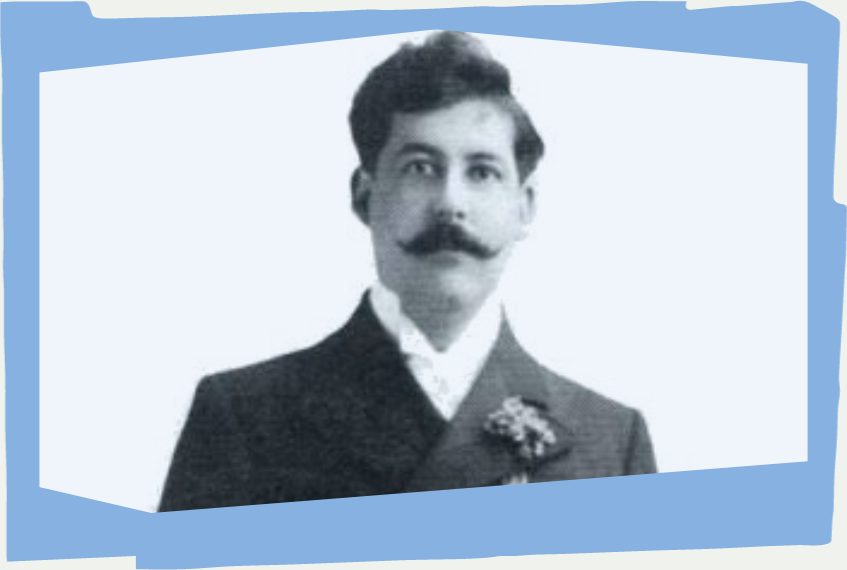“El sabor local sirve de asiento a nuestra independencia. Ni por temperamento,
ni por historia, ni por destino, ni por aspiración de futuro somos argentinos (…).
Hemos sido, y queremos seguir siendo, orientales; nada más”.[i]
I. Introducción.
En el presente artículo se realiza una aproximación al pensamiento del político nacionalista uruguayo Luis Alberto de Herrera[ii] plasmado en su célebre El Uruguay Internacional (1912), con el objetivo de identificar, en la etapa primera de su instrumentalización uruguayista del discurso historiográfico oriental, el diagnóstico que efectúa acerca de los tipos de “vinculaciones” (pág. 102) que debe mantener el Uruguay con la Argentina, también definidas, desde nuestra evaluación a partir de que Herrera dotase explícitamente de una mística artiguista a su accionar nacionalista, por una paradojal falta de perspectiva en términos de reconfiguración de la unidad política territorial rioplatense, tema nodal en el discurso de intelectuales contemporáneos a la escritura de El Uruguay… A propósito, se apunta a examinar ciertas primeras ideas herreristas sobre interés nacional y soberanía (Zubillaga, 1976), aspectos que, ante el “peligro naciente” que juzga para su país por la “cuestión de las aguas”[iii], entrelazados por la propensión del líder blanco[iv] a desentrañar el lugar ocupado por su país en el Río de la Plata (en adelante, R. Pl.) y a recapacitar sobre su herencia histórica y cultural oriental –a la que considera que su país debía prestarle fidelidad (Reali, 2016)–, establecerían un sentido unívoco en su comprensión geopolítica del Uruguay, según marcara el también político nacionalista Eduardo V. Haedo, colmada de “sentimiento de patria y no idea de patria” (1969, págs. 89-90), en tanto sostenimiento del poder estatal independiente en estrecha vinculación con el espacio geográfico advertido como propio.
II. Marco uruguayista (y disidente) del nacionalismo de Herrera
Un hito de la historiografíaclásica uruguayista será separar la “identidad uruguaya” de la “identidad argentina”: el ser uruguayo es oficialmente construido (sin hacerse cargo los historiadores nacionalistas de lo que divulgan, aun confidencialmente[v], las Actas del Congreso de la Florida[vi]). Se advierte que la historiografía uruguaya nacionalista nació durante el Militarismo (1876-1890) con el objetivo de fundamentar un tipo de orden económico, cultural, político y social. Herrera consiente ese enfoque separatista fruto de la primera etapa de la historiografía rioplatense –la argentina– que influye en la forma uruguaya de hacer historia. De ahí que la historiografía uruguaya comience con los compases liberales de una historiografía centralista, oligárquica, anticriolla y europeísta (Chumbita, 2017, págs. 4-6)-6), que “desde las plumas de Mitre y Sarmiento fustigó a Artigas por su porfía autonomista”, como recapitula Ana Ribeiro (2009), afectando desde un “difuso espacio transnacional” (Corbo T. , 2011) la configuración del campo historiográfico uruguayo, al principio antiartiguista[vii] y partidario del “ilustrado espíritu de Mayo” (Corbo T. S., 2010). Ese campo responderá a la elaboración de una historiografía modelada por una aguda interacción de autores que forjan un relato fundante y una unidad de sentido identitario. Inscripciones que trascendiendo la época inaugural funden relato e identidad, conquistando la centralidad de los estudios históricos en Uruguay hasta entrado el siglo XX. Esta versión nacionalista atribuyó a Mayo “una dimensión subsidiaria” (Corbo T. S., 2010, pág. 87) porque filia los orígenes de la insurrección rioplatense a la Junta de 1808 que expresaba el derecho de Montevideo (en adelante, MVD) a autogobernarse (Groussac, 1907, págs. 162-169). La historiografía uruguaya la descifra como un antecedente de la Independencia Nacional. Mas la Real Audiencia pidió al gobernador Javier de Elío que la disolviera: la uruguayidad ve en el suceso la hostilidad manifiesta de Buenos Aires (en adelante, BA). Si su ocupación central es servir como respaldo del Estado oligárquico, por ello consagrará la figura de Artigas, que pasa a encarnar los valores nacionales; así fundará una interpretación del proceso histórico uruguayo que el sistema de instrucción pública difundirá como versión oficial en contemporáneo a los textos liberales que la Generación del 80 institucionalizó para el relato del proceso histórico argentino. Aunque el historiador Herrera enfatiza el protagonismo oriental, presupone una unidad de voluntades entre quienes resultaron no ser argentinos, y relega el papel inglés al reconocimiento de una unidad política que observa evidente a partir de las negociaciones que preceden a la convención de paz,celebrando en 1912 el posible accionar inglés en el R. Pl. en detrimento del Estado argentino: “El conocimiento de la tercería insinuada por Inglaterra produjo alarma en la Argentina. Al disputarnos nuestro territorio fluvial jamás se descontó una emergencia tan desconcertante” (pág. 257). Herrera divisa a la visual geopolítica argentina como profundamente antiuruguaya:
La artificiosa tesis argentina será siempre inaceptable para los uruguayos, que no pueden tolerar que se renueve (…) el atentado que hizo imprecisos nuestros límites medio siglo atrás. (…). Es la propiedad de las aguas, es jurisdicción de dueño, y aun de condueño, lo que se nos niega. (…) Inglaterra sería (…) coadyuvante para nosotros, (…) juzgando ella al Plata mar, rechaza las pretensiones argentinas (págs. 192-195).
Pero además “el gigante del Norte” (pág. 255), los EE. UU., puede ser requerido por el Uruguay ante “el nuevo giro de las ideas argentinas” (pág. 259), “si acertada nuestra gestión”, en caso de que la Argentina no procediera al “reconocimiento explícito de nuestros derechos hasta la mitad del río” (pág. 259). La profesora Isabel Clemente sintetiza ciertos rasgos característicos de la uruguayidad herrerista: “en 1912 Herrera no veía ningún riesgo para Uruguay en el imperialismo. (…) proponía buscar el respaldo de Gran Bretaña cuya tesis de tres millas de mar territorial proporcionaba un freno eficiente a las pretensiones argentinas” (2005). Marcará Herrera, en conocimiento de que Argirópolis fue la capital imaginada por Sarmiento (1850) en Martín García para los “Estados Confederados del Río de la Plata” que incluirían a la Confederación Argentina, el Uruguay y el Paraguay:
Todavía prosperan aseveraciones semejantes a aquella famosa de Sarmiento según la cual “decir orientales es sinónimo de argentinos”, pronunciada (…) en abono de la tesis anexionista. Si eso fuera cierto, lo más corto sería llamarnos, sin preámbulos, argentinos, porque cuando una pequeña nacionalidad diluye su temperamento y sus ensueños al extremo de refundirlos en el haber social de una gran nacionalidad vecina, solo resta borrar, por inútiles, las divisorias y poner epitafio sobre la memoria de una autonomía muerta. Por fortuna, no existe la referida identidad. (…) En 1851 había dicho Sarmiento: “[Martín García] (…) es hoy, moral y políticamente hablando, un Gibraltar, un Capitolio (…). Ahí está el nudo gordiano de la cuestión argentina. De ahí dependen los destinos de las provincias del interior, del Paraguay y mucho del Uruguay” (pág. 128; 205).
Como derivación de una trayectoria oriental, para Herrera existe una identidad uruguaya por fuera de toda sujeción que excediera sus límites: “Tal vez se afirmará que nos ata a la Argentina el interés económico. (…) Por fortuna estamos libres de tan grave dependencia (…) Nuestros productos son similares con los argentinos y complementarios de los brasileros” (págs. 149-150). El Uruguay… adhiere a una cuestión central de la historiografía uruguaya, evitar la cercanía económica entre ambas capitales nacionales y obturar la integración de los países en políticas comunes, uruguayismo por fuera de la “ambigüedad” de lo rioplatense (Espeche X. , 2001). Abunda Herrera: “El anexionismo ha sido en nuestro país una doctrina de arraigo, servida con integridad por muchos ciudadanos de valía. (…) Un himno entusiasta a la Argentina, a sus progresos, a su personería exterior, lo condensó” (pág. 139). Y hace un arqueo de las destrezas de la historia oficial uruguaya:
¡Cómo cambia las perspectivas el estudio del pasado! (…) ¡Cómo resulta (…) frágil la explicación personalizada de los hechos presentes, que se ven venir desde los orígenes, cabalgando sobre un (…) jamás interrumpido propósito dominador! Es la vieja ambición porteña, cubierta en sus ímpetus invasores por la bandera argentina (…). Con (…) Mayo se afirma su aspiración de ser dueña exclusiva del Plata. A someternos a su yugo (…) nunca descansó el anhelo monopolizador (pág. 204).
Herrera no pretende deslegitimar a la historiografía uruguaya ni discontinuar el proceso que está llevando a cabo el Estado de una desargentinización sistémica de su población. Desde 1860, Uruguay asistía a la apertura de un proceso de transición agraria al capitalismo para lograr su inserción al circuito económico británico como proveedor de lanas, cereales y carne (Moraes, 2012, págs. 17-18), por oposición a un modelo de crecimiento del mercado interior del país (Ferrer, 1999, pág. 656); MVD, “al igual que Buenos Aires, introduce las importaciones provenientes de Europa” (Mele, 2022, pág. 81), y el capital inglés estructurará la dependencia al apoderarse de las vías de comunicación, los órganos de crédito y las empresas de servicios públicos (Jaramillo & Espasande, 2017, pág. 379). El Militarismo será la primera etapa de la modernización política, en la que un grupo oligárquico con respaldo del Ejército cooptará el Estado (Carmagnani, 1984). Con ese marco, la historiografía formará ciudadanos en una sociedad disciplinada. Estrategia para asentar el poder central, dominar a los caudillos e insistir enla idea europea del progreso (Méndez Vives, 1998, págs. 39-40). La conjunción Estado-historiografía deriva en el producto natural de la historia nacionalista que se plantea el problema del mantenimiento del poder, de la cual es hija[viii]; Herrera es blanco, por tanto, federal; se pregunta: “¿alguien ignora la preferencia de un partido oriental por la amistad argentina y la preferencia del otro por la amistad brasileña?” (pág. 57). No obstante, la fácil respuesta, las experiencias del nacionalismo disgregador prosperan bajo las exigencias gubernativas de establecer la cabeza del procerato y la fecha de la Independencia Nacional: de allí un Congreso de la Florida como dispositivo rupturista para cancelar la concepción rioplatense de su Sala de Representantes. El enfoque es la orientación seccionada del continente, a través de la cual el Estado hace uso de una narrativa propensa a la amonestación a toda voz disidente. Las interpretaciones uruguayas parten de datos verosímiles, pero la Independencia en modo Nacional será cuestionada explícitamente: la historiografía aplicará lo que Carlos Real de Azúa llamó “tendencia anticonectiva” (Frasquet Miguel, 2009, pág. 63); así, las historias de la comunidad rioplatense marchan hacia el desperdicio histórico, que Herrera abona: —¿Qué nos ha unido al otro ribereño (…)?— La dependencia administrativa (…) en la infancia colonial, y (…) recelos en los días emancipados. Pero también (…) la común anarquía (pág. 162).
II. Voces opuestas al uruguayismo previo al nacionalismo herrerista
A continuación de describir los procesos contemporáneos de las unidades italiana y alemana, el 15 de mayo de 1879[ix] en un artículo publicado en La Nación, el intelectual Juan Carlos Gómez examina el alto costo que debió pagarse en el R.Pl. por la segregación de la Provincia Oriental; Herrera en 1912 era un reconocido analista de las discusiones en torno a la identidad uruguaya, por tanto no podía ignorar el debate, porque excediendo la mera opinión periodística, por ser uruguayo y de extracción colorada el emisor, ponía en tela de juicio la viabilidad del Estado. Gómez expresaba que el discurso histórico uruguayo era mitología: “Porque por más que griten, y protesten, y me maldigan, cada uno de ustedes sabe en sus adentros que si dejan ustedes discutir libremente en Montevideo la incorporación [a la Argentina], durante seis meses, no les queda uno en sus filas” (Gómez, pág. 14). Francisco Bauzá responderá a Gómez con “La independencia del Uruguay. I” (La Nación, 30 de septiembre de 1879). Arguye que cuando los españoles llegaron a América preexistían tres naciones, “el Imperio de los Incas (Perú), el Reino de Lautaro (Chile) y la República Charrúa (Uruguay)” (Castro Trezza, 2019, pág. 37). Concurre aquí recuperar el Nirvana. Escritos sociales, políticos y económicos sobre la República Oriental del Uruguay (1880), de Ángel Floro Costa. El autor se pregunta de qué país al Uruguay le conviene ser parte. Concierta atender la definición de Alberto Methol Ferré: “[el Uruguay es la] pieza fundamental del Atlántico Sur, lugar de encuentro argentino-brasilero” (1961, pág. 7), para así dimensionar la interpelación de Floro Costa. Este comprende tres soluciones capitales, a su criterio no igualmente probables:
O la consolidación y robustecimiento de nuestra nacionalidad e independencia, bajo el imperio de las instituciones republicanas, O la unión con la República Argentina reconstruyéndose bajo una enseña común los EE. UU. del Plata. O la unión al Brasil, entrando en la categoría de una de tantas provincias del imperio (1880, pág. 245).
Floro Costa, a diferencia de Herrera, descarta la Independencia Nacional uruguaya por improbable de conservarse, señalando que “la nación Oriental es factible que marche por las vías de una constante y rápida desorganización y decadencia hasta su completa eliminación del mapa de América” (1880, pág. 275). Además, sopesa la tesis de la creación de la República del Plata mediante la reincorporación del Uruguay a la Argentina, y la considera irrealizable: existían más componentes económicos que dividían y menos que unían al país que se pretendía cosmopolita con las viejas Provincias Unidas. La solución: seguir la tradición abrasileñada colorada, ser la Provincia Cisplatina, fiduciaria de la Desunión Ibérica. Más testimonios de un debate abierto, que Herrera resuelve ignorar, parten de la tribuna del Ateneo de MVD; en 1880 y 1881, varias expresiones niegan al 25 de Agosto de 1825 como fecha de la Independencia Nacional, entre ellas la de Pedro Bustamante, catedrático antiartiguista (al igual que Gómez):
Ni tradición de independencia de los Treinta y Tres, ni tradición de independencia de Artigas. La palabra independencia, separación o segregación, no partió de nuestro suelo (…). Si crimen hubo, pues, en mutilar la patria común y dividirla en dos, a lo menos ese crimen no fue de los orientales (Vázquez Franco, 2018).
A su vez, el profesor José Pedro Ramírez, en suintervencióndel 31 de diciembre de 1881 reconoce la génesis americana del Estado Oriental, advirtiendo que “la idea de la reconstrucción del Virreinato –no hay que dudarlo– gana terreno en los espíritus cultos de la República” (Barrán, 1969). Y en 1882, Carlos María Ramírez añade una sentencia a la preocupación de Floro Costa y de Gómez: “Brasil (…) realizó la mitad de sus ambiciones seculares, al trozar en dos pedazos aquella ‘nueva y gloriosa nación’ que en 1813 se alzaba en ambas riberas del Plata” (Ramírez, pág. 64). Herrera no se enfrenta a dilemas, no pone en juego el patrimonio territorial uruguayo, hará caso omiso de que el que juega con fuego se quema, siendo que en 1881 Adolfo Saldías con Historia de la Confederación Argentina marcó la fundación del revisionismo histórico rioplatense, antecedente dable al probable repudio herrerista al accionar historiográfico uruguayo. Pese a esto, leemos: “la rivalidad secular entre las dos riberas sigue vibrando (…). Antes fueron españoles y lusitanos: Buenos Aires y la Colonia; luego brasileños y argentinos: Montevideo y Buenos Aires; ahora, argentinos y orientales (…) (pág. 167)”.
Con el foco permanente en las riberas platenses, Herrera se preguntará: “¿Sería perdonable que nos resignáramos a perder, doblegados por el capricho inconsulto de terceros, algo, una sola pulgada del territorio que siempre fue nuestro (…)? ¿Para cuándo se reservarían, entonces, los entusiasmos patrióticos de una raza?” (pág. 189).
II. La historia oficial que no desmiente el nacionalismo herrerista
A pesar de estos testimonios disidentes, por eso sepultados por la hojarasca nacionalista de Herrera, se suceden en El Uruguay… el razonable desinterés herrerista en historizar la comunión rioplatense y el completo interés de Herrera en intervenir en el imaginario popular afrontando la identidad nacional requerida por “las nuevas demandas epistémicas de la nación en formación, operadas durante la modernización” (Corbo, 2010:87). Aunque esta historia constituida “en una práctica de poder” (Zubillaga, 2002, pág. 45) se introduce en el error cuando recurre a los héroes peregrinos orientales (Artigas y Los 33 lo son), que no presentan ninguna clave donde persista el fenómeno de la uruguayidad (Rilla, 2013). En plena década militarista, Carlos María Ramírez brinda con su Artigas (1884) el inicio historiográfico formal del culto oficial a aquel jefe confederado, ahora bien mirado por el poder político por sus aptitudes independentistas y “uruguayizantes”[x]; Bauzá, en rigor, será el creador de los postulados fundacionales de la Tesis Independentista Clásica (T.I.C.), teoría general sobre la historia uruguaya que lo hace aportante de Historia de la dominación española en el Uruguay (1881), y del Compendio historial del Uruguay (1889).[xi] Este corpus dará comienzo a la construcción del discurso histórico uruguayo que proclamará a Artigas y al 25 de Agosto de 1825 como los mitos fundantes de la nacionalidad. Esa doble concepción atribuirá la Independencia Nacional a las condiciones geográficas del territorio[xii]; y a Artigas (en rigor, a sus repetidas enunciaciones doctrinarias para el autogobierno) le cabe el rol de profeta independentista del Estado; la tercera vía de acceso a la nacionalidad es la conjeturada “lucha de puertos“, con la que gana autoridad la historiografía uruguayista enfrentando a BA con MVD desde la etapa virreinal, una de las cifras de su ciencia a la que adhiere Herrera: “nunca coincidieron las conveniencias de Buenos Aires con las de Montevideo. Casi doscientos años de historia así lo enseñan. Por otra parte, los gobiernos de la otra orilla, en tiempos pasados, violaron a menudo nuestra jurisdicción platina” (pág. 192). El Ejército gobernaba un país que se veía portador de un universo simbólico en el que quiere reconocerse a partir de la gloria obtenida por la institución militar en la guerra independentista, anulando la tradición caudillista que caracterizó a la Provincia Oriental y al novel Estado. La generación de los primeros historiadores oficiales establece los hechos uruguayos de la historia del Estado. Negando aquello que era positivamente rioplatense,y al hacerlo, cortan de raíz, de manera paradojal consciente, su propio fundamento unionista artiguista. El Uruguay… acata esos sentidos dominantes. A los gobiernos militares colorados de Latorre, Santos y Tajes sucedieron los gobiernos civiles colorados de Herrera y Obes (1890-1894) e Idiarte Borda (1894-1897), que vía la “influencia directriz” se aseguraron de que gobernaran los candidatos presidenciales de su partido, convencidos de que los uruguayos no tenían aptitudes de elector. Los albores del 1900 asisten a la divulgación oficial de un determinismo histórico oriental que conducía inexorablemente a la Independencia Nacional desde los tiempos prehispánicos (sujeto: el espíritu indómito del charrúa) e hispánicos (sujeto: el gaucho revolucionario que se levanta, primero con Artigas y luego con Los 33). La publicación del Ariel (1900), de José E. Rodó, proponía el rescate de la cultura nuestramericana en toda su unidad; El porvenir de la América Latina (1911), de Manuel Ugarte, asumía la búsqueda de una identidad americana y una integridad territorial y moral: ambas obras brindaban una respuesta nueva, aceptada sólo en términos geoculturales por Herrera. Electo José Batlle y Ordoñez en 1903, fundador de la familia ideológica del “republicanismo solidarista” (Caetano G. , 2011), el caudillo Aparicio Saravia dirigió en 1904 la última insurgencia ruralista en cuya contienda participa nuestro conservador (y liberal) actor. Su trágico fin encuentra al colorado Ángel Floro Costa publicando su Rasgos biográficos del Doctor Juan Carlos Gómez (1905); en sus páginas asevera que el Congreso de la Florida revitalizó la pertenencia de la Oriental a las Provincias Unidas. Los sucesivos gobiernos sostendrán el discurso producido por Ia intelligentzia del último cuarto del siglo (Jauretche dixit), concurrente en el construir la Independencia Nacional y al Prócer Artigas (creador de la Nación), pasionales efemérides mellizas. A la par, en nuestro país y en el Uruguay, ensayos literarios inician una reinterpretación de la historia política y la cultura criolla, polemizando con la visión portuaria y europeísta de las capitales; es el tiempo en que Herrera finaliza su etapa formativa “en la Europa del siglo XIX, y en la crítica que el Positivismo y el Nacionalismo francés hicieron de los excesos de la democracia como ideología y práctica políticas” (Zuleta Álvarez, 2008, pág. 397), y comienza a escribir.
II. Diplomático Herrera: primeras obras para un país satisfecho de sí
A partir de 1902, y durante 18 meses, Herrera está a cargo de la representación diplomática uruguaya en los EE. UU. y en México. Su vocación anti–intervencionista se expresa en la comunicación que emite el 5 de diciembre de 1902 al Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay acerca del mensaje al Congreso de los EE. UU. por parte del presidente Roosevelt, cuyas políticas del Gran Garrote serán anticipadas por Herrera: “Ahí se dice (…) que las nacionalidades latinoamericanas están expuestas a una intervención de fuerza de parte de los Estados Unidos (…) cuando los Estados Unidos juzguen que es llegado el caso de proceder así” (Rocha Imaz, 1981). Con asiento en esta visión, en El Uruguay… leemos:
Grandes son las analogías que presenta el desarrollo de la Argentina con el de Estados Unidos. En ambos casos primero se vive para adentro, amasando la propia personalidad, luego, se afirman los límites heredados; más tarde, el torrente inmigratorio dilata los horizontes de la raza y, por fin, la prosperidad enciende la sangre, se arroja (…) el evangelio del desinterés, tan hojeado en los orígenes, y rompe el ciclo arbitrario de la expansión: la ambición echa a andar… (pág. 159).
En su segundo mandato (1911-1915) Batlle y Ordoñez emprende un plan de reformas políticas, económicas, sociales, culturales y de infraestructura basado en un conjunto de valores que reivindican un uruguayismo cosmopolita. Se produce la transición entre el Estado oligárquico y el Estado liberal democrático, aunque se asiste a proceso de desamericanización del país, visto como el modo de prosperidad uruguaya cultivada por una sociedad cuyo rasgo identitario autopercibido es su excepcionalidad en el contexto americano, merced a una historiografía uruguayista y a una MVD adherente al sistema representativo de gobierno, reforzado con la proyectada reforma constitucional (Caetano G. , 1992).
III. El Uruguay…, la Argentina y el nacionalismo herrerista
Llegado 1912 Herrera da a conocer El Uruguay Internacional.[xiii] Reflexiona el especialista en política exterior uruguaya, Romeo Pérez Antón, que allí Herrera aporta “un programa, a su vez completo y coherente, del que no había dispuesto antes nuestra política externa y nuestro servicio exterior” (Pérez Antón, 2011). En El Uruguay… Herrera se atreve a negar que la Independencia Nacional haya sido firmada en la Florida y reconoce la ausencia de un último tratado entre las partes:
(…) le falta a la República una fe de bautismo en regla. (…) ella no existe. Según el Tratado de 1828 somos libres por acuerdo gracioso de los vecinos. (…) Solución provisoria −no en vano denominase preliminar al tratado− falta la sanción definitiva de aquél nacimiento. (…) Nunca desconoceremos el brillante significado de la batalla de Ituzaingó, que une en la victoria nuestras armas, aunque allí no se funda la libertad de la tierra. Nuestra autonomía la decide el consejo diplomático de Inglaterra, tan oído en la Corte de Río de Janeiro” (págs. 73, 104, 240).
Con todo, como apunta al diseño de una política uruguaya que no incluya a un “nosotros”, no reconoce el unionismo de “nuestros Treinta y Tres” (pág. 297):
Son esos iconoclastas quienes niegan el ideal autonómico de Lavalleja, porque después de Sarandí él propicia la reincorporación a la Argentina; quienes procesan a la Asamblea de la Florida porque ella, rindiéndose a lo inevitable, selló con su voto aquella cruel exigencia del momento precario (pág. 40).
Herrera concluye con una oxigenación heredera de la Desunión Ibérica de 1640: “Ni todo nos une a la Argentina, ni todo nos separa del Brasil” (pág. 128). Declaración que niega en el nacionalismo nativista de Herrera algún intento de reunificación territorial oriental con la Argentina, argumentando que “Los más autorizados escritores argentinos, ante la precaria situación de su país entonces, reconocen que no cupo solución menos inconveniente que la independencia del Uruguay: ni para unos, ni para otros” (pág. 104). Por el contrario, abonando las tesis de Bauzá, asevera: “De nada valieron a la liga federal sus ríos, clausurados por las armas de Buenos Aires, y mucho sirvió a Buenos Aires la libertad de sus costas, que le concediera inagotables elementos (….) (pág. 20). Por ende, advierte: “Somos tan dueños del Río de la Plata como el otro ribereño y, si lo olvidáramos así, las voces triples del interés, del porvenir y de la historia, nos llamarían a cuenta de responsabilidades (págs. 26-27). Y añade: “¿Cuál de los grandes vecinos del débil Uruguay se muestra hoy más temible, el Brasil o la Argentina?” (pág. 75). Esta geopolítica realista implicaba una visión contrastante respecto a la política idealista del batllismo. Pese a que su nacionalismo pretendía rescatar lo que se denostaba como “barbarie”, el Uruguay debía sincerar que su posición geográfica no le brindó un rol articulador en la región; Herrera cita al comerciante inglés lord William H. Koebel para afirmar que el Uruguay estaba “¡Sanwiched!”(pág. 52). Luego abona el camino solitario, único fermento para el Uruguay:
…lord Ponsomby nos denominó algodón colocado entre dos cristales, con la misión trascendental de evitar su fractura. La experiencia ha demostrado que los supuestos cristales jamás se notificaron de la misión atribuida al diminuto Estado intermedio. Ellos, eso sí, han pesado sobre nuestras pobres espaldas (pág. 52).
A partir de esta premisa localista: “los doctrinarismos con que se agobia a las imaginaciones tiernas perturban el desarrollo natural de las ideas, deformando el concepto de la vida local” (pág. 396), siempre con una fuerte crítica a la Argentina como marco y causa: “Ganado por los puertos argentinos del litoral uruguayo, ya nos abandona el comercio de tránsito” (pág. 391), recordaba que el país había sido “campo de batalla y de intriga de sus grandes vecinos” (pág. 53), en lo que radicaba la razón de los pasados infortunios: la injerencia de los estados limítrofes en la vida nacional y la alianza de los partidos con facciones de esos estados (pág. 53). Por ello desconfiaba de la “fraternidad” argentina, ratificando que “el culto vigoroso del patriotismo, (…) superior a los partidos, (…) sin güelfos ni gibelinos, con ‘historia común’”, era el único soporte posible para afirmar la idea de nación en el Uruguay (pág. 62). Tampoco dudaba en prevenir que “se tuviera a Martín García por un Gibraltar” (pág. 205), recordando la aseveración del periodista uruguayo Agustín de Vedia, que, al igual que Sarmiento, había advertido que allí estaba “la llave del Plata” (pág. 206). Piedra de discordia entre la Argentina y el Uruguay, al referirse a los intereses uruguayos “lesionados por la Argentina” (pág. 250) expresa: “Mucho mayor motivo tendríamos los orientales para rebelarnos contra el arrebato de la isla Martín García, jamás sancionado por nuestros gobiernos; sin embargo callamos” (pág. 179). ¿Pero cuándo se produjo similar despojo? Herrera lo sabe: “Apenas cesa el choque de las armas junto a Montevideo, los estadistas unitarios decretan la anexión a Buenos Aires de Martín García, isla que aún se detenta, sin título legítimo” (pág. 205). De Vedia había declarado en su Martín García y la Jurisdicción del Plata (1908), que “por la naturaleza del suelo; la identidad de las capas geológicas; su altura sobre el nivel del continente y de las aguas (…) Martín García podría ser considerada como una prolongación del suelo uruguayo” (pág. 180). Nuestro actor lamenta que desde 1882 hasta su muerte, en 1910, De Vedia permaneció en BA:
Aquel compatriota no quiere ver adversarias a las dos repúblicas del Plata. (…) Pero él tampoco quiere sancionar con su silencio la mutilación de su país; y por eso, eliminando toda palabra que pudiera importar agravio a la Argentina, aborda (…) el buen derecho del Uruguay a las aguas del Plata (…) (pág. 182).
Herrera se ofusca: “¿a qué enunciar nuevos antecedentes en pró de nuestro derecho cuando ellos vienen acumulándose desde el año 1829? (pág. 184). Y cita las útiles palabras para su causa del diputado liberal Emilio Mitre, dichas en la Cámara baja argentina al discutirse la “cuestión de las aguas”, el 21 de Agosto de 1908:
¿Es posible cerrar los ojos y los oídos ante hechos de esta resonancia, prescindiendo de las declaraciones perentorias de nuestros estadistas, que reconocen una jurisdicción uruguaya en el Rio de la Plata, y refugiarnos en el tratado de San Ildefonso[xiv] para alegar que esa jurisdicción no existe? (…) La reconocen Tejedor, ministro de Sarmiento, Pellegrini, Quirno Costa, ministro de Uriburu, Alcorta, ministro del general Roca; la consignan documentos de la cancillería argentina, (…) como la nota de Alcorta a Pérez Gomar [ministro uruguayo], que (…) reconoce la jurisdicción común como condición para obtener la aquiescencia de aquel gobierno a la colocación de las boyas luminosas; la enuncian (…) los diputados de esta cámara que toman parte en el debate sobre canalización de los pasos de Martín García. ¿Cómo se podría borrar todo esto, y salir diciendo que lo que reconocimos antes no lo reconocemos ahora, porque no lo consignan los tratados entre España y Portugal, ni lo estipuló la Convención Preliminar de Paz del año 28? (pág. 185).
III. Herrera, el Blasón de Plata y la Restauración de Ricardo Rojas
Los axiomas arriba señalados indican que su nacionalismo en 1912 no fue unionista en aras de la conformación de una comunidad política con la Argentina, sino “estructuralmente uruguayo, aunque con una dimensión de nostalgia, de solidaridad con el añejo tronco hispanoamericano” (Methol Ferré, 1961, pág. 14). Leemos:
Los organismos del interior, que antes estuvieran a un paso de la independencia absoluta, han renunciado a sus localismos, prefiriendo denominación de argentinos á la de entrerrianos, cordobeses o correntinos. (…) De ahí que el conflicto del estuario, que antes fuera exclusivo con Buenos Aires — las simpatías provinciales á nuestro favor, — presente en la actualidad aspecto distinto y mucho más adverso. Ahora, en esa materia, nuestra contraria es la república Argentina (págs. 125-126).
Definición que no hizo mella en la consideración que los nacionalistas argentinos le propinaron, en especial Leopoldo Lugones (Zuleta Álvarez, 2008, pág. 398; 402). Esto se explica desde la admiración por una inteligencia, porque el nacionalista Ricardo Rojas, que como Herrera pretendía contrarrestar al internacionalismo dogmático de la izquierda abstracta, y al liberalismo en boga con sus variopintos rostros partidarios en alianzas con poderes extranjeros, se proponía la reunificación rioplatense, ante lo cual Herrera críticamente rescata dos párrafos famosos de Blasón de Plata (1910) y hace observar que para el nacionalismo argentino la “autonomía” uruguaya no era un “hecho consumado”, “leyéndose, entre líneas, la esperanza de corregirlo” (pág. 171):
“Al grito de ‘¡viva la libertad!’ que acabada de resonar en Buenos Aires, contestó, como un eco inverso, el ‘¡Mueran los porteños!’ que prorrumpió en la Asunción (…); en el Alto Perú (…); y en Montevideo (…). Así perdimos a Montevideo (…). Y años más tarde, la guerra con el Brasil, en teatro uruguayo, la creación de la nueva república de Bolivia y la alianza contra el Paraguay consagraron, ante América, la dolorosa segregación” (págs. 112-113).
Luego destaca, sin que esto lo lleve a revisar su juicio uruguayo del pasado:
“La propia gravitación de los factores económicos, de las ventajas militares y de los ideales indianos ha de traer (…) al Uruguay hacia la Argentina en salvaguardia de su propia soberanía y de la integridad de las aguas comunes; y las cuatro repúblicas [se agregan Bolivia y Paraguay] han de constituir en esta parte de América, bajo el nombre nuevo de ‘Confederación del Plata’, la unidad territorial y civil (…)” (pág. 171).
De igual forma, transcribe un párrafo célebre de La Restauración Nacionalista (1909), en el apartado “La concordia, piedra angular”:
“La montonera no fue sino el ejército de la independencia luchando en el interior; y casi todos los caudillos que la capitaneaban habían hecho su aprendizaje en la guerra contra los realistas. Había más afinidades entre Rosas y su pampa, o entre Facundo y su montaña, que entre el señor Rivadavia o el señor García y el país que querían gobernar. La Barbarie, siendo gaucha (…) era más nuestra” (pág. 361).
Aquella voz geopolíticamente renegada, con la que Herrera coincide en cuanto el rol de la gauchería en la identidad de ambas riberas, vuelve más real la propagación de la cultura montevideana en el país, cifrada en la fundación escolar de José Pedro Varela. La enseñanza de las tesis historiográficas clásicas afirmaban la conciencia uruguaya en los jóvenes sin que la producción del conocimiento histórico se autonomice del poder político colorado.[xv] Pese a su revisionismo, su filiación y su tradicionalismo, Herrera celebra la universalista reforma valeriana: “alentemos la convicción de que no somos inferiores a la Argentina y al Brasil en refinamiento mental. (…) Cada oriental que aprende a leer es un instrumento menos de las oligarquías y un heraldo más de nuestros merecimientos sociales; (…): es un patriota más (pág. 24). Herrera refiere a “cada oriental” pero acarreando una pérdida de solidaridad y de empatía con lo argentino, saluda a la uruguayidad: “Jamás podría decirse que en el orden intelectual nos contagia la tendencia argentina (…). Al efecto, sería oportuno recordar que no existe en todo el país una sola publicación, diaria o periódica, que represente a las mencionadas banderas” (pág. 25).
III. Herrera, la “doctrina Zeballos” y la “cuestión de las aguas”
Para Herrera, el apartamiento uruguayo está justificado: “Ninguna patria del Sur ha defendido más veces y con más desesperación su autonomía. No hemos querido ser ni ingleses, ni portugueses, ni argentinos, ni brasileños; y todas esas codicias ensayaron la garra en nuestro suelo” (pág. 30). Orientalidad y uruguayidad resultan sinónimos:
El sabor local sirve de asiento a nuestra independencia. Ni por temperamento, ni por historia, ni por destino, ni por aspiración de futuro somos argentinos (…). Hemos sido, y queremos seguir siendo, orientales; nada más. (…) Las suavidades de la inmediación argentina atacan, con eficacia, nuestro localismo. (…) Abrazamos el concepto de la existencia nacional (págs. 43, 132).
Lo impactante del gesto herrerista es que insistirá en su tesis de la “nacionalidad oriental”, al punto de uruguayizar a Artigas:
Por esclarecida que sea la obra del caudillo la nacionalidad oriental no arranca de él. No un hombre, muchos hombres, muchas generaciones, prepararon el magno acontecimiento. Artigas y sus contemporáneos dieron molde al bronce: lo denominaron. Sin el menor perjuicio cabe reconocer que ignoraban su fuego interno los vecindarios alzados, en esta parte del virreinato, contra los excesos del centralismo bonaerense, autoritario en todo tiempo. Señalan, antes, ese vago despertar, las resistencias corajudas opuestas al mameluco y, más tarde, a la formal conquista portuguesa (…). (pág. 46).
Aunque Herrera acabará siendo una reacción contra el mitrismo, todavía en 1912 no se libera de sus categorías, pese a su perspectiva “ruralista” y no “portuaria”, así la Argentina acaba siendo una intimidación para el Uruguay:
Mortifica a los argentinos tan honda injerencia del extranjero en sus ensayos democráticos; pero nadie podrá impedir que cada día crezca (…) la figura del libertador uruguayo, sembrador máximo (…) de los principios federales. El dio la formula sabia de organización, recogida por los constituyentes vecinos, que nada han dicho en materia política superior á las célebres Instrucciones del año XIII (pág. 31).
Herrera incluso se atreve a desprestigiar la lucha por las Malvinas por desplegar un horizonte de sentido uruguayista: “ningún rasgo de susceptibilidad patriótica más típico que la protesta argentina (…) por la dominación inglesa en Malvinas. A pesar de los lustros corridos y apoyándose solo en la razón geográfica, aquel gobierno se considera despojado de esas islas” (pág. 179). Es que en Herrera una primera convicción uruguayista se orientaba a la “cuestión de las aguas” (págs. 176-228) y su proyección natural a la “lucha de aduanas” (pág. 399) con la Argentina, en la que Uruguay siempre había que batallar por estar “libre del yugo aduanero [de BA]” (pág. 174). A partir de la relevancia estratégica que le otorgaba al estuario del R.Pl., no vacilaba a la hora de sostener que la independencia uruguaya hundía “sus mejores raíces en las aguas platinas” (pág. 17) y que “la cabeza de la nación descansa junto al mar” (pág. 18). Para Tomás S. Corbo: “la lucha de puertos [es para la T.I.C. el] elemento fundamental para descifrar las razones por las cuales surgieron en el Río de la Plata dos naciones diferentes” (2015, pág. 451). Este punto se verifica en la interpretación uruguayista del Congreso de la Florida. Del mismo modo tajante, en El Uruguay… Herrera argumentará que la política exterior del Uruguay debe estar basada en la prudencia avivada por las circunstancias adversas que el país vivía por su particular radicación en la Cuenca del Plata. El Uruguay… alertaba a la opinión pública respecto a los problemas específicos del país; no alertaba sobre las implicancias trágicas de la separación uruguaya de la Argentina. Herrera considera el confín de toda negociación diplomática la soberanía uruguaya: “En la buena diplomacia, certera y sin perezas, radica la más firme defensa de nuestro Uruguay (pág. 393), sosteniendo una concepción uruguaya de lo uruguayo, en función del Uruguay, no de la orientalidad que religaría el país a la Argentina. El contexto regional en el que se publicaba el libro resultaba inquietante. Herrera interpretaba como un peligro real para el Uruguay la “doctrina Zeballos”: “la razón que arranca de la vida, de sus exigencias, empuja a la Argentina a cruzarse en nuestro camino” (pág. 162). El ministro Zeballos observaba al Uruguay como país de “costa seca” (pág. 186), sin derechos ribereños en el estuario, “aberración jurídica”, “doctrina artificial, monstruosa, como fruto de la mala fe”, dirá Herrera (pág. 186). En procura de obtener para la “ofuscada” (pág. 228) Argentina el dominio de los ríos de la Plata y Uruguay, acusa Herrera a la “peligrosa derivación” de los siguientes dichos del jurista Osvaldo Magnasco:
“Desde luego afirmo (…) que, a analizar y fallar el asunto con el solo criterio de los precedentes históricos y diplomáticos, me parece que el Uruguay no tiene razón. Las declaraciones incidentales hechas después, bien que justifiquen una tendencia contraria a esa conclusión, no la modifican. El conjunto de esos antecedentes, interpretados con serenidad diré judicial, le niega todo derecho sobre las aguas de sus costas. Será ello extraño, antijurídico y deplorable, pero es así. La propia historia de la vecina república tiene la culpa siendo desgraciadamente cierto que esa historia la engendró sin aguas por todos sus contornos” (pág. 203).
Ante lo cual Herrera concluía: “Véase como hincha sus espumas la teoría mutiladora; ya en todo el contorno se nos niega jurisdicción”. Asimismo, vislumbrando una conflictividad creciente con la Argentina, afirma: “el pueblo argentino, siguiendo su ímpetu espontáneo, jamás se opondría a nuestro bien; pero la gestión externa de sus gobiernos puede obligarlo a subordinar la tendencia natural a deberes de colectividad reñidos con sus impulsos” (pág. 103). Olvidadizo del papel de las provincias federales en 1825, interpreta que “No se auxilia a la Banda Oriental [denominación errónea, es la Provincia Oriental, así nombrada por el Congreso de la Florida] si no a la provincia incorporada [a pedido del Congreso de la Florida], ya argentina [aquí Herrera admite una argentinidad oriental que luego omite en pos de su uruguayismo]. Jamás se nos quiso emancipados [los 14 diputados de los Pueblos en la Florida no expresaron su emancipación de las Provincias Unidas, sino su reunificación con estas]” (pág. 105). E insiste en su interpretación de la convención de paz: “Según ella [Argentina] el Uruguay no posee soberanía fluvial en virtud de no habérsela pasado, explícita, las Provincias Unidas; a causa de establecer la Convención de Paz de 1828 que nuestro límite por el Sur será la costa o banda oriental del Rio de la Plata; y por no ser otra nuestra divisoria cuando formábamos parte del virreinato (pág. 186). ¿Herrera desconoce adrede la Ley de Unión dictada por el Congreso de la Florida? ¿E invisibiliza la consecuente solicitud de reincorporación a las Provincias Unidas emitida por la Sala de Representantes? No es admisible tal desconocimiento en su genio influido por Tocqueville y su obra La Democracia en América, de donde extrajo la contraposición entre el modelo federal de los EE. UU. y el centralismo francés (Caetano G. , 2021). Podemos afirmar que su propuesta nacionalista era la de un Estado que respetase las autonomías locales y que impeliese una distribución demográfica pareja en su territorialidad y no reconcentrada en la urbe de MVD. Tal vez por ello reconoce la victoria en Cepeda bajo la jefatura de Francisco Ramírez (y con Estanislao López secundándolo):
Cuando las milicias entrerrianas y santafecinas echan pie á tierra en la plaza de la Victoria, ellas interpretan el pensamiento airado de nuestra insurrección. Pues bien, la vinculación moral entre orientales y provincianos jamás sufre menoscabo. Siempre frente a Buenos Aires, enemiga común, ellos juntan espaldas para resistir su ataque (…) Junto con las provincias resistimos al autoritarismo de Buenos Aires; juntos bregamos por la libre navegación de los ríos; juntos fundamos el dogma federal, hoy triunfante; juntos repudiamos la iniquidad de la Triple Alianza. (págs. 106-107).
Es que El Uruguay… expresa el momento de mayor irritación de Herrera respecto a la Argentina, “la amenaza prepotente” (pág. 81; 93); de ahí que para Herrera “Lícito es sostener que la naturaleza nos ha hecho distintos del país argentino” (pág. 116); porque la cuestión del Plata era germinal para su país se esfuerza en resaltar “la tentativa argentina de arrebatarnos, a título soberbio, el dominio del Rio de la Plata en la parte que nos pertenece, que nos es preciosa” (pág. 70). Utiliza para sus fines a un “autorizado escritor bonaerense”, “el doctor Norberto Piñero” que publicase en 1896 el “Plan de Operaciones” atribuido a Mariano Moreno:
“Desde los comienzos de la vida nacional nuestra política externa, en sus grandes líneas (…) se ha encaminado a un fin (…). Durante la revolución, su fin fue conquistar la independencia ; después, en la época turbulenta y azarosa de nuestra edad media, en el período de la tiranía, en el de la organización nacional y en el inmediato de su consolidación, se propuso principalmente defender y asegurar la soberanía exterior; más tarde (…) su objeto más importante (…) fue el deslinde de fronteras con los países vecinos; posteriormente ha debido y deberá tener otro propósito”. Este juicio no será sospechado de parcialidad a favor de nuestras afirmaciones (pág. 159).
Y acota Herrera en una nota al pie:
En (…) ‘Las democracias latinas de la América’ (…) García Calderón abre (…) el capítulo que dedica al Uruguay: ‘Pequeña república austral, situada entre un Estado imperialista (…) y una nación ambiciosa de hegemonía, la Argentina” (pág. 52)
Prosigue examinando si la Argentina está imponiendo una intervención al Uruguay: “violentando el significado recto de las palabras (…) se intenta achicar nuestro patrimonio, por cuanto ni el tratado preliminar de 1828 fijó nuestros límites, que se dijo serían determinados al suscribirse el tratado definitivo, que nunca se suscribió” (pág. 186). ¡En buena hora el gauchi-doctor nuevamente lo admite! La Convención de Paz de 1828 era preliminar, faltaba el texto definitivo que fijara los límites del Estado. El terma merece un examen no viable en estas breves páginas. Mas Herrera trae a colación a la perspectiva de Agustín de Vedia:
“La creación de un Estado nuevo e independiente en la Banda Oriental — dijeron los comisionados — de una extensión litoral prolongada en el Rio de la Plata y dueño de los mejores puertos, exigía la adopción de medidas preventivas contra todos los obstáculos que, en el transcurso del tiempo, pudiese hacer nacer ese nuevo Estado, ya por imposiciones o resoluciones que en uso de su derecho reconocido, intentase aplicar, ya por la influencia extrema que pudiera apoderarse de los consejos de su gobierno naciente, para optar a privilegios en la navegación, con perjuicio de los intereses comerciales de ambos Estados.” “Esa manifestación fija, hoy mismo, de un modo claro y luminoso, el derecho de los Estados, en cuanto se relaciona con el rio que se extiende a sus márgenes. La autoridad de los plenipotenciarios argentinos; la ocasión solemnísima en que hacen esa declaración; los puntos que ella abarca; todo concurre a demostrar la franqueza y la sinceridad con que abordan aquella cuestión; sin sospechar siquiera que pudiese surgir un día la idea de retacear la nueva soberanía a cuya creación concurrían, y a poner en duda su indisputable jurisdicción sobre las aguas del Plata” (págs. 180-181).
Pero sobre la dominación inglesa en Malvinas, Herrera no opinará de igual manera (pág. 179), ¿acaso no achica el patrimonio de la Argentina? Si la Oriental no ofrecía “costa seca”, pues desde el tiempo virreinal se correspondía a las Malvinas con la Intendencia de BA. En ambos casos, tomando las palabras de Herrera, “doctrina tan arbitraria carece de jurisprudencia” (pág. 187). Se lamenta Herrera: “Avanza la idea del atentado a la misma hora en que el Brasil, por acto espontáneo, nos devuelve los derechos fluviales perdidos. ¿De qué vale la perpetua conjugación del verbo fraternal en presencia de tales desafueros?” (pág. 188). Cierto es que en aquella coyuntura los principios de la política exterior uruguaya del siglo XIX venían a ponerse en juego (la relevancia de la vieja “lucha de puertos” y de la “cuestión de las aguas” en las relaciones con la Argentina) y se requería, según Herrera, “Crear sentido común. Dar acento a las responsabilidades que gravitan sobre todos y cada uno de nosotros, hijos de una patria pequeña y dolorida. (…) Los tratados no evitan las cosas malas cuando sus cláusulas solo se apoyan en la buena voluntad simple” (pág. 386). Una perla: José Pedro Ramírez reconocerá que durante el rosismo en MVD “se popularizó la tradición unitaria hasta el punto de considerarla como el símbolo de toda resistencia a la tiranía y al caudillaje” (Pivel Devoto J. , 2004). Pese a que la Guerra Grande implicó para el Estado la subordinación al Brasil con la derrota rosista-oribista, ¿extrañamente? El Uruguay… resalta el rol de Urquiza:
Buenos Aires siempre opuso las mayores resistencias a la libertad de los ríos. Se necesitó de la acción de guerra franco-inglesa para abrir el Paraná. Pero el combate de la Vuelta de Obligado no bastó para destruir el aferrado prejuicio. Al general Urquiza cupo el honor, consagrando el pensamiento federal, de suscribir los famosos tratados de Julio de 1853 que declaraban libres las aguas de los afluentes del Plata. (…) Buenos Aires se opuso a esos acuerdos. Ella no se decidía á perder su dominación fluvial, solo fundada en la arbitrariedad y contraria al espíritu de la época (pág. 199).
Estas instancias condicionarán la estabilidad de la independencia nacional uruguaya. Pero esta se consolidará a través de una historiografía uruguayista.[xvi] Pero las posiciones históricas de Herrera, sin hacer todavía revisionismo, concuerdan con el uruguayismo. Observa la situación del país al destacar la importancia del flanco uruguayo, limitado por el río y por mar, tal como hacían las tesis liberales. Y afín de diferenciar al Uruguay de la Argentina, manifiesta que “El parecido territorial sí existe entre el Uruguay y Rio Grande” (pág. 116). Herrera enfatiza un artículo de The Times, del 24 de setiembre de 1911, donde se lee: “La Banda Oriental (…) se extiende al Este del Rio de la Plata y forma parte de la vasta costa que se dilata desde el Amazonas al Plata. No hay frontera claramente marcada al Norte; así que, geográficamente, el país parecería pertenecer al sistema brasileño o portugués” (pág. 116). Y se permite lanzar una advertencia por una supuesta penetración argentina en el Uruguay:
…cabe observar que los residentes argentinos no comprometen, por su número, nuestra estabilidad étnica [sic] (…) [debemos] felicitarnos de que sea pequeña la colonia argentina entre nosotros. (…) La penetración pacífica es la más grave de todas porque ella abre camino a posteriores dominaciones. Si en una época provocó justificadas alarmas la expansión en nuestro territorio del idioma portugués, en la realidad, aunque no tan intenso, en lo que se ve, debe preocuparnos el avance argentino en nuestro ambiente (págs. 117-118, 131).
Enuncia que “un pueblo con mar no es pequeño”, refiriéndose a Bélgica. Y agrega: “Oportuna también la frase si aplicada al Uruguay. Gracias al Río de la Plata, a la vez escudo, desdobla nuestro pueblo el horizonte de sus energías y de sus aspiraciones” (pág. 178). Entonces asevera: “para nosotros siempre figurarán en primera categoría los asuntos de orden exterior” (pág. 382). A la par agrarista: “Dejemos, pues, vivir a la tradición; no la ofendamos con frase inconsulta que ella es raíz de la patria!” (pág. 380), declara su inquietud por la pérdida del “sello original” de su país:
Encaremos la grave perturbación desde el punto de vista de las ideas. Tal vez sea este el peligro mayor cernido sobre los localismos sagrados. Si una patria pierde su sello original; si el idioma nativo se bate en retirada, arrollado por otro; si nada distingue a sus hijos de los vecinos; si ellos carecen de criterio propio en las cuestiones externas, o reciben, sin beneficio de inventario, opiniones prestadas; si sus héroes se miden con ajeno cartabón y si sus aspiraciones de colectividad no exceden de la servil imitación; si todo eso, o mucho de eso ocurre, tendrá fundamento el sobresalto porque pálida será, entonces, la personalidad del cuerpo internacional tan sugestionado (pág. 59).
Reconocedor de las raíces autóctonas uruguayas en la denominada “barbarie”, afirmaba en la sección “La independencia oriental: factores propicios”: “Nada achica la pasión a la tierruca; si luego, a la mayoría de edad, se arranca con rumbo a otros escenarios, ya ninguna impresión exterior rompe el doble remache de los nativos amores” (pág. 25). Igualmente advertía sobre el ayer oriental en el capítulo “La independencia oriental: factores adversos”: “Por turnos, el Brasil y la Argentina nos han agobiado con fantásticas reclamaciones culminadas, en alguna ocasión trágica, por aquellas “represalias” y “medidas coercitivas” de candente memoria” (pág. 61). Inquiriéndose asombrosamente, en su afán uruguayista, a punto de abandonar la historia confederal artiguista: “El Uruguay conoce estas sombras desde que su historia las resume, alternada la gravitación, ya hacia la Argentina, ya hacia el Brasil. — ¿ Pero acaso pudo ocurrir de otro modo? —¿No habíamos sido dependencia suya?” (pág. 61). Concluye que “La amistad argentina y la amistad brasileña son para la república buenas o malas, según se las encare” (pág. 83). Pese a este cierre, reflexiona:
Ni con el Brasil, ni con la Argentina, dice la divisa de nuestro localismo; (…) procede agregar: ni contra el uno, ni contra la otra. Pues bien, durante mucho (…) hemos aceptado (…) aseveraciones inexactas (…); la Argentina ha sido siempre amiga del Uruguay: ergo el Uruguay debe aproximarse a la Argentina y alejarse del Brasil. (…) Ni es verdad plena la enemistad brasileña ni su anverso, la amistad argentina. (…) No compliquemos, pues, el problema con (…) una fraternidad que nadie niega, en su concepto sentimental, pero que no decide la orientación exterior (págs. 94-95, 103).
IV. Nacionalismo herrerista y el “pequeño” país independiente
En El Uruguay… es posible primeramente identificar la idea de Uruguay como “país pequeño”, y, en segundo término, la identidad de su condición con relación a los restantes países de América Latina: “Hijos de un país pequeño y nuevo no debemos olvidar los orientales las leyes de la proporción, referidas a los vecinos enormes como al imperio moral creado por las civilizaciones excelsas. (…) Pasión y brazo al ser vicio de la causa nacional (…)” (pág. 399). Desde su matriz conceptual de “pequeño pueblo” (pág. 189), en la visión herrerista el Uruguay debía tener en la concordia interior la piedra angular de su política exterior. Esto implicaba promover los temas que alertaban al “patriotismo”(pág. 70) y al “nacionalismo” (pág. 142), y el renunciamiento a “las pasiones de partido”(pág. 8) y a “los antagonismos de fracción” (pág. 9): “El tema internacional sintetiza todos los apremios patrióticos. Para asegurar el destino del país se impone mover sus complejas energías: poblarlo, enriquecerlo, organizarlo, hacerlo feliz” (pág. 400). Aunque también esa necesaria “fuerza moral” (pág. 310) tal vez alcanzaría su máxima virtud desde “una democracia rural” (pág. 305): “Nuestras hermosas muchedumbres campesinas, con tanta injusticia desdeñadas por la presuntuosidad urbana, caben dentro de esa definición honrosa. También aquí los hijos del campo son riñón de la patria” (pág. 20). Determina Clemente:
Dos eran las principales fortalezas de Uruguay en este análisis: la independencia económica y su posición sobre el estuario. A esto se añadía la rivalidad irreconciliable de Brasil y Argentina. Su reconciliación, decía Herrera, sólo podía traer peligros para Uruguay. (…) La neutralización de Uruguay, propuesta en el pasado como el mejor método para la defensa del país, era ya insuficiente (Clemente, 2005).
Como en todo “país pequeño”, la experiencia internacional indicaba que el Uruguay no podía permitirse “negligencias” ni “ingenuidades” en su política exterior: “le faltan a nuestra diplomacia, lo repetimos, los prestigios populares que imprimen aliento victorioso a los arrestos oficiales” (págs. 390-391). Cavila Herrera: “Como en negocios, en asuntos internacionales decide poco el argumento de la mutua afección. Por lo demás, el abrazo de las naciones fuertes, aunque exprese un cariño, puede sofocar” (págs. 102-103). Y desde su nacionalismo organicista, marcaba: “si los grandes acentos no repercuten en el alma nacional, poco valen los planes de gobierno. El entusiasmo público pone alas a todas las empresas. (…) corresponde exigir a la conciencia popular un patriotismo más activo (…) más vehemencia nativa” (pág. 389). Herrera veía al Uruguay con derecho a compartir el “río madre” para no ser “un cuerpo sin piernas” (pág. 27), y reafirmaba la necesidad de combinar una diplomacia realista con una defensa militar en el marco de las relaciones con la Argentina. Planteaba bajo el título “La defensa: diplomacia y servicio militar”: “los uruguayos necesitan imponerse una aspiración diplomática, servirla en todo instante o inculcarla en el pensamiento común (…) apresuremos la cultura espiritual de nuestro pueblo y venga, sin demora, el servicio militar obligatorio” (pág. 230). Para Herrera, el impacto positivo del Tratado con Brasil de 1909 para la rectificación de límites en el río Yaguarón y la Laguna Merín, así como la acción amistosa para con el Uruguay por parte del Barón de Río Branco en los años anteriores (Caetano G. , 2012), contrastaban con las heridas dejadas por los conflictos con la Argentina por el R. Pl. durante el ministerio de Estanislao Zeballos (agosto de 1907–junio de 1908). Aunque ello no modificaba la visión de Herrera sobre cómo actuar frente a sus vecinos: “el Uruguay quedará cada día más rezagado con respecto a sus fronterizos. (…) Ya es hora de que nos curemos de entusiasmos tendenciosos (…). Ni brasileños, ni argentinos, tanto en los hechos como en el pensamiento” (págs. 78, 82-83). Por lo expresado, no pareciese recoger la herencia federal más allá de cierto ideario patriótico y moral:
Se calcula en cien mil el número de uruguayos radicados en la vecina orilla. Esta cifra abruma si se advierte que, según el censo de 1908, la población total era de 1.042.686 habitantes. Habría que deducir 181.222 extranjeros. En consecuencia, la base nacional queda reducida a 861.464 almas. (…) Basta saber que una octava parte de nuestros compatriotas se han trasladado a la Argentina para comprender la grave perturbación. (…) lo más grave consiste en que, mientras en el Brasil los uruguayos conservan su personalidad, en la Argentina ellos se “argentinizan” (…) (págs. 144-146).
Si bien sabemos que el pensamiento posterior herrerista puede entenderse como vinculado a “la identidad del destino sudamericano, los vínculos raciales e históricos de lo hispánico y lo continental” (Real de Azúa C. , 2018, pág. 270), en El Uruguay… Herrera calificó a la Argentina como “el vecino atacado de imperialismo” (pág. 224), y buscó alianzas estratégicas con los EE. UU. e Inglaterra para proteger los intereses del Uruguay en la búsqueda de “la mitad del gran río para la prole artiguista” (pág. 224). Una Argentina imperialista y un Artigas uruguayo no parecieran ser marcas propias del revisionismo rioplatense. Es que Herrera considera que el Uruguay debía mantener su soberanía “representada (…) por grupos menores, simple testigo la gran masa del país, extranjera por origen o por indiferentismo (pág. 388), frente a cualquier “amenaza argentina” (pág. 257). Porque, no duda en afirmar, “la independencia del Uruguay es, sobre todo, obra de sus hijos: ella se funda, a pesar de la Argentina y a pesar del Brasil. (…) En determinado momento (…) el extranjero nos auxilia, aunque persiguiendo fines absorbentes, contrarios a los nuestros (…)”, para decisivamente determinar que “el interés nacional argentino siempre ha estado en profunda contradicción con nuestro interés” (pág. 105).
IV. Nacionalismo herrerista y el “pequeño” país independiente
Para el primer Herrera existe una identidad nacional uruguaya que manda a defender el propio interés del Estado. Esta identificación aparece ligada con su ideal nacionalista, que no pone en duda la “frontera platina” que le incumbe a su país (pág. 224). Pese a compartir un origen hispánico y un estadio político virreinal comunes, Herrera rechaza las supuestas acciones abusivas de la Argentina y se opone a toda solidaridad con nuestro país de origen doctrinario; defiende el principio de autodeterminación de los pueblos, de ahí su defensa de la soberanía del Uruguay, que ha de pugnar por el aumento de su independencia económica gracias a su posición en el estuario. Defensor de los límites uruguayos por el significado que ello tiene en el escenario internacional, destaca su tesis sobre la exclusión argentina de las cuestiones uruguayas, y la construcción del concepto de uruguayidad; Herrera no solo dirige su crítica a los mecanismos de la institucionalidad argentina (la “doctrina Zeballos”), sino también a los intelectuales partícipes de la supresión del derecho uruguayo. Refiere sobre nuestro ministro de Relaciones Exteriores: “él proclama que se va al atentado porque impone su consumación la seguridad del porvenir argentino. Por lo menos, hay lealtad en el ataque” (pág. 201).
Con este aliento, Herrera produce una denuncia contra la hipotética violencia de la política exterior argentina, fundamentada en Martín García: “El mismo propósito dominador (…) la incita hoy al despojo de nuestro territorio fluvial. (…) Antaño el afecto argentino, fluente y abonado más de una vez, no estuvo expuesto a los riesgos que ahora le crea la embriaguez de la victoria civilizada” (págs. 226-227). El autor conecta la “amenaza argentina” con la merma territorial sufrida a manos del Brasil, por ello nuestra actuación sería de una violencia simbólica profunda: buscaría la exclusión de los uruguayos del orden jurídico del R. Pl.: “Sobre el mapa aparece, en toda su ingrata elocuencia, la inaceptable pretensión argentina” (pág. 209). Herrera plantea que, mientras no se respete en la Argentina la noción de lo uruguayo desde una perspectiva del orden internacional, el Uruguay hará un llamado a los países de la Cuenca del Plata para repensar el estuario, donde los derechos uruguayos sean reconocidos como legítimos y legales: “¿Acaso el Brasil, el Paraguay y Bolivia no tendrían parecido derecho para denominar pasaje común al rio inmenso que ellos alimentan (…), y única vía de acceso a su interior?” (pág. 195).
Esta cultura nacionalista, que Herrera ayudó a crear, convirtió las relaciones exteriores uruguayas en un acto de resistencia frente a la Argentina, y a la política argentina sobre el R. Pl. en un fracaso jurídico que le costó su soberana jurisdicción. Herrera parecería haberse tomado al pie de la letra la historia uruguayista, y no así la oriental que dice profesar como antecedente de la historia uruguaya: su punto de partida, la independencia del Uruguay, lo retrae del pasado común por una reacción coercitiva contra BA, y le hace desandar el camino artiguista que conduciría al perfil confederal en que se colocará el revisionismo uruguayo con posteridad. El de El Uruguay… es un Herrera más preocupado en oponerse a “la prudencia uruguaya” (pág. 224), que en enseñar caminos para la recomposición de la unidad rioplatense: “la actual prosperidad de la república muy poco debe al empuje argentino. (…) No hay un riel, una institución bancaria, un gran intento renovador que traiga aquel origen” (pág. 121). Se advierte su desagrado con la Argentina, que lo lleva a incurrir en frases panegiristas de la fractura del Plata: “Por otra parte, si la fraternidad argentino-oriental de futuro se entendiese en el sentido que antes tuvo, provocaría muchas objeciones” (pág. 123).
Leemos su forma de que Uruguay sea en el mercado global: “No se canse el pensamiento de honrar la fama civilizadora de ese providencial Rio de la Plata que defiende, sañudo, la autonomía de nuestro comercio consolidando, a la vez, la integridad de la patria” (pág. 155).Y fijando su actitud en la batalla cultural que libra: “La ambición dominadora aquí, renunciada por el Brasil, ha sido recogida por la Argentina. (…) Errado, pues demorar la resistencia. Cada día será más difícil la defensa de un derecho territorial cada día más atacado” (pág. 158; 223). La propuesta herrerista es una uruguayidad como materia prima de toda creación estatal frente a lo argentino: “Los orientales necesitamos (…) fortificar la conciencia nacional” (pág. 385). Aunque le importune al autor, reconocido oribista y saravista, la exclusión de lo argentino como base fundacional de la orientalidad, es funcional a una nación de inmigrantes blanca y euro-sudamericana; con todo, eso es una loa al batllismo: “no tenemos deuda de gratitud con nadie en lo que atañe a nuestra organización” (pág. 125). Entonces Herrera pregona una agenda uruguayista compuesta por aspiraciones jurídicamente no vinculantes que la Argentina tiene derecho a rechazar, incluso aceptando que la Argentina del Centenario estaba “cerrada, en actitud sistemática, a toda convicción artiguista” (págs. 132-133) en aquel país nuestro no había lugar para agendas nada inocentes que claman que “La política argentina piensa de otro modo (…), contrario a nuestro derecho (…)” (pág. 212). Eso nos lleva a disociarnos de la perspectiva herrerista. De ahí que El Uruguay… sea una embestida para imponer un patrón regresivo de la integridad rioplatense; los diplomáticos uruguayos encontrarían el impulso para ser agentes de cambio en pos de una “diplomacia inteligente”, que, describe, junto a “la organización militar”, debía consolidar para el Uruguay su “defensa exterior”(págs. 382-383).
Concluimos, por lo pronto, ya que este trabajo hace parte de uno mayor en el cual trabajamos los otros tipos de “vinculaciones” que debe mantener el Estado Oriental con el Brasil, Inglaterra, Portugal, España y los Estados Unidos, que El Uruguay… es tanto crítica a la argentinización del “pueblo pequeño” “por el ajeno medio” [la Argentina] (pág. 148), como una propuesta para redefinir el ser uruguayo “estableciendo líneas que demarquen para siempre el territorio de los argentinos y el territorio de los orientales” (pág. 215). Si bien insistimos que en sus hojas se remarca que, positivamente reconocemos el trayecto intelectual de Herrera y sus variaciones más empáticas para con la Argentina en las décadas posteriores a la salida de este libro-panfleto, polémico y motivante.
Cabe decir que algunos colegas se sorprenden ante el nivel de rechazo no solo institucional sino también moral de lo argentino de este Herrera emergente del escenario historiográfico del R. Pl. No debería ser así si se revisa la historia de la política exterior uruguaya para con la Argentina, donde El Uruguay… aplica una influencia decisiva marcada por prácticas represivas a toda reintegración territorial y que buscaron imponer un orden “patriachiquista” en la embocadura platense (Espeche J. C., 1974).
Empero sus ideas, catalizadoras de una versión de la historia decimonónica que está más allá de una estratagema exterior coyuntural, con las que expuso “la teoría que intenta excluirnos del estuario”, advirtiendo que “una opinión pública ya lo ha hecho suyo [la uruguaya]” (pág. 222) –y que nosotros no admitimos enraizadas en la experiencia histórica de los Pueblos orientales que aún atraviesa a la sociedad uruguaya de inicios del siglo XX–, y pese a sus olvidos y confusiones en favor de un nacionalismo localista, recuperamos de El Uruguay… un dictamen con el que felizmente renacemos a la unidad del Plata: “El nudo de nuestra historia lo ata el artiguismo. (…) esa tradición es la patria misma” (pág. 109).
[i] Herrera, Luis A. de, El Uruguay Internacional, París, Bernard Grasset, 1912, p. 43. En adelante, todas las citas de El Uruguay Internacional remiten a esta edición, cuya ortografía, la original del autor, hemos normalizado. Siempre el subrayado es mío.
[ii] Herrera (1873–1959) fue impulsor del revisionismo histórico en el Uruguay. Será el primer revisionista de la Guerra Guazú (La diplomacia Oriental en el Paraguay -1908-), reparando en la “red de problemas políticos internacionales que implicó dicha ‘guerra’” (Zuleta Álvarez, 2008, pág. 401).
[iii] Por la direccionalidad de nuestra lectura de El Uruguay…, no abundamos en los problemas jurisdiccionales coyunturales que Herrera trabaja con relación a los canales del Río de la Plata.
[iv] El herrerismo fue durante 50 años la fuente de la matriz ideológica principal del Partido Nacional.
[v] Los documentos de la Sala de Representantes se extraviaron entre 1825 y 1948.
[vi] Nos referimos a la Ley de Unión: “Queda la Provincia Oriental del Río de la Plata unida á las demás de este nombre en el territorio de Sud América (…)”(fragmento).
[vii] Describe Herrera:
Para el doctor García Merou era el Jefe de los Orientales, en los días del éxodo, “cabeza de un aduar de beduinos”; el doctor López lo llama “bestia feroz”, “lobo desdentado”, “jaguar”, y no disimula su complacencia cuando, él lo dice, lo “destripa” otro jaguar; “ bárbaro, de ferocidad brutal”, lo denominó Sarmiento; el general Mitre, adversario enconado de nuestra independencia, no escatimó anatemas á quien cometió, ante el juicio bonaerense, el delito de fundarla (pág. 172).
[viii] Al Compendio de la historia de la República Oriental del Uruguay (1864), de Isidoro de María, sigue el Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay (1866), de Francisco Berra (Pivel Devoto, 1957:10). Como se verifica que hacen falta contenidos que materialicen la fantasía de la clase dominante de hacer uruguaya a su descendencia (Demarco Núñez, 2005, pág. 10) y en favor de las instituciones del Estado (Rilla, 2013), en diez años autores unitarios darán las pautas para la elaboración del mito independentista que requiere el aparato estatal.
[ix] Al acercarse el cincuentenario del 25 de Agosto de 1825, vecinos de la Florida comenzaron a recolectar fondos para la erección de un monumento conmemorativo. En 1876 el presidente Latorre le da el apoyo decisivo (Pivel Devoto J. , 1957). Gómez, periodista colorado, residía en BA. Impresionado por la sistemática destrucción historiográfica de la comunidad rioplatense, denunciará la falsedad del 25 de Agosto como fecha de la Declaración de la Independencia Nacional. Lo hará a través de dos cartas publicadas por La Nación, abriendo paso a una polémica referida al significado de las Leyes Fundamentales. En la primera, asevera:“La declaración de la Independencia hubiera sido un crimen inútil en la Asamblea de la Florida. Crimen, porque ante el derecho inmutable y eterno, lo ha sido y lo será siempre despedazar la patria” (Gómez, pág. 4). Alejandro Magariños Cervantes, colorado rector de la Universidad de la República, en un artículo para El Siglo –que reproduce La Nación– levantará el dedo acusador contra Gómez. Este responderá: “La mentira contra la historia a nada conduce (…). El fraudulento historiador sólo consigue hacerse despreciable (…) (Gómez, pág. 11).
[x] Le va a la saga Justo Maeso con su Estudio sobre Artigas y su época (1885); luego destaca Clemente Fregeiro por su Artigas, estudio histórico. EI éxodo del pueblo oriental (1885). Si no existen diferencias de fondo, existen, sí, fuegos de artificio entre estilos, “procurando que los partidos no contaminasen el relato de la gesta independentista (…)” (Pivel Devoto J. , 1957, pág. 16).
[xi] Cerrando el ciclo Víctor Arreguine con Historia del Uruguay (1892), obra didáctica para la enseñanza media, influenciada por las obras de Bauzá y Ramírez (Pivel Devoto J. , 1957, pág. 10).
[xii] Un Uruguay predestinado a constituir una competencia nacional; Mitre ya había comprendido que la cordillera de los Andes había predestinado a la Argentina.
[xiii] En cuanto a lo historiográfico canonizado a priori, mientras Herrera prepara El Uruguay…, de Héctor Miranda trasciende Instrucciones del Año XIII (1910), obra referida a un Artigas como baluarte del liberalismo −que hizo escuela−; y del “poeta de la patria” Juan Zorrilla de San Martín, La Epopeya de Artigas (1910), escrita por encargo del Estado y que implicaba una ponderación del caudillo confederal devenido en “un prócer uruguayo y no rioplatense” (Mele, 2022, pág. 24).
[xiv] El Tratado de San Ildefonso (1777) rectificó las fronteras hispanolusas: estableció como posesiones españolas a Sacramento, la Isla San Gabriel y los 7 Pueblos, a cambio de la retirada española de Santa Catarina (se acuerda negar la entrada a barcos que no fueran lusos o españoles) y la posesión de Río Grande para Portugal (Jaramillo & Espasande, 2017, pág. 204).
[xv] Varela señalaba las motivaciones del retiro de Bosquejo histórico… de los programas educativos: “el doctor Berra, ha escrito (…), con el propósito, según el mismo lo dice en el prefacio, de escribir la historia de acuerdo con las nuevas exigencias de la ciencia [que] no se han llenado en la obra, al menos en la parte referente a la revolución, que es la que a nosotros nos interesa [aquí la cuestión: Artigas y la Florida]” (Acevedo, 1907, pág. 140). La obra fue prohibida en las escuelas por un decreto de Santos. Recordemos que dicha obra en los años preliminares a la invención nacionalista era bibliografía recomendada “sea cual fuere el criterio con que este distinguido escritor argentino ha juzgado nuestros hombres y nuestra historia” (De Turenne, 1906, pág. 279). En su libro, Berra –de visión relativamente antiartiguista, anticaudillista y cuasi doctoral–, niega que el 25 de Agosto sea la fecha de la Independencia Nacional. y afirma que la Sala de Representantes debió declarar, antes de proceder a la reunificación con las Provincias Unidas través de la Ley de Unión, nulas y rotas las anexiones de 1821 a 1823, proclamando independiente a la Provincia, y “entonces usar la soberanía así desligada de todo vínculo para expresar su voluntad de volver a la comunión argentina” (Berra, 1866, págs. 558-559). La censura ocurre porque la historiografía uruguaya nace “dándole al acaecer comarcal una relevancia superlativa y explicable por sí misma” (Corbo T. , 2011, págs. 128-129). Se observa una historiografía oficial, con literatura proscripta.
[xvi] Este punto es central: el nacionalismo debía recortar las semejanzas con la Argentina para determinar lo propiamente uruguayo. De ahí lo “antiargentino” en el ADN de su historiografía, devenido del signo “antiporteñista” (Caetano G. , 2015), que deriva en actos de geopolítica colorada agravada por la insistencia de Rosas de conservar la patria rioplatense por conciencia comunitaria compartida con la americanidad de su “ladero” Oribe (Mele, 2022, pág. 81).
* Imagen de portada. Luis Alberto de Herrera. Fuente: wikipedia.org
Bibliografía
Acevedo, E. (1907). La enseñanza universitaria en 1906. Anales de la Universidad, Año XIV(Tomo, XVIII).
Barrán, J. P. (8 de agosto de 1969). La clase alta y los riesgos de la nacionalidad. Marcha.
Barrán, J. P., & Nahum, B. (1967). Historia rural del Uruguay moderno, 1851-1885. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Berra, F. (1866). Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Francisco Ybarra.
Berro, B. P. (1966). El caudillismo y la revolución americana. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay).
Caetano, G. (1992). Notas para una revisión histórica sobre la cuestión nacional en el Uruguay. (U. N. Comahue, Ed.) Revista de Histori(3).
Caetano, G. (2011). La República Batllista. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Caetano, G. (2012). A cien años de la muerte del barón de Río Branco: la contemporaneidad del tratado de rectificación de límites en el río Yaguarón y la Laguna Merim. Cuadernos del CLAEH, 2ª serie, año 33(100).
Caetano, G. (2015). Identidades y alteridades en el Río de la Plata. Una visión histórica desde la banda oriental del “río mar”. Sociohistórica(35). Obtenido de https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2015n35a05
Caetano, G. (20 de diciembre de 2021). El primer herrerismo. Liberalismo conservador, realismo internacional y ruralismo (1873–1925). Prismas, 25(1), 48–70. Recuperado el 19 de noviembre de 2023 , de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852–04992021000100048
Caetano, G. y. (1991). El nacimiento del terrismo (1933) (Vol. III: El golpe de Estado ). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Caetano, G., & Rilla, J. (2016.). Historia contemporánea del Uruguay de la colonia al siglo XXI. Montevideo: CLAEH.
Castro Meny, J. (2021). El herrerismo como factor ‘amortiguador’ de la política exterior uruguaya. Montevideo: FCS. Recuperado el 16 de noviembre de 2023, de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/28232/1/TCP_CastroMenyJose.pdf
Castro Trezza, H. (2019). La polémica por la Independencia Nacional a través del monumento en Florida. En Miradas para una Geohistoria Regional. Durazno: TierrAdentro.
Chumbita, H. (2017). Bosquejo de Historia Argentina. Buenos Aires: CICCUS.
Clemente, I. (2005). Política exterior del Uruguay (1830–1985). Montevideo: FCS.
Corbo, T. (marzo de 2011). Proceso de configuración del campo historiográfico uruguayo. História da Historiografia, 123-141.
Corbo, T. (2015). Hombres, poder y conflicto: Estudios sobre la frontera colonial sudamericana y su crisis. En P. P. Emir Reitano. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Obtenido de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.382/pm.382.pdf
Corbo, T. S. (2010). La Revolución de Mayo de 1810 en la historiografía uruguaya de orientación nacionalista. En UNLP, & F. d. Educación (Ed.), Anuario del Instituto de Historia Argentina, (Instituto de Historia Argentina ed.). La Plata: Tomás S. Corbo (2010). “La Revolución de Mayo de 1810 en la historiografía uruguaya de orientación nacionalista”, BA, Anuario del Instituto de Historia Argentina, nº 10, UNLP, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Instituto de Historia Arge.
Couture, J. (1953). Introducción al estudio del proceso civil. Montevideo: Ediciones Depalma.
De Herrera, L. A. (1912). El Uruguay Internacional. París: Bernard Grasset.
De Turenne, V. y. (1906). El Siglo Ilustrado. Anales de la Universidad, Año XIII(Tomo XVII, Entrega 80).
de Vedia, A. (1908). Martín García y la jurisdicción del Plata. Buenos Aires: Coni Hermanos.
Demarco Núñez, A. (2005). Historiografía tradicional, poder político y enseñanza de la Historia (1880-1935). X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Rosario: Universidad Nacional del Litoral. Recuperado el 1 de junio de 2024, de https://www.aacademica.org/000-006/250
Echeverría, O. (2016). Herrera. La revolución del orden. Discursos y prácticas políticas (1897–1929). Prismas, 20(20), 315–317. Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3159 (fecha de consulta: 19/11/2023).
Espeche, J. C. (1974). Federación o muerte. ¿Orientales o uruguayos? . Montevideo : Edición del autor.
Espeche, X. (2001). Cuadernos del CILHA, 12(14), 151-170.
Etchegoimberry, D. (2015). Una visión dual. El Uru, 14-15. Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de https://viewer.joomag.com/el–uru–revista–n%C2%BA–29/0382330001396012572?page=3
Etchepareborda, R. (1972). Qué fue el carlotismo? Buenos Aires: Plus Ultra.
Fernández Luzuriaga, W., & Hernández Nilson, D. (2010). Tradiciones Ideológicas de Política Exterior en las Propuestas Preelectorales 2009 de los Partidos Políticos Uruguayos. Montevideo: FCS.
Ferrer, A. (1999). De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Florida, J. D. (2011). ACTA 31. Florida. Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de https://www.juntaflorida.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=430&catid=19&Itemid=200
Floro Costa, Á. (1880). Nirvana: estudios sociales, políticos y económicos sobre la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Imprenta del Mercurio.
Floro Costa, Á. (3 de junio de 2024). Biblioteca Nacional de Uruguay. Obtenido de http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy › bitstream › 4.pdf
Frasquet Miguel, I. y. (2009). De las independencias iberoamericanas a los estados nacionales (1810-1850). 200 años de historia. AHILA-Iberoamericana–Vervuert.
García Blanco, M. (octubre de 1954). El escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín y Unamuno. Cuadernos Hispanoamericanos(58), 29-57.
Gómez, J. C. (s.f.). Cartas del Dr. Juan Carlos Gómez. Refutaciones. Montevideo: Biblioteca Nacional .
González Laurino, C. (2001). La construcción de la identidad uruguaya . Montevideo: Taurus.
Groussac, P. (1907). Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires. Buenos Aires: Arnoldo Moen y Hermano, Editores.
Gullo, M. (28 de junio de 2018). Los problemas básicos de las Relaciones Internacionales como disciplina de estudio. Breviario En Relaciones Internacionales(42). Recuperado el 19 de noviembre de 2023, de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/breviariorrii/article/view/20402
Haedo, E. V. (1969). Herrera caudillo oriental. Montevideo: Arca.
Herrera, L. A. (1912). El Uruguay Internacional. París: Bernard Grasset.
Herrera, L. A. (1912). El Uruguay Internacional. Montevideo: Bernard Grasset.
Jaramillo, A., & Espasande, M. (2017). Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural (Vol. Tomo I). Lanús: UNLa.
Jumar, F. (2016). El comercio ultramarino por el complejo portuario rioplatense y la economía regional, 1714-1778. Magallánica, Revista de Historia Moderna, 171-264.
Lacalle de Herrera, L. A. (1978). Luis A.: Herrera, un Nacionalismo Oriental. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Lamaita, A. (2008 ). El Monumento a la Independencia Nacional. Florida : Ediciones 25 de Agosto.
López Burian, C., & Hernández Nilson, D. (2021). Los blancos y la política internacional: entre el pragmatismo y la búsqueda de autonomía. En G. y. Bucheli, Partidos y movimientos políticos en Uruguay: historia y presente (págs. 147-158). Montevideo: Crítica.
Martínez Menditeguy, L. A. (abril de 2009). Letras Uruguay. Recuperado el 14 de noviembre de 2023, de http://letrasuruguay.espaciolatino.com/martinez_menditeguy_luis/pensamiento_internacional.htm
Mele, M. (2022). Bolivarismo y antimitrismo: Rufino Blanco-Fombona y Francisco Silva contra la historia falsificada. Lanús: UNLA.
Méndez Vives, E. (1998). El Uruguay de la modernización: 1876-1904. Montevideo: La República.
Methol Ferré, A. (1961). Prólogo. En L. A. Herrera, La formación histórica rioplatense. Buenos Aires: Editorial Coyoacán.
Moraes, M. I. (2012). Las transformaciones en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX: una síntesis revisada. En A. (. Beretta Curi, Agricultura y modernización 1840-1930. Montevideo: Universidad de la República.
Nacional, D. d. (1947). El Partido Nacional y la Política Exterior del Uruguay. Montevideo: Directorio del Partido Nacional.
Nahum, B. (2 de diciembre de 1968). La estancia alambrada. Montevideo: Editores Reunidos y Editorial Arca. Recuperado el 15 de julio de 2024, de http://www.periodicas.edu.uy/o/Enciclopedia_uruguaya/pdfs/Enciclopedia_uruguaya_24.pdf
Oddone, J. A., & Paris de Oddone, M. B. (1963). Historia de la Universidad de Montevideo. La Universidad vieja 1849-1885. Montevideo: Universidad de la República.
Parlamento.gub.uy. (10 de julio de 2024). Obtenido de https://pmb.parlamento.gub.uy/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=56
Pérez Antón, R. (2011). Política exterior uruguaya. Montevideo: Ediciones de la Plaza.
Pivel Devoto, J. (24 de mayo de 1957). De los Catecismos Históricos al Ensayo de H. D. Marcha, Año XVII(863).
Pivel Devoto, J. (7 de junio de 1957). La Consagración Pedagógica de H. D. Marcha, Año XVIII(865).
Pivel Devoto, J. (2004). De la leyenda negra al culto artiguista (Vol. 171). (C. d. Uruguayos, Ed.) Montevideo: Biblioteca Artigas.
Pivel Devoto, J. E., & Ranieri de Pivel Devoto, A. (1945). Historia de la República Oriental del Uruguay (1830-1930). Montevideo: Raúl Artagaveytia.
Posadas, I. d. (2019). La Filosofía Política de Luis Alberto de Herrera. En Luis Alberto de Herrera. Caudillo de multitudes. Montevideo: Ediciones de la Plaza.
Quirichi, G. (15 de abril de 2021). Montevideo, Buenos Aires y una la lucha de puertos de no tan larga data. Montevideo.
Ramírez, C. M. (1882). Juicio Critico del Bosquejo Historico de la Republica Oriental del Uruguay . Buenos Aires: Imprenta del Porvenir.
Ramos, J. A. (2012). Historia de la Nación Latinoamericana . Buenos Aires: Peña Lillo-Continente.
Real de Azúa, C. (1969 ). Herrera: el nacionalismo agrario. Montevideo : Editores Reunidos/Editorial Arca.
Real de Azúa, C. (2018). Política internacional e ideologías en el Uruguay. En K. y. Batthyány, Antología del pensamiento crítico uruguayo contemporáneo (págs. 261–286). Buenos Aires: CLACSO.
Reali, L. (2016). Herrera. La revolución en el orden. Discursos y prácticas políticas. (1897–1929). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Ribeiro, A. (2009). De las independencias a los estados republicanos (1810-50). Uruguay. En I. F. Slemmian (Ed.), De las independencias iberoamericanas a los estados nacionales (1810-1850) 200 años de historia. Vervuert: AHILA.
Rilla, J. (2013). La actualidad del pasado. Usos de la historia en la política de partidos del Uruguay (1942-1972). Montevideo : Random House Mondadori.
Rocha Imaz, R. (1981). Antiimperialismo: Herrera y los Yanquis. Montevideo: Ediciones Blancas.
Rodó, A. (28 de diciembre de 1914). Coloradismo histórico. El Día.
Trías, V. (1990). La crisis agraria y el socialismo en el Uruguay (Vol. Serie Patria chica). (S. d. Trías., Ed.) Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Vázquez Franco, G. (2001). Francisco Berra, la historia prohibida. Montevideo: El Mendrugo.
Vázquez Franco, G. (2014). Traición a la Patria. Montevideo: Ediciones Mendrugo.
Vázquez Franco, G. (noviembre de 2018). La separación de la Banda Oriental y la historiografía uruguaya. (I. d. Populares, Ed.) DeUNA(5).
Zubillaga, C. (1976). Herrera: la encrucijada nacionalista. Montevideo: Arca.
Zubillaga, C. (2002). Historia e Historiadores en el Uruguay del Siglo XX. Entre la profesión y la militancia. Montevideo: Librería de la F.H.C.E.
Zuleta Álvarez, E. (2008). Luis Alberto de Herrera y la Revolución en América. (A. N. Historia, Ed.) Investigaciones y Ensayos, 396–403. Obtenido de https://iye.anh.org.ar/index.php/iye/article/view/177