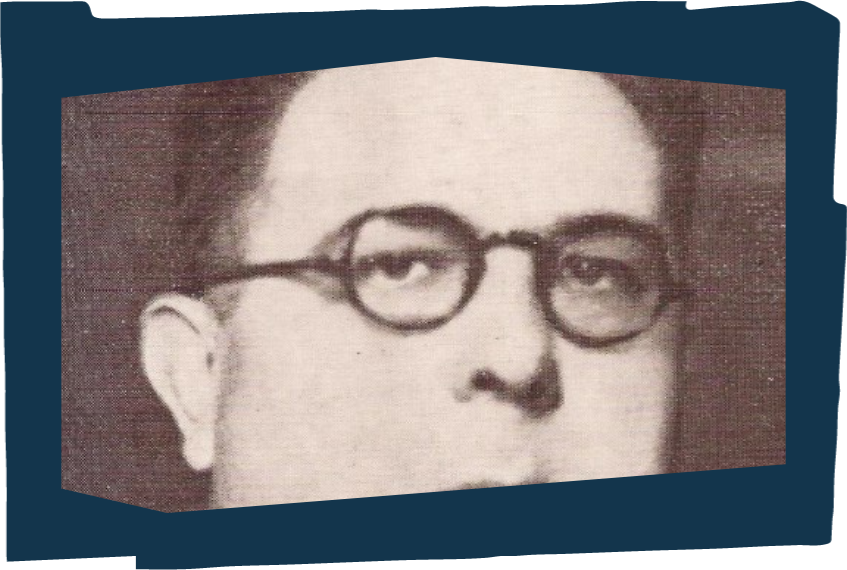Las categorías políticas no nacen de un repollo como tampoco son proporcionados por alguna entidad demiúrgica. Por el contrario, son una producción colectiva y habitan un contexto. Acogen la pluralidad de significados y son contingentes en la medida en que están expuestas a diferentes usos históricos (Palti, 2005). Son además refutables, condición que no impide, en su interior, la fijación precaria y contingente de significados (Ibíd.). Razón por la cual, una misma categoría, la de casta por ejemplo, puede ser usufructuada por actores de todo el espectro ideológico.
No es de extrañar, siguiendo la reflexión precedente, que podamos identificar, en la crónica contemporánea y en el pasado reciente, personalidades y espacios políticos, en las antípodas ideológicas, utilizando un lenguaje común. Sin ir más lejos, el Presidente Milei, desde lo que podríamos denominar una derecha libertaria, popularizó, con una eficacia incontrastable, la expresión casta y organizó a partir de ella una querella global contra el sistema político, contra las organizaciones sociales y contra la intervención estatal en la economía (entre otros alcances). Un poco más lejos en tiempo y espacio, la formación política de la izquierda española, Podemos, llegó al candelero político al utilizar también el término casta para denunciar a las élites que se beneficiaban de sus posiciones institucionales al tiempo que se desentendían de la suerte de las mayorías sociales del país ibérico. Al margen del binomio derecha-izquierda, que puede no ser la más esclarecedora o la más adecuada, resulta productivo para el análisis cotejar la naturaleza polifónica de una misma categoría política desmintiendo, a su vez, una pretendida aplicación objetiva como también la neutralidad valorativa de la misma.
Un pensamiento político emancipador, que se precie de tal, se hace cargo de la estrecha correlación que existe entre las ciencias sociales y la política. También exige y no disimula su lugar de enunciación (Argumedo, 1993). Para hablar con más claridad, en estas páginas es de nuestro interés el denominado pensamiento nacional, el cual se opone por el vértice al liberal funcionalismo. Este último se ha empecinado en sostener la ineluctabilidad de un “conocimiento científico” dotado de razones exhaustivas y excluyentes. También ha propiciado los cortes verticales, la fragmentación del conocimiento. El pensamiento nacional, por el contrario, aspira a una totalidad, al historicismo y se nutre de la cultura y las luchas populares (Ibíd.).
A partir de este entendimiento, queremos introducir la obra de un pensador y, por añadidura, el sentido de este escrito. Nos vamos a ocupar aquí de Ramón Doll (1896-1970), abogado, ensayista y crítico cultural. Como hombre de la política, no fue esquivo a la función pública. Prestó servicios en el Poder Judicial durante las administraciones del peronismo histórico (1946- 1955). Previamente, su itinerario intelectual y militante se destaca por su sinuosidad al compás de la crisis ideológica y política que caracterizó al período de la connotada década infame. Comenzó su actividad política enrolado en el Partido Socialista exhibiendo una férrea oposición al yrigoyenismo, luego matizó este último temperamento en simultáneo a su aproximación al nacionalismo para desembocar, ulteriormente, en la “vía muerta del fascismo”[1] toda vez que la segunda guerra mundial dividió las aguas en el mapa intelectual y político nacional entre aliadófilos y germanófilos (Ibíd.). Los años transcurridos desde entonces arrojaron a Doll al silencio y al olvido hasta que la editorial Peña Lillo, en 1966, reeditó parte de su obra (Ibíd.).
Esta sinuosidad política en Doll contrasta con sus temas de interés que se mantuvieron más o menos incólumes. “La revisión de la denominada historiografía liberal mitrista; el enjuiciamiento a la mentalidad colonial de los intelectuales; la exposición del carácter reaccionario y antinacional de los grandes medios de prensa; los cuestionamientos al rol perturbador del Poder Judicial; y una descarnada crítica a los escritores que ocuparon el más alto sitial de la superestructura cultural argentina, son algunos de los problemas a los que Doll entregó su pluma rabiosa” (Ibíd.).
En lo específico, aquí vamos a relevar el particular uso que hace Doll de la expresión “casta”, en diferentes artículos, para extraer de aquél lecciones de método, léase, una hoja de ruta para comprender las contradicciones que tienen lugar en la semicolonia. Entendemos, además, que este ejercicio no es una mera tarea de exhumación sin vinculación con los problemas nacionales contemporáneos. Por el contrario, los planteos de Doll gozan de una absoluta vigencia (Ibíd.). En términos generales, y es lo que veremos a continuación, nos interesa aproximar una semblanza intelectual de Doll, en sus diferentes etapas, haciendo especial énfasis en su etapa nacionalista. Y al interior de esta inflexión de Doll, percibir, a grandes rasgos, los diferentes avatares del nacionalismo argentino.
Doll según Galasso
Promediando la década del 20 del siglo pasado, Ramón Doll comienza a hacer sus primeras armas en la crítica literaria. Eran tiempos de disputa entre los de Boedo y los de Florida. Doll, por entonces, era un militante socialista y escribía en la revista Claridad de similar orientación. Con la corrosión que lo caracterizaba, apuntaba sus armas contra la “intelligentzia europeizada y snob”, contra los predicadores del arte por el arte, “insensibles a la injusticia social” (Galasso,1989, p.8)[2]. Comenta Norberto Galasso, su biógrafo, que el Partido Socialista hacía oídos sordos a los planteos y a las ideas de Doll. “Su condición de pensador original y su enfoque literario nacional, no promueven simpatía entre quienes se hallan imbuidos de europeísmo al modo de “civilización o barbarie”” (Ibíd, p. 12). Ignorado por sus compañeros de ruta y por las plumas más estridentes del periodismo, Doll comienza a perfilar, a partir de la crítica, una concepción de literatura nacional. Sostiene que ésta “debe desarrollarse como creación singular, auténtica expresión de un pueblo que ha vivido y vive una cierta historia” (…) “impregnada de las esperanzas y los sufrimientos de las mayorías” (Ibíd., p. 14). Doll también se pronuncia por un estilo genuino, cálido y, a la vez, riguroso evitando caer en una literatura amortajada. Galasso pondera estos esfuerzos entendiendo los condicionamientos propios de la semicolonia “donde la maquinaria cultural está organizada, precisamente, para impedir la floración de una cultura propia y una conciencia nacional” (Ibíd, p. 15).
Aplomado y con las ideas claras en el terreno de la crítica literaria, Doll, no obstante, arrastrará con sus posicionamientos históricos y políticos cierta confusión[3]. En artículos en las revistas Nosotros y El Hogar, evidenciará una “posición socialdemócrata desteñida, importada de Europa, inficcionada aquí por las ideas de la clase dominante: mitrismo, liberalismo económico, rechazo de la cuestión nacional” (Ibíd.). Señala Galasso que, pese a todo, una “tenue refracción del marxismo de los orígenes” (Ibíd, p. 16), cierto “fulgor socialista”, permitirá, con el tiempo, a pensadores lúcidos, como Doll[4], alcanzar posiciones nacionales y antimperialistas.
La punta del ovillo que Doll advierte para desentrañar una verdad mayor, el producto que le permite vislumbrar el proceso, radica en el comportamiento de la intelligentzia. La historia de ésta no ha hecho más que evidenciar la historia de una deserción, de un silencio obstinado, de un indiferentismo social y de una colonización mental (Ibíd, p. 26). La corrosión empeñada por Doll en esta tarea, su pasión iconoclasta[5], sus brulotes, son expresión del clima de impotencia, de páramo intelectual, que reinaba durante la Década Infame (Ibíd., p. 31) y sobre lo cual se ha investigado y escrito bastante[6]. Infructuosamente, Doll convoca a poner en pie una inteligencia nacional, una literatura nacional, pero solo encuentra alrededor, tanto a su derecha como a su izquierda, la crónica evasión de los conservadores, la literatura bobalicona o “el plúmbeo panfleto los estalinistas” (Ibíd., p. 40).
Entre 1935 y 1936, el pensamiento de Doll llega a su momento de mayor importancia (Ibíd., p. 92). No por casualidad, apunta Galasso, participa de Señales, semanario político, que podría ser considerado el preámbulo de FORJA, animado por Scalabrini Ortiz, Jauretche y José Gabriel (Ibíd.). Durante esta etapa, madura en Doll una aguda percepción de los problemas nacionales identificando en el Reino Unido de Gran Bretaña al enemigo principal y al lastre que impedía romper las cadenas de la dependencia. Son tiempos de lectura de “Argentina y el imperialismo británico” de los hermanos Irazusta como también de denuncia del Pacto Roca-Runciman. También se ocupó, en su tarea de divulgación, de diferenciarse tanto de “la izquierda antinacional como del nacionalismo reaccionario” (Ibíd., p. 66). No estuvo ajeno, además, a la revisión historiográfica. La valía de su aporte se afinca en “originales interpretaciones que apuntan a un revisionismo popular federal-provinciano”[7] (Ibíd. p. 76).
Hacia fines de la década del 30, con el comienzo de la segunda guerra mundial, el pensamiento de Doll comenzó a “flaquear” (Ibíd., p. 95). Por entonces, Doll fue partícipe, e incluso autoridad, en la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, del cual también tomaron parte, en palabras de Galasso, “hombres del nacionalismo reaccionario”[8] (Ibíd.) Prevalecía en éstos últimos una exaltación de Rosas “insuflada de una concepción medievalista ganadera y bonaerense” o bien “como paradigma de gobierno fuerte, algo así como un antecedente glorioso de Hitler y Mussolini” (Ibíd, p. 96). Doll, en este punto concreto, se mantiene a distancia de sus nuevos compañeros de ruta y limita su reivindicación rosista a la reivindicación del interés nacional.
Ya anotamos anteriormente la polarización que reinó en la opinión pública una vez estallado el conflicto entre las potencias imperiales[9]. Doll sucumbe ante la tentación de alinearse con uno de los bandos en pugna. Esta desviación hacia el fascismo teñirá su prosa, la cual asumirá rasgos reaccionarios. “Su nacionalismo ya no resulta auténtica posición antimperialista, sino odio al extranjero y retorno al pasado” (Ibíd., p. 125). Se exhibe en su pensamiento un crónico desdén por los inmigrantes como así también antisemitismo y anticomunismo (Ibíd., p. 112). Su cabeza y su pluma, que habían alumbrado con intensidad los desafíos nacionales más significativos, ahora defeccionaban en “la superstición, los mitos y el irracionalismo” (Ibíd., p. 123).
Doll contra la casta
De todo este itinerario intelectual que hemos resumido, nos interesa recortar la parte que Galasso caracteriza como la más virtuosa[10] y, al interior de la misma, los usos de la expresión “casta” por parte de Doll. Tomamos para este objetivo la obra “Liberalismo en la literatura y la política”, libro editado, por primera vez, en 1930 y luego reeditado en 1934 con una segunda parte denominada “Democracia, mal menor”. Haremos a continuación una serie de comentarios siguiendo el orden de aparición de los artículos en los cuales Doll acude a esta expresión que es de nuestro interés.
En “Alberdi, el impolítico”, Doll anota las razones por las cuales el célebre tratadista y publicista tucumano nunca gobernó o bien nunca fue “digno de ocupar los puestos públicos que se confieren al primer tinterillo con apellidos” (Doll, 2020, p. 20). Esta contingencia histórica llama la atención de Doll en tanto descuenta la enorme gravitación de las ideas de Alberdi en todos los gobiernos que se sucedieron desde 1853[11]. Para escudriñar en los pormenores del “destino amargo” (Ibíd.) de Alberdi, Doll nos ofrece una decisiva lección de método: huir de la sombra de la historia oficial.
Para Doll, la historia oficial es “ridiculamente impopular” debido a sus inconsistencias como poner en un pie de igualdad a Mitre, Sarmiento, Urquiza y Alberdi, como unificadores y organizadores de la nación, escamoteando sus diferencias irreconciliables[12]. Dirá Doll que el pueblo, con toda autoridad, desestima e ignora a la historiografía oligárquica y nepótica en la cual están ausentes los de abajo, los que “carecen del relumbrón periodístico y oratorio” (Ibíd., p. 21).
Si algo ha caracterizado a las oligarquías argentinas, fue el “cuidado escrupuloso” de la historia que les convenía. Y si en algo ha fallado el radicalismo, que gobernó desde 1916, fue no haber esclarecido en cuál linaje histórico se inscribía su empresa.
“razón por la cual, cuando llegó al gobierno, no supo que su mandato, el mandato que le había dado el pueblo, no era balbucear una literatura incoherente sino quebrar para siempre la casta oligárquica que dispone de la historia argentina como de una empresa de publicidad más”.
De este párrafo se desprenden dos ideas significativas. La casta, para Doll, no es indiferente a la estructura social argentina. La casta no se circunscribe, como podríamos pensar actualmente, a la “clase política” en su totalidad. La casta, al menos hasta aquí, es, ante todo, oligárquica. Y además la “casta oligárquica” de Doll no se contenta exclusivamente con su posicionamiento privilegiado en materia económica sino que también dispone, a gusto y placer, de la historia argentina.
En “Grandeza y miseria de la oligarquía”, Doll emprende una extensa y elogiosa crítica al libro de los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta “Argentina y el imperialismo británico”. Éste consta de tres secciones. Las dos primeras se concentran en los pormenores del tristemente célebre pacto Roca-Runciman. La tercera sección, por su parte, se ocupa de ofrecer una historia de la oligarquía argentina. Sobre esta tercera parte, más que nada, van a abundar los comentarios de Doll.
Lo más valioso, para Doll, del libro de los Irazusta consiste en que “se investiga el hecho nacional con el criterio que la misma experiencia histórica de nuestro país nos proporciona” (Ibíd, p. 59). Es decir, los Irazusta proponen “un estudio del problema argentino con método argentino” (Ibíd.). Para Doll, uno de los signos inequívocos del colonialismo que padecemos estriba en “el tributo que pagan nuestras clases pensantes a las ideas europeas” (Ibíd.). Los Irazusta, en cambio, con este libro, conseguirían escapar a ese estigma que pesa sobre la intelligentzia criolla.
Sin perjuicio de esta virtud, Doll les hace un señalamiento a los Irazusta. Considera que con la caracterización de la oligarquía como una “oligarquía liberal”, los Irazusta introdujeron una categoría extranjerizante, acuñada para otras latitudes.
A los mismos Irazusta debemos hacerles, en parte, el mismo reproche, al considerar malas a las oligarquías porteñas, por liberales, es decir, al introducir ya en su formidable diatriba contra la casta extranjerizante, una clasificación extraña al país mismo y que, por lo tanto, sea falsa o verdadera, tiene el inconveniente en el orden práctico de señalar como buena una política antiliberal, que acaso pueda ser tan o más extraña al país, que el liberalismo de la oligarquía (Ibíd, p. 61).
A todas luces, para Doll lo pernicioso no es que la “casta oligárquica argentina” haya sido liberal. El lastre de la casta es su temperamento antiargentino, “la subordinación de la soberanía y de la dignidad nacional a los intereses de factoría” (Ibíd., p. 62). He aquí otra característica de la naturaleza de la casta. No es sólo oligárquica sino también extranjerizante. Los ropajes ideológicos son anecdóticos[13]. La casta posee también la particularidad de la versatilidad, de cambiar de color conforme a sus intereses. Para Doll, la casta mira con la nuca al país verdadero puesto que está compuesta por “una línea de hombres con espíritu porteño, es decir, ajeno a la sensibilidad y al carácter del país” (Ibíd, p. 70). El poder de la casta no sólo tiene un sustento económico e intelectual. También está soportada por “una vigorosa trenza de ocho que tiene maniatada a la nación” (Ibíd, p. 71). Se refiere Doll, con esta metáfora, al contubernio que anuda a la prensa, a la oligarquía judicial porteña y los bufetes de abogados “más prestigiosos”[14].
Para Doll, la casta es oligárquica pero, a la vez, irreductible, a lo que podríamos denominar, meros “intereses ganaderos”. La casta tiene múltiples dimensiones constitutivas y diferentes atributos. Ya hemos repasado algunos de ellos. La casta es el cerrojo económico, político e institucional que impide la liberación nacional. Una troika compuesta por intereses financieros, portuarios y de primarización productiva. Tampoco se pueden soslayar a los servicios públicos de otrora prestados por firmas extranjeras. La casta tiene también sus guardaespaldas que, a su vez, son parte integrante de la misma. Esa trenza de ocho que anuda a la intelectualidad desertora, a los medios de comunicación y a la familia judicial[15].
A lo largo de todo este libro que estamos consultando, Doll enfatiza en el lastre que implica la casta para el desarrollo de Argentina. También se permite modular la expresión y hablar simultáneamente de “camarilla oligárquica” (Ibíd, p. 89) y de “oligarquía postiza” (p. 95). No se cansará tampoco de denunciar, a lo largo del texto, la naturaleza rentística y parasitaria de la casta[16].
En esta etapa de su itinerario intelectual, Doll no se entretiene con asuntos menores. Se previene incluso contra quienes levantan la bandera del nacionalismo pero no aportan claridad para discernir la contradicción principal que domina a la semicolonia. Consideración similar le cabe a los cabildeos y a los comportamientos retardatarios del radicalismo. Con la contundencia que lo caracteriza, Doll asimilará al posicionamiento frente a la casta como una piedra de toque que permite distinguir a quienes están a favor o en contra de la liberación nacional.
La naturaleza de las cosas, rasgado el velo palabrero y europeo, con que los intelectuales argentinos nombran nuestra realidad, pone a los hombres en su lugar: con la casta o contra la casta (Ibíd, p. 73).
Doll y el nacionalismo
A continuación, tal como adelantamos, nos interesa pensar el itinerario de Doll a la luz de los diferentes avatares del nacionalismo argentino. Como premisa general, sostenemos que Doll no calza con comodidad en la horma de los tipos ideales propuestos por la literatura especializada. Aquí acudiremos a la obra de Buchrucker (1987) y Zuleta Álvarez (1975).
Buchrucker concentra su interés en un período[17], que va desde el surgimiento y declive del uriburismo (1930-1932) hasta la irrupción del peronismo (1945), en el cual identifica un clivaje al interior del nacionalismo que divide al nacionalismo restaurador del nacionalismo populista. A grandes rasgos, se podría afirmar que el nacionalismo restaurador y el nacionalismo populista se diferencian principalmente en la consideración que cada vertiente le asigna al papel de las masas trabajadoras argentinas. Los primeros arrastraban prejuicios elitistas de toda naturaleza. Los segundos confiaban en la participación y en el imperio de la soberanía popular (Ibíd.). Avancemos, con más profundidad, en estas caracterizaciones.
El nacionalismo restaurador fue un importante animador de la política argentina exhibiendo una influencia significativa en la opinión pública del período consignado. No obstante nunca llegó a concentrar todo este activo político en una organización unificada como tampoco en un indiscutido liderazgo[18] nacionalista propiamente dicho.
Los principios inspiradores del nacionalismo restaurador abarcan un conjunto amplio de tópicos al interior de un mismo espectro. Reivindicaban un temperamento vitalista y, por añadidura, una clara idea en relación al heroísmo y al voluntarismo como motores de la historia. Deploraban la modernidad, la consideraban decadente. Contrarios al liberalismo y a la democracia, hacían un especial uso de la historia rescatando de la época medieval el principio de jerarquía y de armonía social. En sus derivaciones más radicalizadas, a partir de una concepción racista y pretendidamente cristiana, construyeron la tesis de la conspiración mundial judía. También asimilaron inequívocamente a la democracia con el comunismo y con la pérdida de centralidad de la “clase rectora” (Ibíd, p. 123-138).
Con matices, en materia estatal, el nacionalismo restaurador se inclinaba por la necesidad de un Estado fuerte y por una organización institucional de corte corporativo recostada en las fuerzas organizadas de la economía. En términos internacionales, valoraban la unidad hispanoamericana y mantenían en alto el reclamo soberano por Malvinas. También reconocían el valor de poner en pie un modelo diversificado de acumulación económica. Valoraban la influencia de la Iglesia católica en la vida pública, pugnaban por la creación de un Estado cristiano difiriendo en el grado de tolerancia hacia los otros cultos (Ibíd, p. 150-162).
Por su parte, suele asimilarse el nacionalismo populista al itinerario intelectual y político de FORJA[19]. Buchrucker nos previene de esta asimilación automática reconociendo que, con anterioridad a FORJA, existieron personalidades[20] que pueden ser consideradas como pioneras de esta tradición.
En términos programáticos, como sugerimos anteriormente, el nacionalismo populista depositaba su confianza en el concurso organizado del pueblo argentino a diferencia de los restauradores quienes creían que “la historia era producto de la acción de líderes y élites” (Ibíd., p. 263). Al igual que sus pares restauradores, los populistas valoraban la tradición y la historia como parte constitutiva de la conciencia nacional. No obstante, el contenido de esta valoración lejos estaba del dogmatismo y de la fantasía de restaurar un pasado colonial y absolutista. La nación, para los populistas, representaba un signo abierto, enraizado en la tradición, y de cara al futuro (Ibíd, p. 266).
En especial, en FORJA estaban empeñados en denunciar al régimen semicolonial en el cual la oligarquía conservadora fungía como agente del imperialismo. Las investigaciones sobre el estado de los servicios públicos prestados por compañías extranjeras, los documentos teóricos y la tarea de agitación se alineaban detrás de esta idea liminar. Además FORJA reivindicaba la dimensión sustantiva de la democracia, es decir, más allá de su método e involucrada con la posibilidad de alumbrar un futuro de justicia social, autonomía económica y autogobierno popular. También eran solidarios con las causas populares del continente y vislumbraban, como objetivo de largo plazo, la construcción de una comunidad supranacional de los pueblos latinoamericanos (Ibíd, p. 268-270).
En el marco de esta dicotomía, Buchrucker le dedica a Ramón Doll algunos comentarios enfatizando, curiosamente, en rasgos de su pensamiento afines tanto al nacionalismo restaurador como al nacionalismo populista.
En primer lugar, cuando menciona a los intelectuales más significativos del nacionalismo restaurador, Buchrucker lo destaca a Doll junto a Juan P. Ramos, Enrique Osés, Julio Meinville, Leonardo Castellani, Ernesto Palacio y los hermanos Irazusta (Ibíd, p. 119-122). Más adelante, al momento de caracterizar la evolución antimperialista de ciertas figuras del nacionalismo restaurador hacia fines de la década del 30, Buchrucker incluye a Doll en esta avanzada a instancias de sus críticas a la Constitución[21] argentina elaborada a imagen y semejanza de la carta magna norteamericana[22]. Ulteriormente, y en relación a su desviación fascista, Buchrucker, lo señala a Doll como uno de los más “audaces” divulgadores de la teoría de la conspiración universal judía[23] (Ibíd, p. 147).
También, en el capítulo reservado al nacionalismo populista, registramos una mención a Doll. Al momento de referirse al beneplácito del nacionalismo populista con la autoafirmación de las masas populares argentinas – la cual contempla en “la democracia de las lanzas” (Ramos, 2006) de las montoneras federales un capítulo insoslayable -, Buchrucker lo incluye a Doll como partícipe de esta aprobación (Ibíd, p. 264). Reconoce en Doll a un vindicador de los caudillos como los genuinos representantes de los intereses populares.
Es el turno, ahora, de revisar el trabajo de Zuleta Álvarez (1975). Quizás el aporte más saliente de este autor, en la historiografía del nacionalismo, consiste en plantear una inflexión al interior de lo que, de forma agregada, Buchrucker reúne bajo el nombre de nacionalismo restaurador.
Según Zuleta Álvarez, todo un sector de este nacionalismo[24] mantuvo una posición intransigente, dogmática, fundada en elementos del “catolicismo tradicional, de la filosofía tomista y de las doctrinas políticas de los contrarrevolucionarios europeos” (Ibíd., p. 263). Además este sector, al cual Zuleta denomina nacionalista doctrinario, renegaba de la construcción de un partido político en el entendimiento de que la idea de un partido “representababa una visión parcial del país” y “sólo cabía una concepción integral y absoluta del mismo” (Ibíd., p. 264).
Quien va a encabezar el giro, que mencionamos, será Rodolfo Irazusta[25], “maestro de la mayoría de los nacionalistas doctrinarios” (Ibíd.). Él sí estaba interesado en la conformación de una organización política a diferencia de los nacionalistas doctrinarios que quedaron atados a la posibilidad de una sublevación militar, como vía exclusiva para la toma del poder, y al fracaso del gobierno de Uriburu (p. 265).
De tal forma el nacionalismo republicano, tal es el nombre acuñado por Zuleta para referirse a la inflexión propiciada por Irazusta, entendió que también existían argentinos patriotas “entre quienes no compartían la totalidad de las ideas nacionalistas” (Ibíd.). Apuntó su crítica a la plutocracia extranjera y al carácter regiminoso, de la política argentina, que impedía el despliegue del ser nacional. También cambiarían de opinión en relación a Hipólito Yrigoyen a partir de tres elementos. Ensayaron una particular reivindicación de la democracia opuesta al liberalismo. Inscribieron la figura de Yirigoyen en el linaje de los caudillos federales y también elogiaron la política exterior de este último (Ibíd., p. 266-268).
Con respecto a Doll, cabe destacar que Zuleta Álvarez le presta bastante atención. En su trabajo de dos volúmenes, en más de 800 páginas, lo menciona 23 veces de acuerdo al índice onomástico. El tenor de las menciones es diverso. Lo recuerda, entre otras menciones, como firmante, en la Revista Crisol, de una solicitada en apoyo a Francisco Franco y su “cruzada contra el comunismo” en España (p. 290). Destaca, a su vez, el artículo, aquí comentado, de Doll sobre el libro de los Irazusta y las referencias a la casta oligárquica en un sentido similar al nuestro (p. 339-341). La reivindicación a Rosas, por parte de Doll, también dice presente en el trabajo de Zuleta (p. 355).
A juzgar por el recorte de Zuleta, pareciera que se ve tentado de incluir a Doll en la nómina del nacionalismo republicano, entre otros motivos, por la participación de este último en ciertas publicaciones. El semanario insigne del nacionalismo republicano, Nuevo Orden, surgido en 1940, lo tuvo a Doll en el staff de colaboradores frecuentes (p. 363). La Voz del Plata, publicación del mismo tenor, también contó con los servicios de Doll (p. 499).
Desde los temas e intereses, Zuleta también alinea a Doll con las figuras del nacionalismo republicano y destaca su sentimiento popular y antimperialista. Lo asemeja a los hermanos Irazusta, a Ernesto Palacio y a Roberto De Laferrere (p. 583). En general, no ahorra elogios[26] para con Doll a la hora de describir su patriotismo. Destaca “el valor de su inteligencia y la calidad de su obra, mordaz e incisiva, pero siempre talentosa” (p. 690). En otro pasaje, lo define como “arrollador, tumultuoso y polemista, desprovisto de compromisos falsos y originalísimo en sus planteos críticos (p. 823).
Para concluir, resulta llamativo que en ninguna, de las más de 20 menciones, Zuleta haga alusión al momento antisemita de Doll. Más que un beneficio de inventario, quizás la intención que animó a Zuleta consistió en exhumar a un pensador, crónicamente olvidado[1], y concentrarse en sus rasgos más virtuosos. Algo similar hemos hecho aquí con Doll y su concepto de casta.
Imagen de portada: Ramón Doll. Fuente: www.laprensa.com.ar
[1] En la Tercera Parte “El nacionalismo en perspectiva”, Zuleta hace un repaso por el estado del arte sobre el nacionalismo a instancias de diferentes perspectivas (demoliberal, socialismo, comunismo, izquierda nacional y derecha). Ese relevamiento le demuestra a Zuleta que a Doll, en muchas ocasiones, lo soslayan.
[1] Mele, M. Ramón Doll y su obra. El desencuentro entre intelectuales y el pueblo. 2018. (Consulta: 29/05/2024). Disponible en: https://vientosur.unla.edu.ar/index.php/ramon-doll-y-su-obra/
[2] Galasso señala que Doll no se contenta sólo con criticar a “perdices de vuelo corto” sino apunta contra “el águila indiscutida”: Ricardo Güiraldes y Don Segundo Sombra. Doll detecta la raíz clasista de la obra, su sentido oligárquico y la representación de un gaucho “que no ha existido” (Ibíd.).
[3] “El pensamiento de Doll aún está enredado en el socialismo de Juan B. Justo. Es decir, se subordina parcialmente – desde una aparente izquierda – a la concepción de la clase dominante: al liberalismo abstracto, solo limitado a respetar las instituciones republicanas; al liberalismo económico, la la “política criolla” y la “civilización o barbarie que abonan su antirradicalismo y su oposición al bolchevismo. Por esa razón, este Doll cuyos atisbos apuntan, por momentos, a encontrar una síntesis entre la resolución de la cuestión nacional y la cuestión social fustiga, precisamente, a dos hombres de izquierda que transitan, justamente, por idéntico camino: José Gabriel y Manuel Ugarte”. (Ibíd, p. 47).
[4] La siguiente cita de Galasso sintetiza el método y la transición de Doll a posiciones más avanzadas. “Con ahínco y desesperación, Doll busca la verdad. Y si la realidad se solaza en confundirlo, mostrándole pistas ciertas pero escamoteándole una visión totalizadora, él no ceja en la difícil tarea de crear un pensamiento opuesto al difundido por la clase dominante, es decir, una concepción que concurra a la liberación de las ataduras extranjeras y promueva el progreso histórico de los argentinos. Ese es su objetivo y allí juega su inteligencia y pasión.” (Ibíd, p. 22).
[5] Su crítica a las “vacas sagradas” no se limitó a Güiraldes. También Lugones, Rojas, Scalabrini Ortiz, Alberdi y Sarmiento, entre otros, cayeron bajo la artillería retórica de Doll.
[6] Daniel James (1990), por ejemplo, identifica en las letras de tango, de la década del 30, elementos comunes a este clima de época signado por la angustia, el desasosiego y las penurias populares.
[7] Según Galasso, este revisionismo popular federal-provinciano obedece, por un lado, a su querella contra Mitre “represor y antinacional” (Ibíd, p. 76). Y también a la reivindicación de Alberdi, del “manco Paz” y de Urquiza, entre otros argumentos (Ibíd.).
[8] Entre ellos Julio Irazusta, Roberto de Laferrere, Juan Iturbide, Evaristo Ramírez Juarez, A. Villegas Oromi, Mario Lassaga, entre otros (Ibíd.).
[9] “Sólo dos pequeños grupos políticos consiguen mantener, desde diversas ópticas, una posición independiente, frente a la Guerra: los forjistas, por un lado, desde una perspectiva antiimperialista, enraizada en el yrigoyenismo consecuente y una fracción trotskista, desde la perspectiva socialista revolucionaria de convertir la guerra en revolución social” (Ibíd., p. 114).
[10] Nos referimos a la etapa en la cual Doll hace su aporte para la construcción de un nacionalismo popular.
[11] “Toda la política de los gobiernos argentinos desde Urquiza no es más que la realización de los consejos de Alberdi, en cuanto a la subordinación de todo fin cultural o cívico o heroico o sobrenatural a los fines económicos y comerciales de la Constitución” (Ibíd., p. 15).
[12] “…resulta que los cuatro aparecen divididos y que pelean con la pluma en Quillota y con el sable en Cepeda y Pavón, de un lado Urquiza y Alberdi, del otro, Mitre y Sarmiento” (Ibíd.).
[13] “Mientras no se quiebre para siempre esta casta oligárquica que pretende reencarnarse en movimientos nacionalistas y cuyo espíritu, ¡oh, extraña paradoja!, podría subsistir, mismo en un gobierno comunista, todas las alharacas de ¡abajo el imperialismo!, no son más que gritos imbéciles de los cagatintas” (Ibíd, p. 69).
[14] “…es el frondoso árbol burocrático que aduerme la virilidad y el espíritu rebelde de los argentinos: es la Facultad de Derecho que matriza doctrina favorable a los intereses imperialistas: son los estudios de abogado de Sánchez Sorondo, Beccar Varela, García Merou, en su tiempo Ibarguren, etc.” (Ibíd.)
[15] En su libro “Acerca de una política nacional” (2019), Doll aborda, en un ensayo, el problema de la “clase abogadil” bajo el título: “Una hidra curialesca de tres cabezas: abogado-tribunal-cátedra” (p. 59).
[16] “Porque la situación del país es esta: todo lo que vale, lo que produce, lo que constituye las savias nacionales, la riqueza argentina, el trabajo esforzado del pueblo, todo ha sido canalizado, encauzado y conducido hacia una casta parasitaria de intermediarios, una oligarquía financiera que controla los centros nerviosos del país, la importación y exportación, el banquero, el periodismo metropolitano, la justicia y las agencias imperialistas” (Ibíd, p. 116).
[17] Si bien el epígrafe del título del libro de Buchrucker consigna un período que va desde 1927 hasta 1955, a nuestro juicio, lo más significativo del trabajo se concentra en la etapa que hemos delimitado.
[18] Lo más parecido a un liderazgo nacionalista consolidado, Buchrucker lo encuentra en la figura de Manuel Fresco quien, en 1936, se alzó con la gobernación de la provincia de Buenos Aires en comicios fraudulentos. Fresco construyó su propia fuerza política – la Unión Nacionalista Argentina-Patria – y tenía dentro de su nómina a un diario como Cabildo. Más allá de todo este poder cosechado, su dudosa fama vinculada a las componendas políticas significó un importante obstáculo para la adhesión de la mayoría de los nacionalistas (Ibíd, p. 121).
[19] La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) nació el 29 de junio de 1935 en oposición a la dirección orgánica de la UCR. En sus primeros documentos, atacaron a las oligarquías y a los imperialismos y se reclamaron como los legítimos herederos del nacionalismo y del verdadero radicalismo. El primer presidente de FORJA fue Luis Dellepiane y sus militantes más importantes fueron Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y Jorge Del Río (Ibíd, p. 260).
[20] Buchrucker incluye en esta categoría ideológica a Manuel Ugarte, Saúl Taborda, Alberto Baldrich, Manuel Ortiz Pereyra y José Luis Torres (Ibíd., p. 258)
[21] Buchrucker también destaca la particular inquina de Doll contra el Poder Judicial (Ibíd, p. 138). Tópico sobre el cual hemos abundado cuando analizamos el concepto de casta de Doll.
[22] “Ramón Doll consideraba las constituciones argentina y estadounidense como instrumentos de la opresión plutocrática” (Ibíd)
[23] “Fuertemente impresionado por las novelas de Wast (Gustavo Martínez Zuviría), llegó a sostener que “tres cuartas partes de la riqueza argentina” eran judías y la otra cuarta parte protestante” (Ibíd, p. 148) (Las cursivas son nuestras).
[24] Zuleta identifica como los abanderados del nacionalismo doctrinario a Leopoldo Lugones, a Nimio de Anquín, a los jóvenes de El baluarte, a la “Legión de Mayo” y a Carlos Ibarguren, entre otros (Ibíd.)
[25] “Irazusta compartía, como es natural, las ideas filosóficas y culturales del nacionalismo doctrinario, pero, en primer lugar, atemperaba y matizaba el dogmatismo agresivo con que éstas se presentaban, gracias a su mayor experiencia humana, a una formación literaria e histórica más profunda y a una comprensión entrañable del país que faltaba en los ríspidos e intolerantes milicianos surgidos el 6 de septiembre” (Ibíd.).
[26] A sus libros, los describe como “apasionantes, iconoclastas, inteligentes y originalísimos” (p. 690).
[27] En la Tercera Parte “El nacionalismo en perspectiva”, Zuleta hace un repaso por el estado del arte sobre el nacionalismo a instancias de diferentes perspectivas (demoliberal, socialismo, comunismo, izquierda nacional y derecha). Ese relevamiento le demuestra a Zuleta que a Doll, en muchas ocasiones, lo soslayan.
Bibliografía
ARGUMEDO, Alcira (1993). Los silencios y las voces de América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Buenos Aires: Ediciones del pensamiento nacional.
BUCHRUCKER, Cristian (1987). Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955). Buenos Aires: Sudamericana.
DOLL, Ramón (2019). Acerca de una política nacional. Buenos Aires: Sieghels.
DOLL, Ramón (2020). Liberalismo en la literatura y la política. Buenos Aires: Sieghels.
JAMES, Daniel (1990). Resistencia e integración. Buenos Aires: Sudamericana.
GALASSO, Norberto (1989). Ramón Doll: socialismo o fascismo. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
PALTI, Elías. (2005). “De la Historia de las «Ideas» a la Historia de los «Lenguajes Políticos». Las escuelas recientes del análisis conceptual. El panorama latinoamericano”. En AnalesK, No. 7-8.
RAMOS, Jorge Abelardo (2006). Revolución y contrarrevolución en Argentina. Buenos Aires: Senado de la Nación.
ZULETA ÁLVAREZ, Enrique (1975). El nacionalismo argentino. Buenos Aires: Ediciones La Bastilla.
Autores en la web
Mele, M. Ramón Doll y su obra. El desencuentro entre intelectuales y el pueblo. 2018. (Consulta: 29/05/2024). Disponible en: https://vientosur.unla.edu.ar/index.php/ramon-doll-y-su-obra/