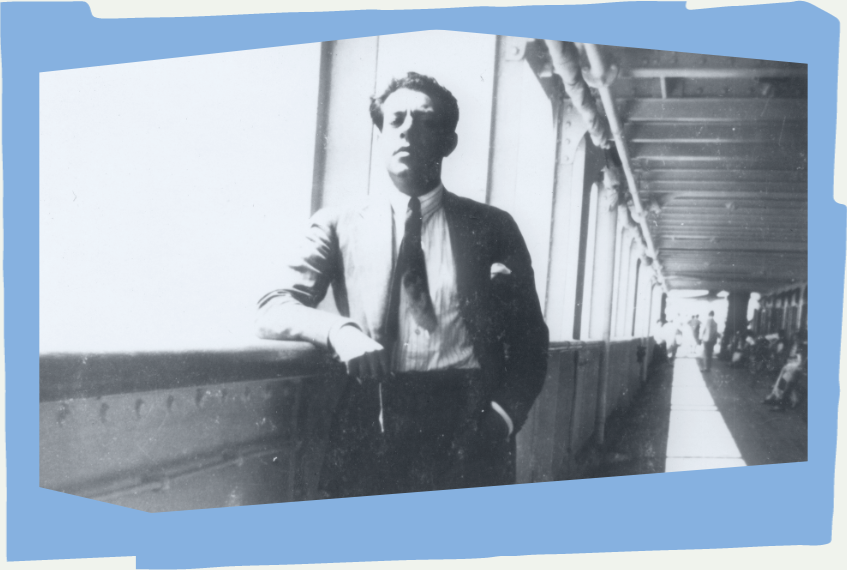[El gaucho Martín Fierro] ha sido preso del sortilegio de la extensión, del sueño sonambúlico que ésta infunde en el hombre de estas inmensas llanuras. […] A lo mejor, el despertar anhelado por Martín Fierro no consistía, en definitiva, más que en soñar el mismo sueño en común con otros hombres, con sus paisanos, que topa a su regreso del desierto. Por lo demás, ¿estará ya próximo a despertar del sueño de la extensión el hombre argentino? […] ¿Podrá proponerse metas altamente valiosas y trazarse un programa de vida cuya consecución y logro le permitan acceder a la universalidad?
—Carlos Astrada, El mito gaucho, 1948.
En la trayectoria intelectual y política de Carlos Astrada, El mito gaucho expresa su esfuerzo más acabado por plasmar una “filosofía de la argentinidad”[1]. En las primeras páginas de su obra, en un célebre pasaje de conscientes efectos retóricos, afirma que “la pampa, la extensión ilimitada, como paisaje originario y, a la vez, como escenario y elemento constitutivo del mito”, constituye “nuestra Esfinge, la Esfinge frente a la cual está el hombre argentino. La pampa, con sus horizontes en fuga, nos está diciendo, en diversas formas inarticuladas, que se refunden en una sola nota obsesionante: ¡O descifras mi secreto o te devoro!”[2]. A ese enfrentamiento con la «Esfinge», a esa tentativa de auscultar la constitución esencial de nuestra existencia histórica de argentinos, la raíz de nuestra «nacionalidad», dedicará Astrada las siguientes páginas de su obra señera, que intentará no ser devorada por la propia tarea, inabarcable, que se ha propuesto.
Sin embargo, su preocupación por el problema de la «nación» —o de la «patria», términos que utiliza indistintamente— se remonta a sus escritos tempranos, publicados en el marco de su participación en la Reforma universitaria de 1918. Forjada en una diatriba con el nacionalismo católico local, pero con resonancias de su discusión contemporánea con el positivismo, la posición astradiana aparece tensionada entre los polos antinómicos del «reaccionarismo» y el «progresismo», con sus variadas aristas y ramificaciones: la disímil valoración del «pretérito» y el «porvenir», la oposición entre «tradición» y «progreso» y la relación entre «particularidad» y «universalidad». Sensible a las trampas a que conducen esas dicotomías, Astrada se esforzará, desde su juventud, por establecer una «síntesis» entre ellas, a partir de una serie de reflexiones que discurre, a un tiempo, por los carriles antropológico-filosófico y ético-político.
Las posiciones reaccionaria y progresista son, ante todo, diversos modos que adopta el ser humano al “enfocar el pasado”. Una y otra coinciden en empobrecer la vida, pues se sostienen por entero sobre una sola de las dimensiones de la “realidad temporal”. Pero la vida, para ser vivida intensamente, requiere y se vale de ambas: del pasado, pues en él radica una posible «utilidad» para la vida —en un sentido cercano al de Nietzsche, filósofo que Astrada valora especialmente—, y del futuro, pues en la esperanza tendida hacia un estado de cosas superior al actual, la vida encuentra cauces para superarse. Supeditar la vida a un futuro que nunca llega es, propiamente, no vivir; vivir añorando el pasado es ahogar la vida en cultura muerta. La «posición intermedia» resultante será la de una “inquietud romántica”, que impulsa al cultivo de la vida presente siguiendo las pulsaciones del pretérito, como continuidad —a partir del “sentido histórico”, al que Astrada considera una conquista inclaudicable de la Modernidad—, y del porvenir, como innovación y anticipación del futuro —a partir de la prefiguración que posibilitan el “anhelo”, la “imaginación” y la “utopía”—, en aras de configurar una convivencia asentada en los ideales de justicia social, belleza y libertad[3].
Así, la “patria” supone la inserción de nuevas generaciones en una tradición que es apropiada y recreada con miras al futuro. En el discurso pronunciado con motivo del primer aniversario de la Reforma universitaria, afirma: “Nuestro patriotismo no puede ser mera contemplación del pasado; ante todo y por sobre todo él debe ser voluntad de superar la patria del presente, de realizar un nuevo ensayo de vida que implique más altos valores humanos para el individuo y la colectividad; en fin, nuestro amor a la patria, si ha de ser fecundo, debe traducirse por una amplia visión del porvenir”. Se entiende, entonces, que su pretensión juvenil de «cumplir la revolución de Mayo» implicara actualizarla y enriquecerla con los contenidos vitales que alentaban a la humanidad en su hora, templada por la aparición de los «pueblos expoliados» en la gran escena de la Historia. Ello era obturado por las actitudes reaccionaria y progresista, incapaces de considerar las formas vitales en toda su compleja relación con la temporalidad[4].
Cuatro décadas más tarde, Astrada parece replicar el mismo esquema de pensamiento, al impugnar la oposición entre el “tradicionalismo, suspenso sobre el pasado” y el “humanismo presentista, atento únicamente al atisbo de futuro”. Las fórmulas que sintetizan ambas opciones —“la tierra y los muertos” y “la humanidad y los vivos”, respectivamente— resultan igualmente abstractas. “Ambas, en su contradicción, y tomadas separadamente, son falsas y constituyen una seudo antinomia”, asegura. Y continúa:
verdadera es su integración o síntesis dialéctica: la tierra, los muertos, la humanidad y los vivos. […] La síntesis de ambas fórmulas explica cabalmente cómo la vida, en su presente, que es permanencia y fugacidad, a la vez, constituye el eslabón entre la tierra y la humanidad, que es constante prospección, discurrir y avanzar hacia metas que ella misma se fija y, en lucha con las contingencias que la asedian, se propone alcanzar, y así siempre de nuevo merced a que la vida la determina, renueva e impulsa a proseguir una tarea inmanente a su destino planetario. En este sentido, la humanidad es un devenir, un proceso, a un tiempo, específico e histórico[5].
Por otra parte, mientras el reaccionarismo suele entrelazarse con posiciones afines a las que el joven Astrada llama «ideología de la decadencia», cuyo pesimismo no hace más que esconder un fatalismo infundado, el progresismo conduce a un optimismo ingenuo que, además de cercenar la posibilidad de trazar una continuidad histórica con los contenidos valiosos del pasado, desemboca en un quietismo político. Pero la marcha de la Historia depende únicamente de la actividad humana. La negación de toda «teleología objetiva», de todo supuesto trans-histórico que dote a la historia de una direccionalidad independiente de la praxis, tiene como corolario la radical autonomía del ser humano, núcleo central de la filosofía astradiana.
Asimismo, sus consideraciones en torno a la noción de patria se despliegan a partir de un intento de integrar los polos antinómicos del «internacionalismo» y el «nacionalismo» —o, en otros términos, «universalismo» y «particularismo»—, también considerados unilaterales. Astrada disputa sus posiciones con la visión del nacionalismo tradicionalista, que considera a la patria como una realidad histórico-política «cerrada sobre sí misma» —en una línea de fácil deriva hacia el etnocentrismo—, pero también con el internacionalismo y su universalismo abstracto, en que los pueblos particulares se diluyen en la homologación pretendidamente neutral del Progreso —en una concepción que resulta, a la postre, eurocéntrica. Cierto «herderianismo», difuso e intuitivo, irriga los escritos astradianos de juventud, en los que se vislumbra la aspiración de establecer una «fraternal convivencia universal» en la que cada patria o «personalidad histórica» pueda afirmarse en su peculiaridad distintiva. En la reescritura de 1964 de El mito gaucho dirá que “lo nacional [debe ser entendido] como realidad en tensión hacia lo universal”, y más aún: “nacional yuniversal son términos correlativos, en tensión dialéctica, de un solo todo: lo humano pulido, ahondado, transfigurado en vida expansiva, vaciado, empero, en el molde de la cultura, que es más que simple y nuda vida porque es espíritu viviente y ecuménico”[6]. En una entrevista de 1969 llegará a afirmar que “nacional y nacionalismo son términos antinómicos, aunque parezca paradojal. Pienso que el «nacionalismo», desde el punto de vista metafísico, es un subjetivismo antropológico, y que se resuelve en un vano internacionalismo”. En ese sentido, el nacionalismo “no puede superarse a sí mismo, elevarse hasta un humanismo concreto y viviente” —no puede realizar el pasaje de lo particular hacia lo universal—, del mismo modo que el individualismo tampoco “puede llegar a ser un colectivismo”, y este último, tomado abstractamente, “no es más que la entera subjetividad del hombre, pero sin un destino verdaderamente nacional”[7].
Hasta el final de sus días, Astrada anhelará ver realizado un pluralismo de ámbitos nacionales en que van sintetizadas universalidad y particularidad, y en el que los diferentes pueblos acceden a la Humanidad a partir de la profundización de su ser sí-mismo.
El tema de «lo nacional», entendido como el resultado de una dialéctica entre universalidad y particularidad, y el del «humanismo», de variadas aristas y a aquel entrelazado, son algunas de las líneas en las que se juega la vigencia del pensamiento de Carlos Astrada. Su obra filosófica nos obliga a recomenzar la tarea que él mismo se había propuesto: ahondar en la particularidad histórica de nuestro pueblo, amenazada por la homogeneización de la era global. A casi ochenta años de la primera edición de El mito gaucho, la Esfinge argentina pronuncia —todavía— su ominosa advertencia: “¡o descifras mi secreto o te devoro!”.
* * *
[El presente artículo reelabora pasajes del Estudio Preliminar a la edición crítica de El mito gaucho, de Carlos Astrada (Meridión, 2023)].
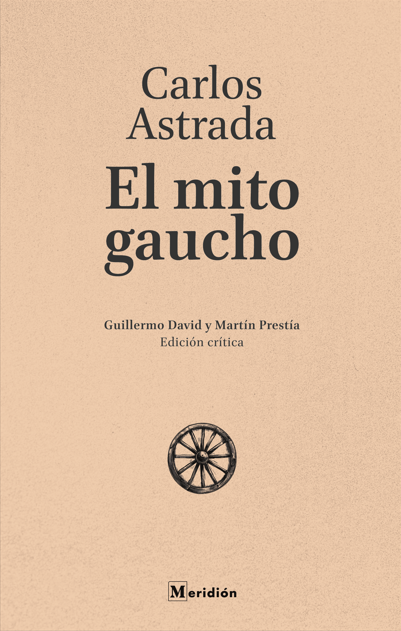
[1] Carlos Astrada, El mito gaucho. Martín Fierro y el hombre argentino, Buenos Aires, Ediciones Cruz del Sur, 1948, p. IV.
[2] El mito gaucho. Martín Fierro y el hombre argentino, 1948, p. 13.
[3] Véanse: “El sentido estético de la vida” [1922], y su reescritura “El nuevo esteticismo” [1924], en Carlos Astrada, Escritos escogidos. Artículos, manifiestos, textos polémicos. Tomo I [1916-1943] (ed.: Prestía, Martín), Buenos Aires, Caterva, Meridión; Río Cuarto, UniRío Editora; Córdoba, Editorial Filosofía y Humanidades (UNC), 2021, pp. 213-116 y 251-257.
[4] Véase, además de su discurso reformista, su escrito polémico contra la Liga Patriótica Argentina, ambos de 1919: “En esta hora que vivimos” [1919] y “La Gaceta Universitaria y los trogloditas” [1919], en Carlos Astrada, Escritos escogidos. Tomo I [1916-1943], 2021, pp. 165-170 y 171-173.
[5] Carlos Astrada, Tierra y figura, Buenos Aires, Ameghino, 1963, p. 16.
[6] Carlos Astrada, El mito gaucho, Buenos Aires, Ediciones Cruz del Sur, 1964, pp. 4, 28; énfasis original.
[7] Roberto Aizcorbe, “Astrada hoy”, en Periscopio, año I, n°3, Buenos Aires, 7 de octubre de 1969, p. 32.